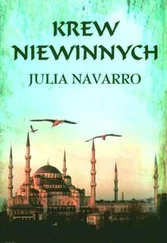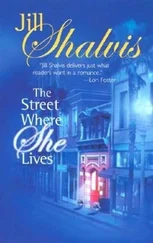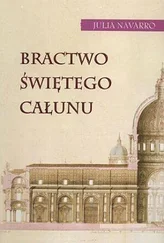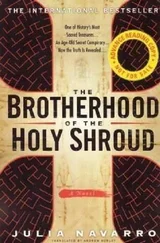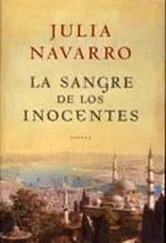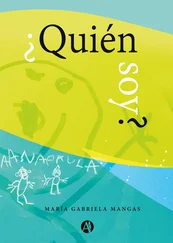»Me dijo que esa tarde se había producido una redada en su barrio y me suplicó ayuda. Y les ayudé. No sabía dónde esconderles, así que se me ocurrió abrir el portillo que da al subterráneo de la iglesia. Es del siglo i y no está en buen estado, pero ¿qué podía hacer? El párroco de San Clemente me había advertido de que no se me ocurriera meterme por el pasadizo porque cualquiera sabía con qué nos podíamos encontrar. Al parecer, en la Antigüedad hubo un templo dedicado al dios persa Mitra. Y no ha sido hasta el siglo pasado cuando un dominico irlandés, el padre Mullooly, descubrió que abajo había otra iglesia y comenzó a desescombrar. Hasta allí conduje a la mujer y a sus dos hijos. Temblaban de miedo y de frío. Al caminar oímos el sonido del agua, porque hay un manantial en el subsuelo. Los acomodé lo mejor que pude; afortunadamente el doctor Ferretti llevaba una bolsa con comida y un par de mantas, yo aporté unas cuantas velas.
»"Quédense aquí hasta que encuentre la manera de sacarles de Roma y enviarles a Lisboa, desde allí pueden intentar llegar a América. No será fácil, pero quizá lo logren", les dije. Los niños comenzaron a llorar y su madre no sabía qué hacer para calmarles.
»El doctor Ferretti me explicó que vivía muy cerca de San Clemente, en la esquina de la piazza di San Giovanni in Laterano, y que se sentía en la obligación de ayudar a sus semejantes. Entre sus vecinos había algunas familias de judíos; algunos habían sido detenidos por las SS y trasladados a Alemania; otros sobrevivían escondidos en las casas de buenos cristianos que no estaban dispuestos a colaborar con los nazis.
»Ferretti y dos médicos más se habían organizado para ayudar y prestar asistencia a los judíos que permanecían ocultos. Les cambiaban de casa para no comprometer demasiado a las familias que los acogían, incluso habían logrado pasar a algunos de ellos a Suiza.
»Como puedes suponer, me comprometí de inmediato a ayudarles en cuanto hiciera falta. Carla nos echó una mano siempre que pudo escondiendo a gente en su casa y ayudando a trasladar a alguna familia hasta Suiza.
– ¡Pero era una temeridad pasar la frontera en coche! -exclamó Amelia.
– No, no les trasladaba en su coche, eso habría sido muy peligroso. La relación de Carla con los partisanos nos ha permitido trasladar a algunas familias a través de la montaña. Sólo en primavera y verano, pues en invierno hubiera resultado imposible. Aun así, esa opción siempre ha sido la más peligrosa porque se trataba de familias, de mujeres y niños. La verdad es que la mayoría de las familias a las que estamos ayudando continúan en Roma; ya te he dicho que les trasladamos de casa en casa, a veces utilizamos los sótanos y los subterráneos olvidados como los de San Clemente. También utilizamos las catacumbas que hace veinte siglos cobijaron a los cristianos.
– ¿Las catacumbas? Pero no serán un lugar seguro, todo el mundo sabe dónde están.
– No, no lo creas. Tengo un buen amigo en el Vaticano, Domenico, es un jesuita que trabaja en los Archivos; es arqueólogo y conoce bien el subsuelo de esta ciudad. Roma aún guarda muchos secretos. Te lo presentaré, estoy seguro de que te gustará.
– ¿El Vaticano no puede hacer nada por Carla?
– Las relaciones con Alemania no son precisamente buenas. No sabes cuántas dificultades tiene que afrontar el Papa.
– De manera que tu grupo lo forman tres médicos y dos curas, no es mucho -se lamentó Amelia.
– No imaginas lo activas y valientes que son algunas monjas. El doctor Ferretti también tiene amigos que en ocasiones nos echan una mano, pero no podemos pedir a la gente que sean héroes, porque si las SS los detuvieran… no hace falta que te diga lo que les sucedería.
– Tenemos que salvar a Carla -insistió de nuevo ella.
Vittorio estaba preocupado por Amelia. Había pasado toda la tarde fuera y cuando llegó acompañada por el padre Müller, ya era la hora de cenar.
– Avísame cuando te retrases, he llegado a pensar que te había pasado cualquier cosa.
Sin embargo era Amelia quien estaba cada día más preocupada por Vittorio. El marido de Carla apenas comía, padecía insomnio y su actividad era frenética: llamaba a la puerta de cuantos amigos influyentes habían tenido en el pasado para suplicarles que hicieran algo por Carla. Pero nadie quería comprometerse; algunos incluso empezaron a evitarle. Se rumoreaba que Carla Alessandrini iba a ser juzgada por alta traición.
Si no hubiera sido por su preocupación por Carla, Amelia se habría sentido feliz en Roma. Max pasaba con ella todo su tiempo libre, y ambos se sentían enamorados como en sus mejores días de Berlín y Varsovia.
El barón se interesó por Carla Alessandrini ante sus superiores, quienes le recomendaron olvidarse de la diva puesto que estaba en manos de las SS. Aun así, logró que le confirmaran que aún estaba viva.
Una noche en la que el gobernador militar de Roma ofrecía una recepción a los oficiales del Alto Mando alemán, a los miembros del Cuerpo Diplomático y a todo aquel que era alguien en la Roma ocupada, Max insistió a Amelia para que le acompañara. Ella dudó, le repugnaba tener que estrechar las manos de aquellos hombres que a su paso sembraban miseria, muerte y destrucción, pero pensó que a lo mejor tenía la oportunidad de saber algo sobre Carla.
Aquella noche de diciembre llovía y hacía frío. De camino a la fiesta, Amelia pensó en que pronto sería Navidad y en que había prometido a su familia que para esa fecha estaría en España, pero sabía que ya no podría cumplir su palabra, no mientras pudiera hacer algo por Carla.
Se alegró de volver a ver al comandante Hans Henke, el ayudante de Max.
– Coronel, creo que no ha sido una buena idea traer aquí a la señorita Garayoa -dijo el comandante Henke nada más verla.
– Pues yo creo que ha sido una gran idea -respondió Max, contento de tener a Amelia a su lado.
– Fíjese en quién está -susurró Hans Henke señalando discretamente a un grupo de oficiales de las SS que hablaban al fondo del salón.
Aunque estaba de espaldas, Amelia reconoció en el acto a Ulrich Jürgens y sintió una oleada de odio que la hizo enrojecer.
– Lo siento, Amelia, no pensaba que coincidiríamos con él, de ser así no habríamos venido. Me aseguraron que Jürgens llevaba unos días en Milán.
– Ha adelantado su regreso esta misma noche -respondió el comandante Henke.
– Lo mejor es que nos marchemos discretamente. Hans tiene razón, sería una temeridad que Jürgens te viera.
Iban a salir del salón cuando el coronel Ulrich Jürgens se dirigió hacia ellos. Momentos antes, otro oficial de las SS había alertado a Jürgens sobre la presencia de Max von Schumann y Amelia Garayoa.
Jürgens les cortó el paso con un par de copas de champán en la mano.
– ¡Vaya, vaya, mi vieja amiga la señorita Garayoa! ¿No pensará irse sin brindar conmigo por este feliz reencuentro? -dijo, tendiendo una copa a Amelia e ignorando a Von Schumann.
– Apártese, Jürgens -le conminó Max mientras cogía el brazo de Amelia.
– Pero, barón, ¡si acaban de llegar a la fiesta! ¿Un caballero como usted va a desairar a los anfitriones marchándose antes de la cena?
– Déjenos en paz, Jürgens -insistió Max.
De repente se vieron rodeados por un grupo de jefes y oficiales de las SS.
– Barón, ¿nos presenta a esta bella señorita? -pidió uno de los militares con una sonrisa irónica.
– No puede reservársela para usted solo, al menos permítanos intentar que nos conceda algún baile -continuó diciendo otro.
– Hemos oído hablar mucho sobre la señorita Garayoa, tenemos entendido que es una vieja conocida del coronel Jürgens -apuntó otro.
Читать дальше