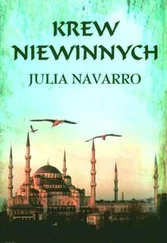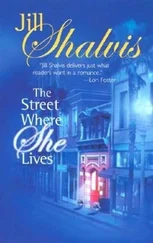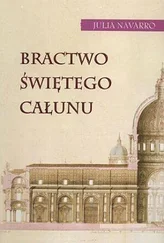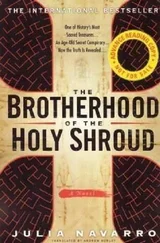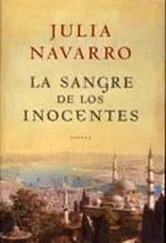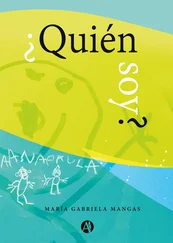– Naturalmente usted no vive del aire, y tanto ir y venir cuesta dinero. Puede que nos hayamos quedado cortas con la última transferencia. Hoy mismo le diré a mi sobrina Amelia que le mande dinero.
– ¿Qué tal está su sobrina? ¿Y doña Melita?
– Bien, bien, estamos todas bien. Bueno, no perdamos el tiempo y póngase a trabajar. Recuerde que tenemos ya muchos años…
El profesor Soler me pidió que fuera a visitarle a Barcelona.
– Estoy escribiendo un libro y no tengo demasiado tiempo, pero venga usted y veré qué puedo contarle. Creo recordar bastante bien cuando Amelia se presentó de improviso aquel verano del cuarenta y dos.
Ya estaba yo otra vez en el aeropuerto dispuesto a pasar el día con el profesor y con el firme propósito de presentarme en casa de mi madre aquella misma noche cuando regresara de Barcelona. La conocía muy bien, y por más que estuviera enfadada, sabía que no me daría con la puerta en las narices.
Charlotte, la esposa del profesor Soler, me comentó nada más verme que no le entretuviera mucho.
– Está terminando de escribir un libro muy importante y su editor está nervioso porque se ha retrasado con la entrega.
– Le prometo que no le quitaré mucho tiempo, pero es que sin la ayuda de su marido no puedo dar un paso.
Encontré al profesor resfriado y con aspecto cansado, aunque de buen humor.
– Doña Laura me telefoneó anoche pidiéndome que continúe guiándole. Le preocupa tener que molestar a Edurne, la pobre anda muy floja de salud.
– Sin usted la investigación sobre mi bisabuela resultaría inútil. Por cierto que el mayor William Hurley, el archivero del Ejército, es una mina de información. Si usted supiera todo lo que me ha contado… Y aún hay más: dentro de unos días debo regresar a Londres, no imagina usted las cosas que hizo mi bisabuela…
– No quiero saber nada, ya se lo he dicho en otras ocasiones. Lo que Amelia Garayoa hiciera o dejara de hacer no me corresponde a mí saberlo.
– Usted es historiador y me resulta chocante que no sienta curiosidad por saber qué hizo Amelia.
– ¡Qué testarudo es usted, Guillermo! Ya le he dicho unas cuantas veces que aunque la tuviera no la dejaría aflorar. No tengo ningún derecho a entrometerme en la vida de una mujer y de una familia a la que tanto debo. Si ellas hubieran querido que fuera yo el que investigara me lo habrían pedido, pero no lo han hecho, se lo han encargado a usted, a usted que es el bisnieto de Amelia.
No insistí. Me irritaba la firmeza y la honradez del profesor. Yo, en su caso, no me habría resignado a no saber.
– ¿Puede contarme qué sucedió cuando Amelia llegó aquel verano del cuarenta y dos?
– Ponga en marcha el magnetofón.
«Cuando la vio llegar arrastrando una maleta, el portero de la casa no la reconoció.
– ¿Dónde va usted? -le preguntó.
– A casa de don Armando Garayoa, ¿es que no me conoce? Soy Amelia.
– ¡Señorita Amelia! ¡Vaya si está cambiada! ¡Tiene cara de enferma! Lo siento, señorita, pero no la he reconocido. Déme, déme la maleta, se la subiré yo.
Flanqueada por el portero, pulsó el timbre de la casa de sus tíos. Fue Edurne quien abrió la puerta. Ella sí que la reconoció.
– ¡Señorita Amelia! -gritó mientras la abrazaba con fuerza.
Envuelta en los brazos de Edurne, Amelia se sintió en casa y rompió a llorar.
Edurne no quiso que el portero viera más de lo que debía, y tras darle las gracias cerró la puerta. Doña Elena y Antonietta habían acudido al recibidor alertadas por los gritos de Edurne. Las dos hermanas se abrazaron llorando. Amelia estaba aún más delgada que Antonietta, parecía tan frágil que se podía romper. O eso al menos es lo que nos pareció a Jesús y a mí cuando la vimos.
Después de abrazar a Antonietta, Amelia hizo lo propio con su prima Laura y a continuación con su primo Jesús; también me abrazó a mí y a su tía, doña Elena.
– ¿Y el tío? ¿Dónde está el tío? -preguntó impaciente.
– Papá llega más tarde del trabajo -respondió Jesús-, pero no tardará.
Doña Elena se lamentaba del estado de Amelia.
– Pero, hija, ¡dónde has estado! Estábamos tan preocupados por ti… Estás enferma, ¿verdad? Sí, no lo niegues, se te ve tan delgada, con tan mala cara, y esas ojeras…
– ¡Vamos, mamá, déjala! -le pidió Laura-. La estás agobiando. La prima Amelia está cansada, en cuanto descanse volverá a ser la de siempre.
Pero Laura sabía que Amelia ya no era la de siempre y que su aspecto no se recuperaría simplemente por descansar.
– Cuéntanos, cuéntanos dónde has estado… No sabíamos nada de ti y estábamos preocupadas. Laura llamó a Albert James y él le dijo que estabas de viaje -dijo Antonietta.
– ¿Has hablado con Albert? -preguntó Amelia a su prima Laura con un ligero temblor en la voz.
– Sí, hace meses. No fue sencillo… Es difícil conseguir una conferencia con Burgos para hablar con Melita, imagínate llamar a Londres… Albert estuvo muy amable, pero no quiso precisar dónde estabas viajando ni por qué, aunque insistió en tranquilizarme al decirme que estabas bien. Me contó que habíais estado en Nueva York… -explicó Laura.
– Así es -respondió Amelia.
– ¿Albert ya no es tu novio? -preguntó doña Elena, sin andarse por las ramas.
– No, no lo es -susurró Amelia.
– Pues es una pena porque es un hombre de bien -replicó su tía.
– Por favor, mamá, ¡no te metas en los asuntos de Amelia! -le reprochó Laura.
– No te preocupes, no me importa. Sé que la tía se preocupa por mí -dijo Amelia.
Durante el resto de la tarde, Amelia se mostró ávida de noticias, nos pedía detalles de cuanto había sucedido desde su última visita, y no dejaba de ponderar lo bien que encontraba a Antonietta y lo crecidos que nos encontraba a Jesús y a mí.
– Seguimos sin saber nada de Lola, ni tampoco de su padre. Su pobre abuela murió -contó doña Elena.
– Lo siento, Pablo, siento que haya muerto tu abuela -me dijo Amelia.
– Pero no está solo, Pablo es uno más de la familia, no sabríamos estar sin él; además, Jesús y él son tal para cual, más que hermanos -afirmó Laura.
– Las mujeres de esta casa sois muy mandonas, menos mal que está Pablo -dijo Jesús riendo.
La mirada de Amelia se ensombreció cuando, al preguntar por su hijo, Laura le explicó que Águeda seguía permitiéndoles ver al pequeño Javier.
– De vez en cuando Edurne va a hacer guardia cerca del portal de la casa de Santiago y espera para ver salir a Águeda con los niños y le pregunta cuándo podemos acercarnos para ver a Javier. Tu hijo está precioso y se parece mucho a ti, tiene tu mismo pelo rubio, y es delgado como tú.
– ¿Es feliz? -preguntó Amelia.
– ¡Claro que sí! De eso no tienes ni que preocuparte. Tu marido… bueno, Santiago quiere con locura al niño y Águeda se porta muy bien con él. El niño la quiere… sé que te duele, pero es mejor que la quiera porque eso significa que es buena con él. -Laura intentaba apaciguar las emociones de Amelia.
– Quiero ir a verle, si pudiera ir hoy…
– No, no, hoy no, tienes que descansar. Mañana irá Edurne a preguntar a Águeda, ella nos dirá si puedes verle y cuándo, y te acompañaremos -respondió Laura, temiendo que su prima decidiera intentarlo en aquel mismo momento.
– ¡No soporto que esa mujer decida cuándo puedo ver a mi hijo! -explotó Amelia.
– Hija mía, a eso te tienes que resignar. Santiago no quiere saber nada de nosotros, mira que tu tío lo viene intentando. Incluso llegó a hablar con don Manuel, el padre de Santiago. Pero el hombre se mostró inflexible; no sólo respetaba la decisión de su hijo sino que además le parecía muy bien. Nunca te perdonaran, Amelia -dijo doña Elena sin medir el daño que con sus palabras le hacía a su sobrina.
Читать дальше