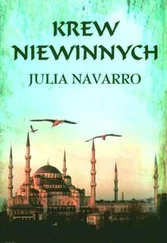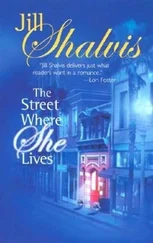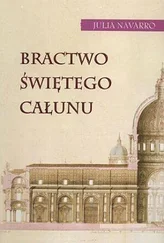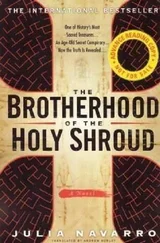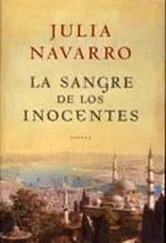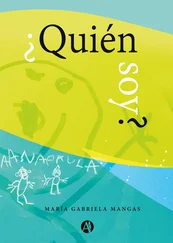– España… mi hijo… ¡Cuánto daría por dar marcha atrás! Yo soy la única culpable de lo que me pasa y a veces pienso que estoy aquí porque tengo que pagar por todo el mal que he hecho a quienes me querían: mi hijo, mis padres, mi hermana, mi marido, mis tíos y mis primas; a todos les he fallado…
– No te atormentes, Amelia, saldrás de aquí y podrás regresar a España y enmendar las cosas.
– No puedo devolver la vida a mis padres.
– Tú no eres la culpable de su muerte, fueron víctimas de vuestra guerra civil.
– Pero yo no estaba con ellos. No estaba cuando fusilaron a mi padre ni asistí a mi madre en su enfermedad. Ahora no estoy cuidando a mi hermana enferma. Siempre dejo mis responsabilidades en manos de otros, ahora en manos de mis pobres tíos y de mi prima Laura. Y mi hijo… no puedo lamentarme de haberme convertido en una extraña para mi pequeño Javier. Lo abandoné y no pasa ni un solo día en que no me arrepienta de haberlo hecho.
– Saldremos de aquí, ya verás, y será muy pronto, lo sé, confía en mí. Siento que la libertad está muy cerca.
Aquella tarde, como todas las tardes, mientras las presas estaban en las celdas escucharon los pasos de las guardianas. Iban a leer los nombres de las condenadas, que serían ahorcadas al amanecer.
Amelia tenía fiebre y apenas prestaba atención, de manera que tardó unos segundos en reaccionar y preguntarse si había escuchado bien.
– Van a ahorcar a esa amiga tuya. Acaban de decir su nombre. Pobrecilla -le susurró al oído una de sus compañeras.
El grito de Amelia se escuchó a lo largo y ancho de aquel pasillo húmedo que daba entrada a las celdas. Pero el grito se perdió entre los llantos y los lamentos de quienes iban a ser ahorcadas. Era el mismo sonido de llantos y lamentos que escuchaban a diario, pero aquel día a Amelia se le hizo insoportable.
Una de las guardianas entró en la celda y la golpeó con un palo obligándola a callar.
– ¡Para de gritar, extranjera de mierda! Espero que muy pronto llegue la orden para que te ahorquen, así no gastarás más dinero nuestro en comida. ¡Desagradecida!
Era tal el dolor que sentía en el alma que apenas se dio cuenta de que en uno de los golpes le había roto la muñeca izquierda.
– ¡Quiero verla! ¡Quiero verla! -suplicó Amelia agarrada a la falda de la guardiana que la golpeaba sin piedad.
– No, no verás a esa zorra de tu amiga que va a recibir lo que se merece por traidora. Es una asquerosa amiga de los judíos, como tú. ¡Cerdas! ¡Sois unas cerdas! -gritó la guardiana mientras continuaba apaleándola.
Estaba amaneciendo cuando de nuevo las guardianas se presentaron ante las celdas para llevarse a las condenadas. Algunas lloraban y suplicaban, otras permanecían en silencio intentando concentrarse en aquellos últimos minutos de vida en que sólo podían despedirse de ellas mismas.
Ayudada por otras dos presas, Amelia se colocó delante del ventanuco de la puerta desde el que se veía el pasillo por donde caminaban las condenadas. Vio a Ewa caminar renqueando, con la mirada serena y desgranando las cuentas de un rosario de tela que se había hecho con un trozo de su enagua. Encontraba fuerza en la oración y sonrió a Amelia cuando pasó delante de su puerta.
– Saldrás de aquí, ya verás, reza por mí, yo cuidaré de ti cuando llegue al cielo.
La guardiana empujó a Ewa con violencia.
– ¡Cállate, santurrona, y camina! ¡Muy pronto tu amiga se reunirá contigo! ¡A ella también la ahorcarán!
Amelia intentó decirle algo a Ewa, pero no pudo. Tenía los ojos anegados de lágrimas y fue incapaz de pronunciar una sola palabra.
Después se dejó llevar por la desesperación y se negó a comer aquel caldo negruzco donde abundaban los parásitos pero que las mantenía vivas.
Durante varios días estuvo entre la vida y la muerte. Se había rendido, ya no quería luchar.
Así la encontró Max cuando fue a buscarla a Pawiak. Había llegado a Varsovia ese mismo día acompañado por su ayudante, el ya comandante Hans Henke, y con la garantía de Karl Kleist de que todos los papeles para la liberación de Amelia habían sido firmados.
Acudió de inmediato a Pawiak, donde no parecieron demasiado impresionados porque un coronel del Ejército mostrara tal preocupación por aquella presa que habían recibido orden de liberar.
El director de la prisión se mostró adusto con él, y le conminó a aguardar en su despacho a que subieran desde los sótanos a la reclusa.
– Se la puede llevar, aunque yo de usted tendría cuidado, esa chica está mal de los pulmones y quién sabe lo que le puede contagiar. Yo en su caso me mantendría lejos de ella.
Max a duras penas logró contenerse. Sentía un desprecio instintivo por aquel hombre y sólo ansiaba salir de allí cuanto antes llevándose a Amelia.
Cuando la vio no pudo contener una exclamación de dolor.
– ¡Dios mío, qué te han hecho!
Le costaba reconocer a Amelia en aquella figura famélica que apenas podía tenerse de pie, con el cabello tan corto que se le veía la piel del cráneo, vestida con ropa mísera y sucia y la mirada perdida.
Entre Max y su ayudante Hans Henke cogieron a Amelia y, una vez firmados todos los papeles, salieron de Pawiak.
Los dos hombres estaban impresionados y casi no se atrevían a hablar con la mujer.
– Vamos al hotel, allí la examinaré -dijo Max a su ayudante.
– Creo que deberíamos llevarla a un hospital, yo no soy médico como usted, pero veo que la señorita está muy enferma.
– Sí, lo está, lo está, pero prefiero llevarla al hotel, y una vez que la haya examinado decidiré qué hacer, no quiero volver a dejarla en manos extrañas.
El comandante Henke no insistió. Conocía la testarudez de su superior y le había visto sufrir durante aquel año haciendo lo imposible por conseguir la liberación de la joven española. Henke se preguntaba si aquella mujer volvería a recuperar algún día parte de aquella sutil belleza ante cuya presencia era imposible permanecer indiferente.
Cuando llegaron al hotel se produjo una cierta conmoción al ver entrar a dos jefes de la Wehrmacht llevando en brazos a una mujer que parecía una mendiga apaleada. El director del hotel, que en ese momento se encontraba departiendo con un grupo de oficiales, se acercó hasta ellos.
– Coronel Von Schumann… esta mujer… en fin… no sé cómo decirles que no me parece oportuno que la traigan a este hotel. Si quiere, le puedo decir dónde llevarla.
– La señorita Garayoa se alojará en mi habitación -respondió Max.
El director vaciló ante la mirada iracunda de aquel militar aristócrata que cargaba en sus brazos con aquella mujer que más parecía una mendiga.
– Desde luego, desde luego…
– Envíeme una camarera a la habitación -ordenó Max.
Cuando llegaron a la estancia pidió a su ayudante que preparara el baño.
– Lo primero que haré será bañarla y desparasitarla, luego la examinaré. Me parece que podría tener una mano rota, necesitaré que se acerque hasta el hospital y me traiga todo lo necesario para vendársela. Pero antes le agradecería que se acercara a la tienda más cercana y comprara algo de ropa para Amelia.
La camarera se presentó de inmediato y no pudo evitar un gesto de repugnancia cuando Max le pidió que le ayudara a bañar a Amelia.
– Le pagaré su sueldo de todo un mes.
– Desde luego, señor -aceptó la mujer, venciendo sus escrúpulos.
Amelia mantenía los ojos cerrados. Apenas tenía fuerzas para hablar, para moverse. Creía escuchar la voz de Max, pero se decía a sí misma que era un sueño, uno de aquellos sueños en los que la visitaba la gente a la que amaba: su hijo Javier, sus padres, su prima Laura, su hermana Antonietta… Sí, tenía que ser un sueño. No parecía darse cuenta de que la introducían en el agua, ni que le frotaban con fuerza la cabeza que tanto le dolía, ni siquiera se dio cuenta cuando Max la sacó de la bañera ayudado por la camarera y la envolvió en una toalla. Luego la vistieron con un pijama de él, en el que Amelia parecía perdida.
Читать дальше