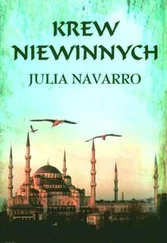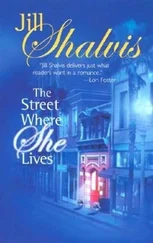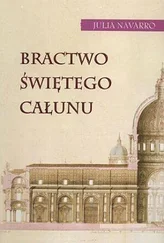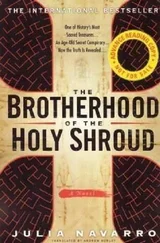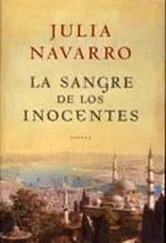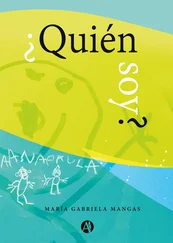No hubo manera de que diera su brazo a torcer, y a pesar de las súplicas de doña Elena y de la preocupación de don Armando, Amelia comenzó a ir todas las mañanas a la mercería.
– Doña Rosa es muy amable -nos contó Amelia.
– ¿Doña Rosa? Desde cuándo se hace llamar doña Rosa esa mujer. Siempre la hemos llamado Rosita -se quejó doña Elena.
– Ya, pero no me parece bien tutear a una señora que casi podría ser mi abuela. Soy yo quien ha decidido tratarla de usted y está encantada.
– ¡No me extraña! Una señorita como tú tratando a una cupletista como si fuera una señora. No lo apruebo, y me da rabia.
– Pero, tía, no seas tan dura con ella. ¿Qué sabemos de las circunstancias de su vida? A mí me parece que es una buena mujer que ha sabido luchar para sacar adelante a su hija.
– Gracias a la mercería que le puso su representante -insistió doña Elena.
– Pues mira, eso demuestra que es lista -terció Laura-. Normalmente a las mujeres nos engañan, nos utilizan y luego nos dejan como zapatillas inservibles.
– ¡Lo que tengo que oír! Si tu padre te oyera, le darías un disgusto. ¿Cómo puedes justificar que esa mujer se fuera con aquel hombre y… y… bueno, tuvieran una hija estando él casado? ¿Os parece decente? ¿Es eso lo que os he enseñado?
– Pero ¿qué sabemos nosotras de sus circunstancias? Yo estoy con Amelia, no debemos juzgarla -insistió Laura.
– Tía, ¿qué supones que dicen de mí? -preguntó Amelia.
– ¿De ti? ¿Qué han de decir de ti? Eres una joven de buena familia y puedes llevar la cabeza muy alta por los padres que has tenido.
– Sí, pero me casé y abandoné a mi hijo y a mi marido para irme con otro. ¿Crees que soy mejor que doña Rosa?
– ¡No te compares con ésa! -respondió, ofendida, doña Elena.
– Sabes que tus amigas, cuando me ven, murmuran y me tratan con una condescendencia que resulta ofensiva. Para ellas soy una perdida.
– ¡No digas eso! Yo no consentiría que nadie te faltara al respeto.
– Vamos, tía, no te enfades y acepta de buena gana que trabaje en la mercería. Doña Rosa ha prometido pagarme treinta pesetas al mes.
Aquel dinero era una gran ayuda para la economía familiar. Don Armando ganaba cuatrocientas pesetas trabajando catorce horas al día, y entre Antonietta con sus clases de piano, Laura con lo que ganaba en las monjas además de los extras que le aportaba coser con la ayuda de doña Elena, la familia apenas llegaba a las seiscientas pesetas. A pesar de eso, éramos unos afortunados y no nos veíamos en la tesitura de tantas familias cuyo menú consistía en guisos de castañas o gachas de algarroba. Pero he de confesar que nunca he comido más arroz y patatas que entonces. Doña Elena hacía el arroz con un refrito de ajo y laurel y a las patatas cocidas les echaba pimentón para darles algo más de sabor, además del consabido laurel.
Aun a regañadientes, doña Elena terminó aceptando que Amelia trabajara en la mercería de doña Rosa, aunque ella nunca más volvió a comprar en la tienda.
Una noche en la que estábamos todos reunidos alrededor de la radio, nos enteramos de que se estaban librando violentos combates en torno a Stalingrado. Y a pesar de lo jactancioso que se mostraba el locutor asegurando que Alemania no dejaría un solo bolchevique con vida, lo cierto es que no era lo que realmente estaba pasando en el frente ruso.
Amelia parecía muy inquieta. Nunca reconoció por qué. Jesús decía que era porque, como su prima se había fugado con un comunista, ella estaba a favor de los rusos y le preocupaba que los alemanes pudieran ganar.
Una tarde Laura regresó y nos anunció que le iban a subir el sueldo.
– La madre superiora me ha dicho que está muy contenta con mi trabajo.
Doña Elena decidió celebrarlo preparando un pastel de patata con un poco de mantequilla que guardaba como si de un tesoro se tratase. La había traído Melita desde Burgos. No es que Melita nos visitara con frecuencia, pero había querido ver a su prima Amelia y presentarla a su marido y a su hijita Isabel.
Hacía muchos años que no se veían las dos primas y Amelia se sorprendió del cambio operado en Melita; la vio convertida en una matrona subordinada en todo a su marido. No es que Rodrigo Losada, el marido de Melita, no fuera un buen hombre, lo era, y la quería, pero tenía ideas rotundas sobre el papel que debían desempeñar las mujeres, sobre todo la suya. Melita asentía a cuanto él decía, haciendo suyas todas sus opiniones. Rodrigo, por su parte, observaba con desconfianza a Amelia, la díscola de la familia, la que había huido abandonando a su marido y a su hijo, la que aparecía y desaparecía sin dar cuentas a nadie como si de un hombre se tratase.
Rodrigo Losada se mostraba amable y educado con Amelia, pero apenas lograba fingir sus recelos respecto de ella. En las pocas ocasiones que discutía con Melita era cuando ella defendía a su prima diciéndole que siempre había sido una mujer especial y que era muy buena. Pero él no admitía sus razonamientos, lo cual la entristecía.
Debo confesar que Jesús y yo disfrutábamos de las visitas de Melita y de su cuñado Rodrigo, no sólo por el cariño hacia ellos sino también porque llegaban cargados de comida.
Cuando íbamos a recogerles a la estación, hacíamos apuestas sobre cuántas cestas traerían. Los padres de Rodrigo eran gente acomodada antes de la guerra civil, y sin ser millonarios, vivían mejor que nosotros; la madre era de un pueblo de Cantabria y tenía tierras y algo de ganado, de manera que hambre no pasaban.
En aquellas cestas voluminosas Melita solía llevar chorizo en aceite, mantequilla, costillas y lomo de cerdo adobado. También nos traía garbanzos y frascas de miel y mermelada de ciruelas y dulces hechos por su suegra. Todo aquello eran manjares en aquel Madrid de la posguerra.
Melita estaba de nuevo embarazada y Rodrigo aseguraba que esta vez sería un niño. En cuanto a la pequeña Isabel, era una chiquilla regordeta y tranquila a la que doña Elena y don Armando mimaban cuanto podían habida cuenta de lo poco que veían a su nieta.
A doña Elena, como a todas las madres de todas las épocas, le preocupaba el futuro de sus hijos. Se sentía satisfecha de la boda de Melita, pero tenía pendiente encontrar marido para Laura y para su sobrina Antonietta; de Jesús y de mí ya se ocuparía más adelante, pues aún éramos adolescentes.
La buena mujer, ignorando el sufrimiento de su marido, procuraba congraciarse con las esposas de algunos jerarcas del Régimen a los que teníamos por vecinos. De vez en cuando las invitaba a merendar y obligaba a Laura y a Antonietta a estar presentes para que las mujeres las vieran y las tuvieran en cuenta a la hora de elegir esposa para sus vástagos.
Aquellas sesiones ponían de malhumor a Laura y discutía con su madre.
– ¡Pero tú te has creído que soy un animal de feria! Me niego a que esas amigas tuyas me examinen cada vez que vienen a casa. ¡Son odiosas! Antes de la guerra nunca las habrías invitado.
– ¿Es que te quieres quedar soltera? Estas señoras están bien situadas y tienen hijos de vuestra edad; de seguir así, a Antonietta y a ti se os va a pasar el arroz.
– ¡Pero es que yo no quiero casarme! -replicó Laura.
– ¡Pero qué dices! ¡Claro que te casarás! ¿Quieres convertirte en una solterona? No voy a consentirlo.
Antonietta se mostraba más dócil a los deseos de su tía. Yo la veía sufrir en aquellas meriendas, pero ella no decía nada y procuraba comportarse con la corrección que le habían enseñado.
Doña Elena enseñaba a sus nuevas amigas las labores de punto de cruz de Antonietta y aseguraba que el pastel que les servía había salido de las manos de Laura.
Una noche, a la hora de la cena, anunció solemnemente que el sábado irían a una merienda-baile organizada por una de aquellas vecinas.
Читать дальше