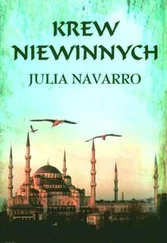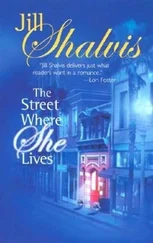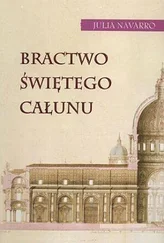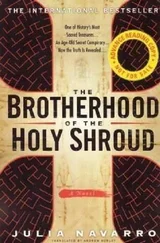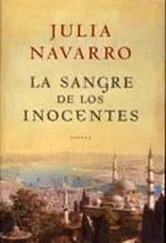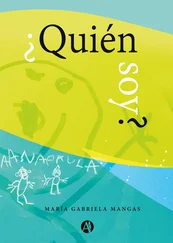– Vamos, hijo, haga un esfuerzo, es importante que nos diga lo que ha visto allí -insistió el pastor Schmidt.
– ¿Quieren saber cuántos locos han pasado por Hadamar? Heinrich calcula que unos siete u ocho mil. No, allí no hay espacio para tantos, los llevan desde otros hospitales psiquiátricos de Alemania. Llegan en vagones de ganado, como si fueran animales. Los pobres inocentes no saben cuál va a ser su destino. Cuando llegan los conducen dentro del manicomio sin siquiera darles agua ni comida. Si los vieran… exhaustos, nerviosos, desorientados. Los conducen a los sótanos del manicomio. Allí han habilitado unas habitaciones con las paredes desnudas, no hay bancos donde sentarse. A través del techo han metido unos tubos. Los enfermeros los obligan a desnudarse y luego los encierran. Sus gritos son aterradores…
El padre Müller interrumpió su relato. Se tapó la cara con las manos como si quisiera evitar una visión horrible que llevara prendida en los ojos. Ninguna de las personas que allí estaban se atrevió a preguntar, ni siquiera el pastor Schmidt le volvió a instar para que hablara. Fue Hanna, la hermana del sacerdote, quien le puso la mano sobre el hombro y luego le acarició el cabello haciéndole volver a la realidad. El padre Müller tenía los ojos arrasados en lágrimas, suspiró y, haciendo un gran esfuerzo, continuó con aquel terrible relato.
– En esas habitaciones no hay nada, salvo unas rejillas en el techo. Mientras los enfermos gritan asustados, comienza a salir un humo espeso por las rejillas, un humo que los va cubriendo hasta ocultar su desnudez, un humo que al respirarlo les va provocando un ahogo, un humo asesino que acaba segando sus vidas. Sí, en los sótanos de Hadamar han construido unas cámaras de gas y hasta allí llevan a los enfermos psíquicos de toda Alemania para acabar con ellos. Después transportan los cuerpos a un horno y los queman.
– ¡Dios mío! ¡Y cómo es que nadie dice nada, cómo lo permiten los del pueblo! -exclamó Amelia.
– Oficialmente nadie sabe nada, aunque para la gente de allí no es un secreto lo que sucede, el humo del crematorio se ve por encima de los tejados. Heinrich cree que después de acabar con los locos asesinarán a los ancianos y a todos aquellos que crean inútiles. Se lo ha oído decir al director del manicomio.
– ¡Tenemos que hacer algo! -exclamó indignado el profesor Schatzhauser-. ¡No podemos permitir semejante infamia!
– He comunicado al obispo de Limburg, a cuya diócesis pertenece Hadamar, lo que he visto. Ya había escuchado rumores, pero yo se lo he podido confirmar. Y ha prometido hablar con las autoridades. Dirá que hasta él habían llegado varios comentarios que le preocupaban y pedirá una investigación oficial -continuó el padre Müller.
– Puede que eso les haga parar -dijo Helga Kasten.
– ¡Ojalá tuvieras razón! -respondió su marido.
– ¿Y tú… tú… qué has hecho allí? -La pregunta de Amelia provocó un efecto devastador en el padre Müller, que la miró con ojos desorbitados.
– El director del manicomio no quería que me encargara de ayudar a los otros enfermeros a trasladar a los pobres enfermos a esas cámaras siniestras. La primera semana me encargaba otros quehaceres, pero luego pareció fiarse de mí, y… bueno, un día llegó un contingente de enfermos, había mujeres, incluso algunos niños. Heinrich me buscó para decirme que el director le había ordenado que me dijera que ayudara a trasladar a los enfermos hasta la cámara de gas. No podía negarme ya que era necesario que siguiera interpretando mi papel, pero no pude resistirlo; cuando empezaron a empujarlos para meterlos en la cámara, intenté impedirlo, empecé a gritar como si yo también fuera un demente. Los pobres se pusieron más nerviosos por mis gritos… Heinrich me miraba asustado, yo… yo gritaba que aquello era un crimen, que los dejaran salir… Alguien me dio con una porra en la cabeza, quedé inconsciente. Cuando desperté, estaba en el cuarto donde los enfermeros se cambian de ropa. Heinrich me había arrastrado hasta allí y me indicó que no dijera ni una palabra. El director quería interrogarme; a él ya lo habían amenazado con entregarlo a la Gestapo acusándole de haber introducido en el hospital a un enemigo del Reich. Heinrich juró que yo era un buen nazi, pero demasiado sensible para aquel trabajo, y juró y perjuró que no representaba ningún peligro, pero el director le conminó a llevarme a su despacho. No lo hizo. Me sacó del manicomio por las carboneras y me pidió que no fuera ni siquiera a su casa a recoger mis pertenencias. «Huye, yo me las arreglaré. Si eres amigo de mi hermano, seguro que entre los dos podréis hacer algo para acabar con esto. Yo no tengo valor.» Y huí, sí, huí de aquel lugar maldito; busqué refugio, acudí al obispo, y gracias a él estoy aquí.
– ¿Y Heinrich? ¿Qué le ha sucedido? -preguntó alarmado el profesor Schatzhauser.
El padre Müller rompió a llorar. Dio rienda suelta al sufrimiento que a duras penas lograba domeñar.
– Cuando calculó que yo estaba lo suficientemente lejos del manicomio, subió al despacho del director, y desde allí mismo se tiró al vacío.
– ¡Dios mío! -gritaron casi al unísono el profesor Schatzhauser, el pastor Ludwig Schmidt y los Kasten.
– Mi hermano ha sufrido mucho -susurró Hanna, volviendo a colocar su brazo alrededor de los hombros del sacerdote-, quizá deberíamos volver Necesita recuperarse.
– Padre Müller, es usted muy valiente y ha prestado un gran servicio a la causa de Dios. Sólo sabiendo lo que sucede podremos combatirlo -dijo el pastor Schmidt.
– Está en el ideario del nazismo la eliminación de los enfermos y de los débiles, no es la primera vez que sabemos del asesinato de enfermos mentales. Hubo un plan similar antes de que estallara la guerra -recordó Manfred Kasten.
– La única manera de parar esos asesinatos es darlos a conocer -murmuró el profesor Schatzhauser.
– El obispo va a denunciar a las autoridades lo que sucede en Hadamar -musitó el padre Mullen-¡Pero no le harán caso! ¿De qué sirve denunciar el crimen a los propios verdugos? -dijo Amelia, que a duras penas podía controlar el sentimiento de horror provocado por el relato del sacerdote.
– Pero eso les obligará a suspender, aunque sea temporalmente, los asesinatos en Hadamar. Todos nosotros tenemos el deber de contar lo que sucede allí -sentenció Schmidt.
– Me preocupa su seguridad -dijo el profesor Schatzhauser.
– También a nosotros -terció Hanna, la hermana del padre Müller-, pero el obispo ha decidido enviar a Rudolf a Roma.
– De manera que se va usted… -dedujo el pastor Schmidt.
– Es lo más conveniente -concedió Manfred Kasten-, la Gestapo averiguará quién es ese trabajador desaparecido de Hadamar. Y si lo encuentran… esa gente no respeta a nadie.
– ¿Cuándo te vas? -quiso saber Amelia.
– Dentro de unas semanas -respondió el sacerdote.
El padre Müller no fue el único que no logró conciliar el sueño por lo que había visto en Hadamar. Ninguno de los asistentes a la reunión en casa del profesor Schatzhauser podía dejar de pensar en lo que les había contado el sacerdote. Les resultaba dolorosa su impotencia frente a aquel régimen criminal.
Amelia regresó a casa de los Keller con una decisión tomada: haría cualquier cosa con tal de contribuir a la derrota del Reich, fuera lo que fuese.
Aquella misma noche, en la soledad de su cuarto, escribió un mensaje para Londres relatando lo que sucedía en Hadamar.
El señor Keller le insistió para que tomara una taza de té con su esposa Greta y con su hijo Frank, pero Amelia no se veía capaz de fingir normalidad, de manera que se disculpó alegando que se sentía indispuesta por un fuerte dolor de cabeza.
Читать дальше