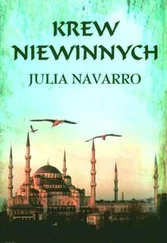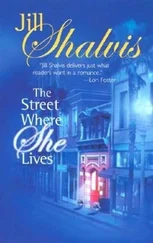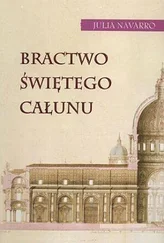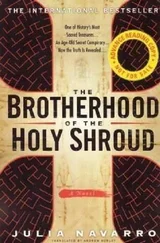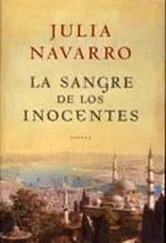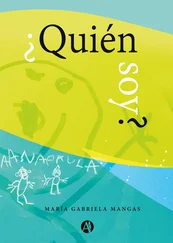Cenaron los cuatro en el restaurante del hotel y Carla se interesó mucho por los últimos avatares de la vida de Amelia.
– Cara! ¡Parece que la tragedia te persigue! Y no lo entiendo, siendo tan bella como eres, pero en fin, la vida es así, ahora lo importante es que estás bien y Albert cuida de ti; más le vale, porque de lo contrario se las tendrá que ver conmigo -dijo levantando un dedo amenazador hacia Albert James.
La diva les explicó que aunque odiaba a los nazis, Vittorio le insistía en que dado que los fascistas gobernaban Italia, habría sido significarse en exceso rechazar cantar en Berlín. Se lamentó de los muchos amigos judíos, músicos, directores de orquesta, gente del teatro, que habían huido al exilio.
– No te dejes engañar por las apariencias, esta ciudad no es lo que era, los mejores han tenido que huir. No creas que me siento a gusto estando aquí…
– ¡Pero, Carla, amore! No puedes manifestar tan claramente tus preferencias políticas. En Milán se permitió desairar al Duce cuando quiso saludarle después de verla actuar en La Traviata. Carla se encerró en su camerino después de la función y me ordenó decirle que estaba aquejada por una jaqueca que le impedía hablar. Naturalmente, el Duce no se lo creyó y a través de unos amigos hemos sabido que ha mandado que nos vigilen. Si nos hubiésemos negado a venir a Berlín, ¿qué creéis que pensaría el Duce? No podíamos alegar nada para rechazar este compromiso.
– ¡Odio a los fascistas y a los nazis mucho más! -profirió Carla sin importarle que los comensales de las mesas cercanas la miraran con estupor.
– ¡Por Dios, querida, no grites! -le pidió Vittorio.
– Siento lo mismo que tú -dijo Amelia cogiendo la mano de su amiga.
– Todos pensamos lo mismo, pero Vittorio tiene razón, hay que ser prudentes -apuntó Albert.
– Ése es el problema, que la prudencia termina convirtiéndose en colaboración -dijo Amelia.
– No, no tienes razón. Creo que es mejor que podamos movernos por Berlín y hablar con unos y con otros para después poder contar al mundo el peligro que supone Hitler. Si ahora me levanto y empiezo a arremeter contra los nazis lo único que lograré será que me detengan, y al final no podré escribir en los periódicos lo que está pasando aquí -fue la conclusión de Albert.
– Para que luego digan que los hombres no son calculadores y prácticos -añadió Carla.
Vittorio les informó de que dos días después los responsables de la Deutsches Opernhaus ofrecían un cóctel seguido de una cena en honor de Carla y que pediría que les invitaran.
– Más les vale hacerlo o de lo contrario seré yo quien no asista al cóctel -sentenció Carla.
El pacto germano-soviético tenía un alcance superior al que muchos habían supuesto en un primer momento. Los protocolos secretos empezaban a salir a la luz por la vía de los hechos y el 17 de septiembre tropas soviéticas entraron en Polonia.
Amelia y Albert asistieron al día siguiente a una reunión en casa de Karl Schatzhauser. El médico les pedía tranquilidad a los otros miembros del grupo de oposición que lideraba.
– Se han repartido Polonia -se quejó Max-, y desgraciadamente el Gobierno británico no ha dado un paso en su defensa.
– Inglaterra no parece tener claro qué camino debe tomar -apuntaba Albert.
– ¡Se supone que los polacos son sus aliados pero lo cierto es que les han dejado caer en manos de Hitler y de Stalin! -replicó Amelia.
A la reunión asistió un pastor protestante que intentaba contrarrestar el desánimo que parecía cundir en el grupo hablándoles de la esperanza.
– Aún podemos hacer cosas, no nos vamos a rendir. Hay mucha gente contraria a Hitler -aseguró aquel religioso, que se llamaba Ludwig Schmidt.
El pastor dijo conocer a una persona cercana al almirante Canaris, el jefe del contraespionaje alemán; según aquel hombre, el marino no compartía las ideas del Partido Nazi en el poder; más aún: al parecer el almirante mostraba su disposición para ayudar en lo que pudiera a la oposición a Hitler siempre que no se viera comprometido.
Max von Schumann confirmó esta información añadiendo que el coronel Hans Oster, jefe de la Oficina de Contraespionaje del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, junto a otros jefes militares, estaba en contra de Hitler.
– ¡Deberían unir sus fuerzas! -insistió Albert.
– No debemos dar pasos en falso, es mejor que cada grupo actúe como crea conveniente, ya llegará la hora de saber quién está con quién -replicó Karl Schatzhauser.
– Usted dirige nuestro grupo, profesor, y yo acepto su estrategia, pero creo que nuestro amigo Albert James tiene razón -terció Max.
El pastor Ludwig Schmidt ilustró a Albert sobre los fundamentos del nazismo.
– Hay tres libros que debería leer usted para entender en qué se sustenta esta locura: El Mein Kampf, del propio Adolf Hitler, El mito del siglo XX de Alfred Rosenberg y Manifiesto contra la usura y la servidumbre del interés del dinero de Gottfried Feder. No imagina usted lo que Feder ha llegado a escribir sobre cómo sanar nuestra economía. En cuanto al libro de Rosenberg es una estupidez, su objetivo es demostrar la superioridad de los nórdicos. También los fundamentos del cristianismo, porque no debe usted olvidar que los nazis abominan de Dios. Pero lea, lea usted el Mein Kampf y verá claramente lo que se propone Hitler.
– Hasta ahora, las principales víctimas están siendo los judíos -dijo Amelia.
– Tiene usted razón, pero además de querer acabar con los judíos el objetivo del nacionalsocialismo es borrar las raíces cristianas de Alemania, crear un país sin Dios ni religión -respondió el pastor Schmidt.
Amelia aprovechó un momento en el que Albert estaba hablando con el profesor Schatzhausser para insistirle a Max en que le ayudara a buscar a los Wassermann.
– Un amigo nuestro nos ha informado de que se los han llevado a un campo de trabajo, debe de haber algún registro donde figuren sus nombres…
– No será fácil averiguarlo, pero haré lo que pueda.
– Tú eres un oficial, a ti te lo dirán.
– Un oficial que se hará sospechoso a los ojos del partido si me intereso por unos judíos. Las cosas no son tan fáciles, veré si a través de un amigo del servicio de contraespionaje puedo averiguar algo.
En otro momento de la reunión, Amelia preguntó a Max por Ludovica.
– Como puedes imaginar, no sabe nada de estas reuniones, no dudo que nos denunciaría.
– Ludovica es nazi, ¿verdad?
– Ya la escuchaste, para desgracia mía tengo una esposa nacionalsocialista convencida. Pertenece a una familia en la que hay empresarios e industriales del Rhur que, como muchos otros, han apoyado a Hitler. Deseaban un gobierno fuerte, un dictador. Muchos de los que le han apoyado dicen ahora que pensaban que podían influir en él, pero es una excusa de gente que son patriotas de sus propios intereses y a los que nada importa la degradación moral a la que están llevando a Alemania.
– Siento lo que estás pasando…
– Puedes imaginar lo doloroso que para mí resulta que Ludovica sea nazi. Obviamente no confío en ella, y nuestra relación se ha ido deteriorando, sólo mantenemos las apariencias.
– ¿Por qué no te separas?
– No puedo, soy católico. Ya ves, en este país de mayoría protestante también hay católicos, y Ludovica y yo lo somos. Estamos condenados a permanecer juntos.
– ¡Pero eso es horrible!
– No seremos ni el primer ni el último matrimonio que mantiene las apariencias. Además, aunque yo quisiera separarme, Ludovica no lo consentiría, de manera que ambos nos hemos ido adaptando a esta situación. Yo ya no pretendo ser feliz, lo único que me obsesiona es poder acabar con Hitler.
Читать дальше