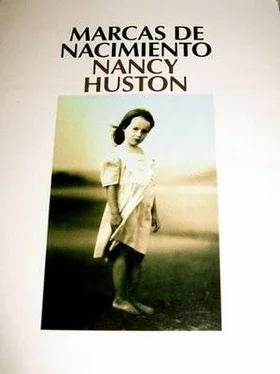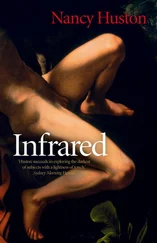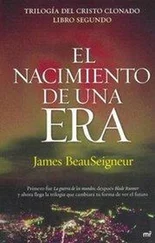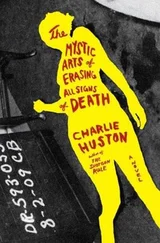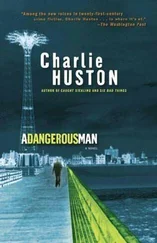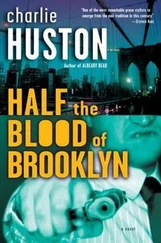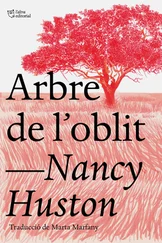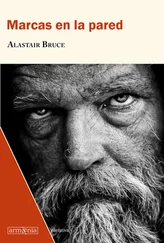– ¡Randall!
– Lo siento, Tess. Es que… sencillamente no puedo soportarlo.
Y mi padre sale de la habitación porque los hombres deben tener siempre cuidado de no dejar que nadie los vea llorar, aunque llorar es humano, como dice Schwarzenegger en Terminator II.
Paso mucho tiempo durmiendo y cuando estoy despierto me siento completamente depre. La perspectiva de la visita en ciernes de la abuela Sadie tampoco me entusiasma. Sé que cuenta con que me convierta en el Gran Genio que ninguno de los hombres de su vida llegó a ser: ni su padre, al que en realidad no conoció, ni su marido, que fracasó como autor teatral y murió joven, ni su hijo, a quien una vez le oí llamarle a la cara yuppie sin carácter. Tengo intención de colmar sus expectativas, de verdad, pero ojalá viniera de visita cuando estoy sano en vez de enfermo. A quien me vea ahora mismo le costará creer que soy el salvador de la humanidad.
Papá recoge a la abuela Sadie en el aeropuerto de San Francisco y la trae a casa con la silla de ruedas plegada en el maletero, junto con varias maletas de gran tamaño que nos producen una gran desazón respecto al tiempo que prevé quedarse. Mamá y yo salimos y permanecemos en el porche delantero cogidos de la mano, esperándolos mientras papá la empuja por la rampa construida especialmente para su madre con capacidades disminuidas; está más gorda aún que en su última visita, de manera que la rampa cruje bajo su peso. En cuanto entra en la cocina se vuelve y me indica que me acerque, y yo renqueo hasta ella, intentando no ofrecer un aspecto demasiado lastimoso a pesar de las vendas en la cabeza y las otras vendas ocultas bajo el pantalón del pijama.
– ¡Solomon! -dice a voz en cuello-. ¡Mira! ¡Te he traído un regalo!
Hurga en su bolso y saca algo envuelto en papel de seda. Cuando lo desenvuelvo resulta ser una kipá de hecho bastante bonita, recubierta de terciopelo negro y adornada con estrellas y naves espaciales bordadas en hilo dorado y las palabras «La guerra de las galaxias».
– Pruébatela, Solomon. Era de tu padre. ¿Te acuerdas, Randall? Te la regalamos en tu Bar Mitzvah, cuando estabas entusiasmado con el nuevo videojuego de La guerra de las galaxias. ¡Mira, está como nueva! ¿Verdad que es increíble?
– Cualquiera pensaría que no me la puse muy a menudo -masculla papá.
– ¡Pruébatela, Solomon! ¡A ver si te queda bien!
– Perdona, mami -dice mamá, y siempre me suena raro cuando llama mami a la abuela Sadie, porque, claro, no es su madre y sólo se trata de un término afectuoso-, ya sé que la intención es buena, pero somos una familia protestante.
– Pruébatela, pruébatela -insiste la abuela Sadie, haciendo caso omiso de la objeción, de modo que no sé muy bien qué hacer.
Miro de soslayo a papá y él asiente de manera imperceptible, tras asegurarse de que mamá no lo mira, así que me pongo la kipá. Me queda grandísima, pero la ventaja es que me cubre por completo los vendajes.
– ¡Preciosa! -declara la abuela con firmeza-. Te sienta como un guante. Esto no es veneno -le dice entonces a mi madre-. No le va a meter ideas judías en la cabeza. Puede llevarla cuando le venga en gana, como recuerdo de su abuela en Israel, ¿de acuerdo?
Mamá se mira las manos.
– Supongo que no pasa nada si a Randall le parece bien -susurra.
– A mí me parece bien -dice papá, aliviado de poder reconciliar a su madre y su esposa con cinco palabritas-. Ahora, a la cama, jovencito, que ya tenías que estar acostado.
Obedezco, tan cansado que ni siquiera escucho a escondidas su conversación desde lo alto de la escalera, como habría hecho si estuviera en plena posesión de mis poderes.
A partir de ese día la atmósfera en la casa empieza a crepitar por causa de una electricidad perniciosa. Papá está ausente de la mañana a la noche y estas dos mujeres pasan el día entero en mutua compañía manteniendo una conversación llena de cortocircuitos. Ahora, además de ocuparse de mí y hacer la compra, cocinar y las faenas de la casa, mamá tiene que encargarse de las necesidades de su suegra judía ortodoxa lisiada, incluida la comida kosher.
Desde luego, Sadie es una persona imponente en todos los sentidos. Una vez oí a papá contarle a mamá que cuando él era pequeño su madre pertenecía a la asociación para cuidar la línea Weight Watchers, pero tras el accidente de coche se dio por vencida y dejó que su cuerpo tomara esa forma inmensa y abrumadora que, a su manera, resulta notablemente majestuosa. Ahora come con saña, tal como hace todo lo demás. Su personalidad también es imponente porque le gusta expresar sus opiniones bien alto y claro, de modo que incluso estando en mi habitación en la planta de arriba oigo retazos de su sermoneo, mientras que las respuestas de mamá resultan inaudibles.
«Qué idiotez tan tremenda. ¿A quién se le ocurrió?»
«¿Cuánto pagasteis por esa supuesta operación? ¿¿¿Cómo??? ¿¿¿Cuánto has dicho???»
… y demás. Lo único que tienen en común mamá y Sadie es su amor por mi padre, Randall, aunque sin duda no es el mismo amor; tal como hablan de él, ni siquiera parece que se trate de la misma persona.
Y luego estoy yo, claro.
El amor que me profesa Sadie adopta la forma de llamarme a la galería, donde emplaza su silla de ruedas todas las mañanas a las ocho en punto, y leerme el Antiguo Testamento en voz alta durante dos horas.
– ¡Tienes que estructurarle la jornada! -aconseja a voz en grito cuando mamá sugiere que dos horas quizá sea demasiado tiempo-. No puedes dejarlo deambular por la casa haciendo lo que le venga en gana cuando le venga en gana, como comer, echar siestas y ver la tele. ¡Qué régimen tan pernicioso para un niño de seis años! ¡La mente se le va a poner toda blanda y fofa y para cuando vuelva al colegio habrá perdido la ventaja que llevaba a los otros niños!
Algunas historias de la Biblia me resultan aburridas, así que me limito a pasar a otra página de mi cerebro y dejo el salvapantallas en plan «asentir de vez en cuando para demostrar que prestas atención». Otras están sorprendentemente llenas de violencia e ira, destrucción y venganza, me gusta en especial esa en que Sansón se cabrea tanto con Dalila por traicionarlo que arremete contra las columnas del templo hasta que el edificio entero se viene abajo y mata a todo el mundo, él incluido.
– ¡Igual que los terroristas suicidas en Israel hoy en día! -comento, orgulloso de demostrar a la abuela que sé algo sobre su país, pero ella salta:
– ¡Nada de eso! ¡No es en absoluto lo mismo! -Y reanuda la lectura.
Tras un par de semanas, se le ocurre la idea de añadir lecciones de hebreo a la lectura de la Biblia, pero mamá se opone con rotundidad.
– No quiero que mi pequeño hable hebreo -dice.
– ¿Por qué no? -responde la abuela-. Así tendrá algo que hacer, y es una lengua preciosa. Pregúntale a Randall, ¡le encanta!
– ¿Randall?
– Sí, ¿te acuerdas? ¿Ese tipo con el que te casaste?
– ¿Randall habla hebreo?
– Debo de estar soñando -dice la abuela-. Sabrás que vivió en Haifa un año cuando tenía seis, ¿no?
– Claro que lo sé.
– Y sabrás que fue a la Escuela Hebrea Reali, ¿verdad?
– Sí…
– Y crees que enseñaban en qué, ¿en japonés? ¡Aprobó su examen de ingreso en hebreo tras sólo un mes de clases particulares en Nueva York! Entonces era brillante, sencillamente brillante, y yo estaba absolutamente orgullosa.
– Ya veo -dice mamá.
Tiembla debido a la emoción que le produce toda esta conversación porque sabe que Sadie la culpa de que Randall no sea famoso aún. Siempre se pregunta cómo es que su hijo, tan brillante, pudo casarse con una mujer que no había salido de la costa Oeste de Estados Unidos, no fue a la universidad y no habla ningún idioma extranjero (mientras que la propia Sadie habla dos con soltura y se maneja en muchos más), pero por suerte los reflejos que ha desarrollado mamá en sus seminarios de relajación y relaciones humanas surten efecto y se las arregla para mantener el tipo.
Читать дальше