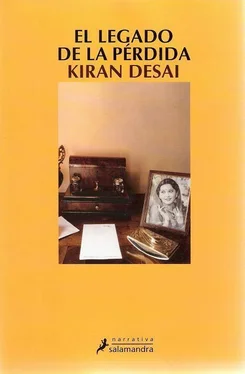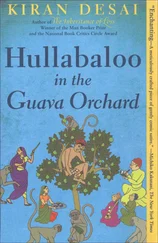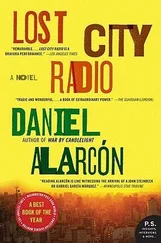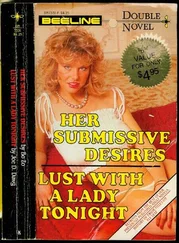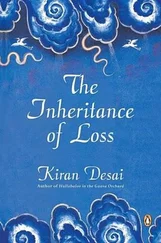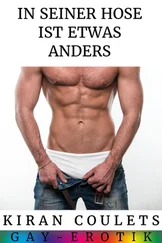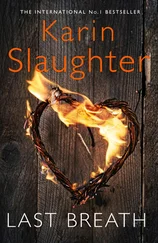– Lo siento -insistió Sai, mortificada, pero él siguió sin dar muestra de haberla oído. Por primera vez los ojos de Gyan estaban posados directamente sobre ella como si la estuviera devorando viva en una orgía de la imaginación. ¡Ajá! Por fin, la prueba.
El cocinero limpió todos los platos sucios y metió el cuarto de tazón de guisantes que había sobrado en la alacena. La alacena tenía todo el aspecto de un gallinero, con su malla metálica en torno a una estructura de madera y sus cuatro patas inmersas en cuencos de agua para disuadir a hormigas y demás bichos. Llenó a rebosar de agua los cuencos con uno de los cubos colocados bajo las goteras, vació los demás cubos por la ventana y volvió a dejarlos en las ubicaciones señaladas.
Hizo la cama en una habitación adicional, que en realidad estaba llena de porquerías pero albergaba una cama justo en el centro, y dispuso tenues velas virginales en sendos platillos para que Sai y Gyan se las llevaran a sus habitaciones.
– Ya está preparada su cama, masterji -dijo, y husmeó: ¿había un ambiente extraño en la estancia?
Pero Sai y Gyan parecían absortos de nuevo en los periódicos, y el cocinero confundió la ilusión casi madura de los muchachos con la suya propia, porque esa mañana habían llegado dos cartas de Biju. Las había dejado debajo de una lata de atún vacía junto a su cama, guardadas para el final de la jornada, y durante toda la velada había disfrutado pensando en ellas. Se remangó los pantalones y salió con un paraguas, pues había empezado a llover a cántaros otra vez.
En el salón, sentados con los periódicos, Sai y Gyan se quedaron solos, solos del todo, por primera vez.
La columna de recetas de Kiki de Costa: caléndulas con patatas. Un plato especial con carne. Fideos con filigranas y filigranas de salsa y queso a espuertas.
Consejos de belleza de Fleur Hussein.
El concurso de calvos atractivos en el club Gymkhana de Calcuta había premiado al señor Sunshine, el señor Moonshine y el señor Will Shine.
Sus ojos leían con aplicación, pero sus pensamientos no se ceñían a semejante disciplina, y al cabo, Gyan, incapaz de seguir soportándolo, de seguir soportando aquella tensión de cuerda floja entre ellos, dejó el periódico con un estallido, se volvió bruscamente hacia ella y le soltó:
– ¿Te pones aceite en el cabello?
– No -respondió ella, pasmada-. Nunca.
Tras un breve silencio.
– ¿Por qué lo preguntas? -indagó ella. ¿Le ocurría algo a su pelo?
– No puedo oírte: llueve tanto… -dijo él, al tiempo que se acercaba-. ¿Qué?
– ¿Por qué lo preguntas?
– Se ve tan lustroso que me lo ha parecido.
– No.
– Se ve muy suave. ¿Te lo lavas con champú?
– Sí.
– ¿De qué clase?
– Sunsilk.
Ah, la insoportable intimidad de las marcas, el atrevimiento de las preguntas.
– ¿Qué jabón?
– Lux.
– ¿El jabón de belleza de las estrellas de cine?
Pero estaban demasiado asustados para reír.
Más silencio.
– ¿Y tú?
– Lo que haya en casa. A los chicos nos da igual.
No estaba dispuesto a reconocer que su madre compraba el jabón casero marrón que se encontraba en el mercado en grandes rectángulos, pedazos cortados y vendidos a bajo precio.
Las preguntas empeoraron:
– Déjame ver tus manos. Son tan pequeñas…
– Ah, ¿sí?
– Sí. -Extendió las suyas al lado de las de ella-. ¿Ves? Dedos. Uñas.
– Um. Qué dedos tan largos. Uñas pequeñas. Pero mira, te las muerdes.
Gyan sopesó su mano.
– Liviana como un gorrión. Los huesos deben de estar huecos.
Aquellas palabras que apuntaban directamente a lo inaprensible tenían la premeditación de algo previamente considerado, comprendió ella con una punzada de alegría.
Las luciérnagas multicolores de la estación de las lluvias pasaban volando. De cada agujero en el suelo asomaba un ratón como si estuviera hecho a medida, ratones diminutos de los agujeros diminutos, grandes ratones de los agujeros grandes, y de los muebles salían muchedumbres de termitas, tantas que, al mirar, el mobiliario, el suelo, el techo, todo parecía vacilante.
Pero Gyan no los veía. Su propia mirada era un ratón; se introdujo por la manga de azucena del quimono de Sai y observó su codo.
– Una punta afilada -comentó-. Podrías hacer daño a alguien con eso.
Compararon brazos y piernas. Al divisar el pie de Sai:
– Déjame ver.
Él se quitó el zapato y luego el calcetín raído, del que se avergonzó de inmediato y que se metió hecho un bulto en el bolsillo. Uno al lado del otro, examinaron la desnudez de aquellos pequeños tubérculos en la penumbra.
Los ojos de Sai, observó él, eran extraordinariamente hermosos: enormes, húmedos, llenos de dramatismo, al punto de captar toda la luz de la estancia. Pero no tuvo ánimo para mencionarlo; le resultaba más sencillo ceñirse a lo que lo conmovía en menor medida, a un enfoque más científico.
Con la palma de la mano ahuecada, le asió la nuca…
– ¿Es plana o curva?
Con un dedo trémulo, empezó a seguir el arco de una ceja…
Ah, le costaba creer su valentía, que lo empujaba a seguir sin prestar oídos al miedo que lo instaba a detenerse; era valiente a su pesar. Su dedo descendió por la nariz de Sai.
El sonido del agua llegaba de todas direcciones: grueso contra la ventana, una pistola de aire comprimido al repiquetear sobre los plátanos y el tejado, más liviano y turbio sobre las piedras del patio, un borboteo desde lo más profundo de la garganta en el desagüe que rodeaba la casa como un foso. Se oía el sonido del jhora muy crecido y del agua ahogándose en esa agua, de los canalones que se derramaban en barriles de lluvia, los barriles de lluvia que rebosaban, los diminutos sorbetones que emitía el moho.
La imposibilidad de hablar, cada vez más acusada, facilitaba otra clase de intimidades.
Cuando el dedo estaba a punto de saltar de la punta de la nariz de Sai a sus labios perfectamente torneados… ella se levantó de un brinco.
– ¡Uaaa! -gritó.
Él creyó que se trataba de un ratón.
No lo era. Estaba acostumbrada a los ratones.
– Uuuf -dijo Sai. No soportaba un momento más la sensación picante del dedo de otra persona siguiendo su piel y todo aquel romance inocente que empezaba a retoñar. Al tiempo que se pasaba las manos bruscamente por la cara, sacudió el quimono como para despojar a la velada de su trémula delicadeza-. Bien, buenas noches -dijo en tono formal, lo que cogió a Gyan desprevenido.
Poniendo un pie delante del otro con la prudencia de un borracho, Sai se acercó a la puerta, alcanzó el rectángulo de la entrada y se sumió en la clemente oscuridad seguida por los ojos desposeídos de Gyan.
No volvió.
Pero los ratones sí. Resultaba extraordinario lo tenaces que eran: cualquiera habría pensado que sus frágiles corazones se romperían en pedazos, pero su timidez era engañosa; su miedo no tenía memoria.
En su cama suspendida como una hamaca sobre muelles rotos, con goteras por todas partes, el juez estaba pegado al colchón por el peso de una capa tras otra de mantas con olor a rancio. Su ropa interior estaba puesta a secar encima de la lámpara y había colocado el reloj debajo para que el vaho colado en la esfera se despejara: triste situación para el hombre civilizado. El aire estaba atravesado de pinchazos de humedad que producían la sensación de que también estaba lloviendo de puertas adentro, y sin embargo eso no refrescaba el ambiente. Ejercía presión con la densidad suficiente para sofocar, una mezcla leudada y odorífera de esporas y hongos, humo de leña y excrementos de ratón, queroseno y frío. Se levantó en busca de un par de calcetines y un gorro de lana. Cuando se los estaba poniendo, vio la silueta inconfundible de un escorpión, de un tono llamativo en contraste con la pared deslustrada, y le lanzó un golpe con el matamoscas, pero el bicho percibió su presencia, se enfureció, levantó la cola y huyó. Se desvaneció en la grieta entre el zócalo de la pared y las tablas del suelo. «¡Maldita sea!» Su dentadura postiza le ofreció una lasciva sonrisa de esqueleto desde un vaso de agua. Hurgó en busca de un Calmpose y lo ingirió con un trago de agua del vaso, tan fría -el agua en Kalimpong procedía directamente de la nieve del Himalaya- que transformó sus encías en puro dolor. «Buenas noches, querida chuletita mía», le dijo a Canija cuando fue capaz de volver a utilizar la lengua. Ella ya estaba soñando, pero, ay, la debilidad de un anciano, ni siquiera la pastilla consiguió ahuyentar de regreso a sus guaridas los desagradables pensamientos desencadenados durante la cena.
Читать дальше