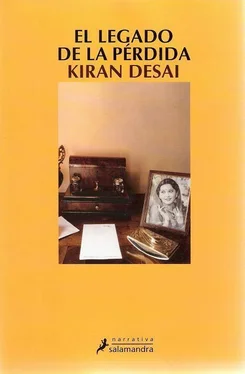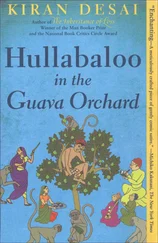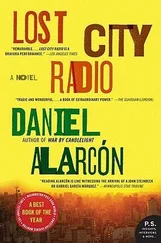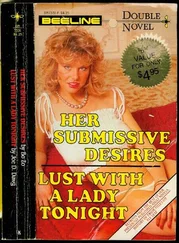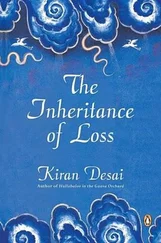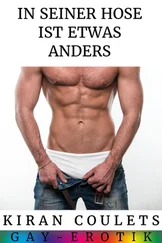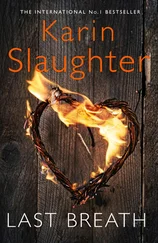Aun así, el ambiente era animado. Pasaba multitud de gente. A la salida de la iglesia de Sión, un sacerdote bautizaba a toda una hilera de gente rodándola con agua de una boca de incendios. Salió un hombre con unas bermudas estampadas con hibiscos de Florida y camisa a juego, las rodillas escuálidas y nudosas, el cabello crespo embadurnado de laca, con un bigotito cuadrado a lo Charlie Chaplin-Hitler, provisto de un radiocasete: «Guantanamera… guajira Guantanamera…» Un par de mujeres descaradas le gritaron desde las ventanas: «¡Eeeeh guapo! ¡Mira qué piernas! ¡Uuuuu iiiii! ¿Tienes plan para esta noche?»
Otra mujer aconsejaba a una muchacha que la acompañaba: «La vida es muy corta, cariño. ¡A la basura con él! ¡Eres joven, tendrías que ser feliz! ¡Aaa! ¡la! ¡basura! ¡con! ¡él!»
Said estaba allí como en casa. Vivía dos calles más arriba y mucha gente lo saludaba por la calle.
– ¡Said!
Un chico con una cadena de oro del grosor de una cadena de tapón de bañera, haciendo alarde de su prosperidad, palmeó a Said en la espalda.
– ¿A qué se dedica? -preguntó Biju, refiriéndose al muchacho.
Said se echó a reír.
– Chanchullos.
Para sazonar aún más la situación, Said los obsequió con la historia de cómo estaba ayudando a mudarse a una de las tribus. Un coche se detuvo mientras andaban de aquí para allá con cajas de ropa remendada, un despertador, zapatos, una olla ennegrecida procedente de Zanzíbar que había echado a la maleta, una madre llorosa, y un arma asomó de la ventanilla del coche al tiempo que una voz decía:
– Echadlo ahí atrás, chavales. -Se abrió el maletero-. ¿Eso es todo? -añadió la voz detrás del arma con indignación.
Luego el coche se marchó.
Esperaron en la esquina, sudando lo suyo, Dios mío, Dios mío… Al cabo llegó una furgoneta destartalada y pagaron a través de la puerta, abierta apenas una rendija, entregaron sus fotografías -con una sola oreja a la vista y de medio perfil, según lo estipulado por el Servicio de Inmigración- y les tomaron las huellas dactilares a través de la abertura. Dos semanas después, volvieron a esperar…
y esperar
y esperar
y… la furgoneta no regresó. El coste de aquella tentativa había vuelto a vaciar el sobre de los ahorros de Biju.
Omar sugirió que lo mejor que podían hacer era ir a consolarse, ya que estaban en el vecindario.
Kavafya dijo que se apuntaba.
Sólo treinta y cinco dólares.
No habían subido los precios.
Biju se sonrojó al recordar lo que dijera en sus tiempos de salchichero: «Huelen fatal… mujeres negras… Hubshi hubshi.»
– Hace demasiado calor para mí -dijo.
Se rieron.
– ¿Said?
Pero Said no tenía que recurrir a prostitutas. Había quedado con un nuevo rollete.
– ¿Qué pasó con Thea? -indagó Biju.
– Se ha ido de excursión fuera de la ciudad. Yo le dije: ¡Los hombres africanos no pierden el tiempo en mirar árboles y plantas! De todas maneras, tío, tengo un par de rolletes de los que Thea no está al tanto.
– Ándate con cuidado -le aconsejó Omar-. Las blancas son guapas de jóvenes, pero espera un poco, se desmoronan enseguida, para los cuarenta son feísimas, se les cae el pelo, tienen arrugas por todas partes, y esas manchas y esas venas, ya me entiendes…
– Ja ja ja ja ja, lo sé, lo sé -respondió Said. Entendía que estuvieran celosos.
Un cliente de la panadería encontró un ratón enterito horneado en el interior de una barra de pan de girasol. Seguramente había ido en busca de las semillas…
Llegó un equipo de inspectores de higiene. Entraron al estilo de los marines, el FBI, la CIA, la policía de Nueva York; entraron a saco: ¡manos arriba!
Encontraron una tubería de aguas residuales con fugas, un sumidero que hipaba, cuchillos guardados detrás del retrete, heces de ratones en la harina, y en un cuenco de huevos olvidado, organismos unicelulares tan a sus anchas que se estaban reproduciendo por su cuenta sin necesidad de inspiración ajena.
Llamaron al jefe, el señor Bocher.
– La maldita electricidad se ha ido al carajo -dijo el señor Bocher-, hace calor, ¿qué coño se supone que tenemos que hacer?
Pero ese mismo episodio ya había ocurrido dos veces, antes de la llegada de Biju, Said, Omar y Kavafya, cuando estaban Karim, Nedim y Jesús. La Reina de las Tartas sería cerrada para dejar paso a un establecimiento ruso.
– ¡Putos rusos! ¡Con su maldito borscht y toda esa mierda! -espetó el señor Bocher, furioso, aunque no sirvió de nada, y de repente todo había terminado una vez más-. Que os den por culo, cabrones -les gritó a los hombres que habían trabajado para él.
– Ven de visita a las afueras alguna vez, Biju, tío.
Said no había tardado en encontrar empleo en Banana Republic, donde vendería a urbanitas sofisticados el jersey negro de cuello alto de la temporada, en una tienda cuyo nombre era sinónimo de la explotación colonial y la rapaz ruina del Tercer Mundo.
Biju sabía que probablemente no volvería a verlo. Eso era lo que ocurría, ya lo había aprendido a esas alturas. Se vivía intensamente con otros sólo para verlos desaparecer de la noche a la mañana, pues la clase en la sombra estaba condenada al movimiento. Los hombres se marchaban a otro trabajo, a otra ciudad, eran deportados, regresaban a casa, cambiaban de nombre. A veces alguien volvía a asomar a la vuelta de una esquina, o en el metro, y luego se desvanecía de nuevo. Las direcciones y los números de teléfono no duraban. El vacío que sentía Biju le sobrevenía una y otra vez, hasta que, con el tiempo, tuvo buen cuidado de no permitir que volviera a arraigar ninguna amistad.
Tumbado en su saliente del sótano esa noche, recordó su pueblo, donde había vivido con su abuela gracias al dinero que enviaba todos los meses su padre. El pueblo estaba hundido en hierbas plateadas más altas que un hombre y que emitían un sonido de shuuu shuuuuu, shuuu shuuuu, cuando el viento las mecía. Descendiendo por un barranco seco entre la hierba, se llegaba a un afluente del Jamuna donde se podía ver a los hombres desplazarse corriente abajo sobre pellejos de búfalo inflados, las patas tan muertas de la criatura, las cuatro, descollando bien rectas durante la navegación, y allí donde las aguas del río se ondulaban sobre las piedras, desmontaban y arrastraban tras de sí sus barcas de pellejo de búfalo. Allí, por aquella zona poco profunda, Biju y su abuela cruzaban en sus trayectos de ida y vuelta al mercado, su abuela con el sari remangado y a veces con un saco de arroz encima de la cabeza. Las águilas pescadoras planeaban sobre el agua, alteraban su vuelo horizontal en un instante, se lanzaban en picado y a veces remontaban el vuelo con un músculo plateado que no paraba de agitarse. En aquella orilla también vivía un ermitaño, plantado como una cigüeña, a la espera, ay, a la espera del destello de otro pez, un esquivo pez místico; cuando asomara debía abalanzarse sobre él, no fuera a ser que volviera a perderlo y no apareciese nunca más… En la festividad de Diwali el santón encendía lámparas, las colgaba en las ramas del peepul y las enviaba río abajo en balsas con caléndulas: qué hermosa la visión de esas luces meciéndose al inicio de la oscuridad. Cuando fue a visitar a su padre en Kalimpong, se sentaron a la intemperie por la noche y su padre suspiró: «Qué tranquilo es nuestro pueblo. ¡Y qué rico nuestro roti! ¿Sabes por qué? Porque la atta se muele a mano, no a máquina, y porque se hace en un choola, mejor que cualquier cosa preparada en una cocina de gas o queroseno… Roti tierno, mantequilla fresca, leche aún caliente recién ordeñada de la búfala…» Se habían quedado hasta tarde, sin reparar en que Sai, por aquel entonces de trece años, los miraba desde la ventana de su cuarto, celosa del amor del cocinero por su hijo. Pequeños murciélagos de boca colorada que bebían del jhora los habían sobrevolado una y otra vez con el aleteo hechizante de sus alas negras.
Читать дальше