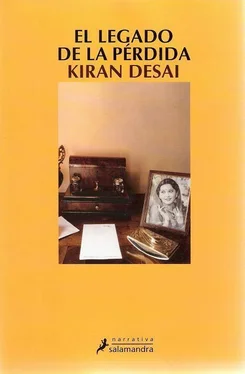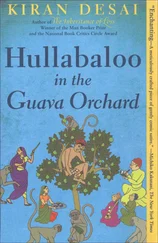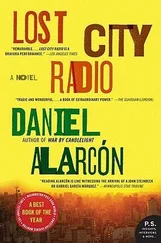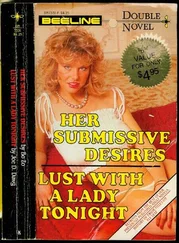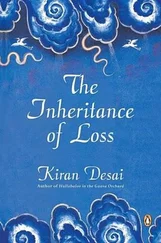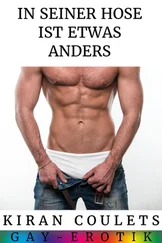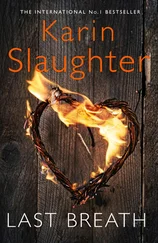– Eres una consentida -le decían a Nimi-. Te estás dando aires.
¿Cómo no iba a ser feliz con su Jemu, tan inteligente, el primer chico de su comunidad que iría a Inglaterra?
Pero Jemubhai empezó a compadecerse de ella, así como de sí mismo, a medida que compartían aquel suplicio de inacción una noche entera tras otra.
Mientras la familia estaba ausente vendiendo las joyas a cambio de dinero extra, él se ofreció a darle un paseo en la Hercules de su padre. Ella negó con la cabeza, pero, cuando llegó montado en la bici, una curiosidad infantil conquistó su entrega a las lágrimas y se montó de lado. «Saca las piernas», la instruyó, y empezó a pedalear. Iban cada vez más aprisa, entre los árboles y las vacas, pasando a toda velocidad entre las boñigas de vaca.
Jemubhai se volvió y vio fugazmente sus ojos: ah, ningún hombre tenía ojos así ni miraba el mundo de esa manera…
Pedaleó con más ahínco. Enfilaron una pendiente, y mientras planeaban cuesta abajo, sus corazones quedaron rezagados un instante, levitando entre las hojas verdes, el cielo azul.
El juez levantó la mirada del tablero de ajedrez. Sai se había subido a un árbol en el lindero del jardín. Desde sus ramas quedaba a la vista el recodo descendente del camino, y podría ver llegar a Gyan.
Cada sucesiva semana de clase de matemáticas, el suspense se fue incrementando hasta que apenas podían estar sentados en la misma habitación sin sentir el impulso de escapar. Ella tenía dolor de cabeza. Él tenía que marcharse temprano. Ponían excusas, pero en cuanto dejaban de estar en compañía del otro, se sentían inquietos y curiosamente irritados, y aguardaban de nuevo el siguiente martes, el avivamiento de aquella ilusión cada vez más insoportable.
El juez se llegó hasta el árbol.
– Baja.
– ¿Por qué?
– Canija se está poniendo nerviosa de verte ahí.
Canija levantó la mirada y meneó el rabo sin que cruzara sus ojos ni la menor sombra.
– ¿De veras? -repuso Sai.
– Espero que a ese tutor tuyo no se le ocurra ninguna idea rara -comentó entonces el juez.
– ¿Qué idea rara?
– Baja ahora mismo.
Sai descendió, entró en casa y se encerró en su habitación. Algún día se marcharía de allí.
«El tiempo tiene que transcurrir -le había dicho Noni-. No te prestes a una vida donde el tiempo no transcurra, como hice yo. Es el único consejo que puedo darte.»
Said Said atrapó un ratón en La Reina de las Tartas, le propinó una patada con el zapato, regateó con él e intentó pasárselo a Biju, que se largó corriendo. Luego lo lanzó al aire y, conforme caía chillando enloquecido, lo acusó entre risas:
– Conque eras tú el que se comía el pan y el azúcar, ¿eh?
Lo remató con otra patada que lo envió por los aires. Fin de la diversión. Vuelta al trabajo.
En Kalimpong el cocinero estaba escribiendo en un impreso de correo aéreo. Escribió en hindi y luego copió la dirección en desmañados caracteres ingleses.
Se estaba viendo asediado por peticiones de ayuda. Cuantos más pedían su ayuda más venían más pedían su ayuda: Lamsang, el señor Lobsang Phuntsok, Oni, el señor Shezoon del Lepcha Quarterly, Kesang, la limpiadora del hospital, el técnico de laboratorio responsable de la tenia en formol, el hombre que arreglaba los agujeros en las ollas oxidadas, todo el mundo con hijos en la cola de espera para ser enviados. Le traían gallinas de regalo, paquetitos de nueces o pasas, le ofrecían una copa en la cantina ex militar de Thapa, y empezaba a sentirse como si fuera un político, alguien acostumbrado a otorgar favores, a que le dieran las gracias.
Cuanto más mimado estés más te mimarán cuantos más regalos recibas más regalos te harán cuantos más regalos recibas más serás admirado cuanto más admirado seas más regalos te harán más mimado estarás…
– Bhai, dekho, aesa hai… -empezaba a sermonearlos-. Mira, hace falta tener un poco de suerte, es casi imposible conseguir un visado… -Era difícil hasta lo sobrenatural, pero le escribiría a su hijo-. Vamos a ver, vamos a ver, igual tienes suerte…
«Biju beta -escribió-, has tenido la buena fortuna de llegar allí, intenta hacer algo por los demás, por favor…»
Luego empleó un engrudo casero de harina y agua para pegar los lados de los impresos de correo aéreo y los envió aleteando a través del Atlántico, toda una bandada de cartas…
Nunca llegarían a saber cuántas se perdieron en todos los precarios enlaces llevados a cabo por el camino, entre el temperamental cartero bajo la lluvia torrencial, la temperamental camioneta a través de desprendimientos de tierra camino de Siliguri, los rayos y los truenos, el aeropuerto envuelto en niebla, el trayecto de Calcuta a la oficina de correos en la calle Ciento veinticinco en Harlem, que estaba protegida por barricadas igual que un puesto avanzado israelí en Gaza. El cartero abandonaba las cartas encima de los buzones de los residentes legales, y a veces las cartas se caían, las pisaban y eran arrastradas otra vez hasta la calle.
Pero llegaron las suficientes como para que Biju se sintiera agobiado.
«Un chico muy listo, de familia muy pobre, haz el favor de cuidar de él, ya tiene visado, llegará… Haz el favor de buscarle empleo a Poresh. De hecho, hasta su hermano está listo para marcharse. Ayúdales. Sanjeeb Thom Karma Ponchu, y acuérdate de Budhoo, el vigilante de Mon Ami, su hijo…»
– Lo sé, tío, ya sé cómo te sientes -le dijo Said.
La madre de Said Said estaba distribuyendo generosamente su número y dirección entre la mitad de Stone Town. Llegaban al aeropuerto con un dólar en el bolsillo y su teléfono, esperando que los admitiera en un apartamento ya atiborrado de hombres, alquilado hasta el último resquicio: Rashid Ahmed Jaffer Abdullah Hassan Musa Lutfi Alí y un montón más compartiendo camas por turnos.
– Más tribu, más tribu. Despierto, miro por la ventana, y ahí mismo: ¡más tribu! Cada vez que miro: ¡otra tribu! Todo el mundo dice: «Ah, ya no dan visados, se están poniendo muy estrictos, es dificilísimo», y mientras tanto todo quisqui que lo solicita, absolutamente todo quisqui, obtiene visado. ¿Por qué me hacen esto? La embajada norteamericana en Dar… ¡¿Por qué, maldita sea?! Nadie daría a ese Dooli un visado. Nadie. Basta con echarle un vistazo y dirías: vale, aquí pasa algo… ¡pero se lo dan!
Said cocinaba frijoles y caballa gigante comprada de oferta en el Price Chopper para animarse, así como plátanos con azúcar y leche de coco, un mejunje con olor a esperanza madura que untaba en pan francés y ofrecía a los demás.
La fruta más dulce de Stone Town crecía en el camposanto, y los mejores plátanos en la tumba del abuelo del mismo díscolo Dooli con el que la embajada norteamericana en Dar Es Salaam había cometido un error de juicio terrible al otorgarle un visado: eso les estaba contando Said mientras miraba por la ventana…
De pronto se zambulló debajo del mostrador.
– ¡Ayyy Dios mííío! -susurró-. La tribu, tío, es la tribu. Por favor, Señor. Diles que no trabajo aquí. ¿Cómo han conseguido esta dirección? ¡Mi madre! Y eso que se lo dije: «¡Ya basta!» ¡Por favor! ¡Omar, ve! ¡Ve! ¡Ve! Ve y diles que se larguen.
A la entrada de la panadería había un grupo de hombres con aspecto cansado, como si llevaran varias vidas viajando, rascándose la cabeza y mirando La Reina de las Tartas.
– ¿Por qué les ayudas? -preguntó Omar-. Yo dejé de ayudar y ahora todos saben que no pienso ayudar a nadie que acuda a mí.
– No es momento de sermones.
Omar salió a la calle.
– ¿Quién? ¿Saaiid? No, no. ¿Cómo se llama? ¿Soyad? No, no hay nadie que se llame así. Sólo yo, Kavafya y Biju.
Читать дальше