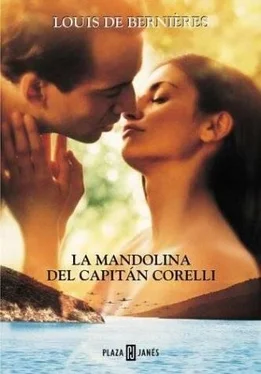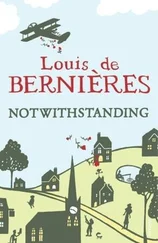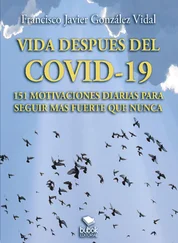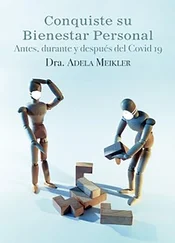Cuando salió al sol de primavera con el frasco de acre aceite aromático, encontró a Mandras completamente rapado y le entregó el frasco a Drosoula.
– Póngale una capa bien espesa, que así matará también la tiña, por si tiene. Luego cúbrale la cabeza con un paño y áteselo con un cordel. Me parece que le va a escocer. Cuando desaparezcan los piojos le frota con aceite de oliva, aunque el aceite de parafina tarda unas dos semanas en hacer efecto, o sea que será mejor usar esto.
Kyria Drosoula la miró con admiración, olisqueó el líquido, dijo «Bah» y empezó a derramarlo sobre la cabeza de su hijo.
– Espero que sepas lo que estoy haciendo -comentó. Mandras habló por primera vez para decir «Pica», a lo que su madre replicó-: Vaya, conque estás ahí, ¿eh? -Y siguió con sus pinceladas.
Una vez cubierta la cabeza con paño de hilo, las dos mujeres retrocedieron unos pasos y admiraron su trabajo. Mandras tenía el rostro tan macilento como el del santo en su sarcófago, y estaba tan ojeroso y pálido como un muerto reciente pero ya frío.
– ¿De verdad es él? -preguntó Drosoula, expresando sus sinceras dudas, y luego preguntó cómo se le habían infectado los rasguños de la cabeza.
– Eso pasa porque los excrementos de los piojos contaminan las heridas -dijo Pelagia-, en realidad no es culpa de los piojos.
– Yo siempre le decía que no se rascara -dijo Drosoula-, pero hasta ahora no he sabido por qué. ¿Hacemos el resto?
Cambiaron miradas y Pelagia se ruborizó.
– Creo que… -empezó, pero Drosoula le guiñó un ojo y sonrió de oreja a oreja.
– ¿No quieres ver lo que te llevas? La mayoría de las chicas se morirían por tener esa oportunidad. No se lo contaré a nadie, te lo prometo. Y en cuanto a él -movió la cabeza en dirección a su hijo-, está tan ido que no se dará ni cuenta.
Pelagia pensó tres cosas a la vez: «No quiero casarme con él. Ya le he visto desnudo pero no puedo decirlo. Hubo un tiempo en que era hermoso, no como ahora. Pero no puedo mencionar nada de esto porque Drosoula me cae muy bien.»
– No, de verdad, no puedo.
– Bueno, ayúdame con lo demás, tú me dices lo que debo hacer desde el otro lado de la puerta. ¿Está caliente el agua? Te diré un secreto: estoy impaciente por ver qué clase de hombre he producido; ¿te parezco horrible?
– Todo el mundo lo cree así -dijo Pelagia, sonriendo-, pero no por ello piensan que sea usted peor que nadie. Sólo dicen «Ahí va Kyria Drosoula».
Despojado de sus ropas, Mandras no tembló más de lo que temblaba vestido. Su delgadez era tan patética que Pelagia no sintió vergüenza alguna de permanecer a su lado aunque estuviera desnudo, ni tuvo que recurrir a dar instrucciones desde la puerta. Se había quedado sin músculos y la piel le colgaba de los huesos en flácidas capas. Tenía el vientre abultado, ya fuera a causa de la inanición o de los parásitos, y las costillas le sobresalían tanto como los huesos de la espina dorsal. Los hombros y la espalda parecían haberse combado y contraído, los muslos y las pantorrillas aparecían tan desproporcionadamente encogidos que aparentaba tener las rodillas hinchadas. Lo peor de todo fue lo que descubrieron al arrancarle los vendajes que llevaba incrustados en los pies; Pelagia se acordó de la historia de Filoctetes, antiguo argonauta y pretendiente de Helena, abandonado por Ulises en la isla de Lemnos debido a la insufrible putrefacción de sus pies, con su arco y sus flechas por toda compañía. Pelagia recordaría más tarde que el final de la historia era que Filoctetes, curado por Esculapio, contribuía a vencer a los troyanos; en su caso, ella había sido autora de la curación, mientras que los italianos habían suplido oportunamente a sus propios antepasados.
Sin embargo, cuando Pelagia vio aquellos pies dudó de sus poderes curativos: eran irreconocibles como pies. Su aspecto era el de una gangrenosa pulpa multicolor. Una envoltura de pus y costra cubría las vueltas de las vendas desechadas, y en la carne prácticamente muerta pululaban y se enroscaban gusanos amarillentos.
– ¡Gerasimos! -exclamó Drosoula, agarrándose para no caer sobre los marchitos hombros de su hijo.
La fetidez causaba auténtico estupor, y al final Pelagia se sintió invadida por la sagrada compasión cuya ausencia tanto la había abrumado antes.
– Lávele de arriba abajo -le dijo a Drosoula-, yo me ocuparé de los pies. -Miró a Mandras con ojos rebosantes de lágrimas y dijo-: Agapeton, voy a tener que hacerte daño. Perdóname.
Él le devolvió la mirada y habló por segunda vez:
– La guerra es así. Les dimos una paliza, los hicimos huir en desbandada. Vencimos a los italianos. Hazme daño si quieres, pero no pudimos con los alemanes. Fue por culpa de los tanques, eso es todo.
Pelagia se obligó a mirar aquellos pies hasta que en su interior se convirtieron en un problema que resolver más que en un abominable padecimiento. Suavemente fue arrancando los gusanos y lanzándolos por la tapia, y a continuación concentró sus cinco sentidos en decidir si la descomposición había alcanzado los huesos. Si así era, habría que amputar, y sabía que de eso tendría que encargarse otro; seguramente ni siquiera su padre estaría dispuesto a hacerlo. Hacerle eso a otro ser humano resultaría inadmisible para un médico. Se estremeció, se limpió las manos en el delantal, cerró los ojos y cogió el pie derecho. Lo volvió de un lado y de otro, palpó los tejidos y decidió, para su sorpresa, que no había granulación y que ninguno de los huesos se había consumido ni separado. Pelagia vio que la carne del pie estaba seca y suspiró como si le hubieran quitado un gran peso de encima; lo peor era la gangrena húmeda. Comprobó que no había ninguna línea roja de demarcación entre zonas sanas e infectadas, y concluyó que no se trataba de gangrena. Examinó el otro pie y llegó a las mismas conclusiones. Fue por un cuenco de agua limpia, le echó una buena cantidad de sal y con todo el cuidado de que fue capaz lavó aquel espantoso revoltijo de carne. Mandras se encogió de dolor, pero no dijo nada. Pelagia vio que los fragmentos más horripilantes se desprendían al lavarlos y que debajo de ellos había carne viva.
Experimentó una sensación de júbilo y de triunfo mientras machacaba en el mortero cinco gruesas cabezas de ajo. El potente olor doméstico la reconfortó, y sonrió al oír la voz de Drosoula en el patio. Estaba regañando a su hijo como si el pobre no hubiera pasado varios meses en la nieve, como si no fuera un héroe que, al igual que sus camaradas, había soportado penurias que excedían toda llamada del deber, y derrotado a un ejército superior que había sido vencido por esas mismas penurias. Con un cuchillo extendió el ajo sobre dos vendas largas y las llevó fuera.
– Agapeton -le dijo a Mandras-, esto te va a escocer más que la sal. -Él dio un respingo cuando ella le envolvió los pies con la cataplasma y contuvo la respiración, pero no llegó a quejarse. Pelagia, maravillada de su entereza, observó-: No me extraña que hayamos ganado.
– No hemos ganado, ¿o sí? -replicó Drosoula-. Como los italianos no podían, tuvo que hacerlo Atila.
– Hitler. Pero da igual, porque el imperio británico está de nuestra parte.
– Los ingleses se han largado. Ahora estamos en las manos de Dios.
– Yo no lo creo así -repuso Pelagia con decisión-. Piense en lord Napier, en lord Byron. Ellos volverán.
– ¿Qué es todo esto? -preguntó Drosoula, señalando el conjunto de cicatrices, hoyuelos inflamados y dibujos de tonos escarlata esparcidos sobre el cuerpo de su hijo.
Pelagia examinó aquel cuerpo lastimoso, recién lavado, y diagnosticó todos los parásitos que había encontrado a lo largo de su experiencia como ayudante de su padre.
Читать дальше