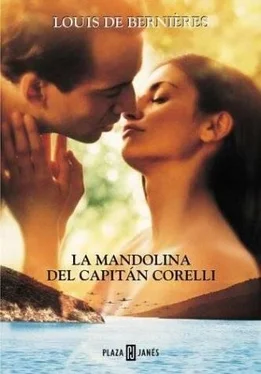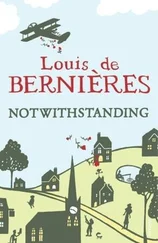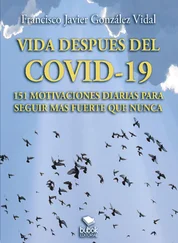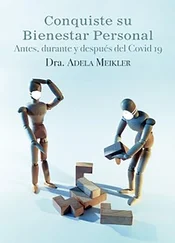Francesco escribe una carta para que yo se la entregue a su madre en caso de que él muera, creyendo que los censores no la dejarán pasar si la envío por correo militar:
Querida madre:
Esta carta te llega de manos de Carlo Guercio, un buen amigo mío y viejo camarada que ha cruzado conmigo las puertas del infierno. No te asustes: es muy grande, pero es un hombre bueno y afable. Sus bromas me han hecho reír en momentos difíciles, su mano me ha confortado cuando tenía miedo y sus brazos me han transportado cuando estaba exhausto. Me gustaría que lo considerases como hijo tuyo para que no creas que todo se ha perdido. Es una persona leal y sincera, nunca ha existido hombre más excelente, y será para ti mejor hijo de lo que yo fui.
Querida madre, vine a esta guerra en estado de inocencia y la dejo tan agotado que me alegro de morir. Después de ésta, no creo que pueda hablarse de otra vida. He llegado a la conclusión de que Dios no hizo de este mundo un jardín, que los ángeles no cuidan de él y que el cuerpo puede ser negado. Tengo la sensación de estar muerto desde hace meses, pero mi alma aún ha de encontrar el momento de partir. Un beso para ti y para cada una de mis hermanas, os quiero con toda mi alma. Di a mi esposa que pienso siempre en ella y que la llevo en mi corazón como una llama inextinguible. No te desanimes. Francesco.
Ah, la de cosas que no le cuento a la madre de Francesco aquel melancólico día de un mes de abril en que le entrego la carta.
18. LAS CONTINUAS FATIGAS LITERARIAS DEL DOCTOR IANNIS
El doctor Iannis se sentó a su escritorio y fijó la mirada en la montaña. Golpeó suavemente con la pluma la superficie descolorida de la mesa y consideró que había llegado el momento de llenar su mochila y hacer una visita a Alekos y su rebaño de cabras. Se maldijo a sí mismo. Se suponía que estaba escribiendo sobre la ocupación de la isla por los venecianos, y sin embargo se dedicaba a pensar en cabras. Parecía llevar en su interior un demonio que conspiraba para impedirle concluir sus tareas literarias y que llenaba su vida y su cabeza de distracciones. El demonio trastocó sus reflexiones con preguntas intrascendentes: ¿por qué rehusaban las cabras comer de un balde puesto en el suelo y en cambio se alimentaban alegremente de plantas que crecían de la tierra misma? ¿Por qué había que colgar el balde de una argolla? ¿Por qué les crecían tanto las pezuñas en primavera y había que recortárselas? ¿Por qué introdujo la naturaleza tan curioso defecto de diseño? ¿Cuándo una cabra no era oveja, y viceversa? ¿Por qué eran unos animales tan sensibles y, al mismo tiempo, tan ilimitadamente estúpidos, como los artistas y los poetas? En fin, el mero hecho de pensar en subir al monte Amos para examinar las cabras de Alekos le hizo sentir las piernas cansadas antes de dar el primer paso.
Cogió la pluma y le vino a la cabeza un verso de Homero: «Nada hay tan bonito como cuando marido y mujer en su hogar viven juntos en armonía de pensamiento y temperamento.» Pero a qué venía eso? ¿Qué tenía que ver con los venecianos? Meditó un momento sobre la adorable esposa que tan cruelmente había perdido y luego se encontró pensando en Pelagia y Mandras.
Desde la brusca partida del muchacho, Pelagia había pasado por una serie de estados anímicos que a él le parecían totalmente nocivos y preocupantes. Al principio su hija había sido presa del pánico y la ansiedad, y a continuación del llanto. Las tempestades dieron paso a días de siniestra y tensa calma, cuando solía sentarse junto a la tapia como si esperase verle llegar por el recodo del camino donde había sido herido por Velisarios. Aun en los días más fríos se la veía allí con Psipsina acurrucada en su regazo, acariciando las blandas orejas de la marta. En una ocasión había llegado a quedarse embobada en plena nevada. Más adelante le había dado por permanecer en silencio en presencia de él, inmóviles las manos sobre el regazo mientras las lágrimas le resbalaban mejilla abajo. Y de repente experimentaba un compulsivo optimismo y se ponía a trabajar con furia en un cubrecama que estaba haciendo para cuando se casara, y luego, con igual brusquedad, se ponía en pie de un salto, arrojaba al suelo su labor, la pateaba y empezaba a desmontarla con una ferocidad rayana en la violencia.
A medida que pasaban los días se hizo evidente que Mandras no sólo no había escrito sino que nunca lo haría. El doctor observó el rostro de su hija y se dio cuenta de que cada vez estaba más amargada, como si creciera en ella la certeza de que Mandras no podía amarla. Se permitió a sí misma encerrarse en la apatía, y el doctor diagnosticó los síntomas típicos de la depresión. Rompió una costumbre de toda la vida y empezó a hacer que le acompañara en sus visitas médicas, pero un momento charlaba con él animadamente y al siguiente se sumía en un profundo silencio. «La infelicidad se disimula con el sueño», se dijo, y la hacía acostarse temprano y la dejaba dormir hasta bien entrada la mañana. Solía encargarle recados imposibles en lugares impracticablemente lejanos con el fin de que el agotamiento físico sirviera de profiláctico contra el inevitable insomnio de los jóvenes y los desdichados, y se esmeró en contarle las historias más graciosas que de sus años de escuchar a charlatanes en la kapheneia o en las salas de oficiales dejos barcos. Fue lo bastante astuto para darse cuenta de que el estado anímico de Pelagia era tal que ella consideraba lógico, y a la vez casi un deber, el mostrarse triste, pasiva y distante; así, insistió no sólo en hacerla reír contra su voluntad sino también en provocarle algunos accesos de ira. El doctor perseveraba en llevarse el aceite de oliva de la cocina para curar casos de eczema, y deliberadamente olvidaba reponerlo, considerándolo un triunfo de la psicología cuando ella se abalanzaba exasperada sobre él con los puños cerrados y él tenía que contenerla sujetándola de los hombros.
Curiosamente, el doctor experimentó una especie de conmoción cuando vio que su tratamiento daba resultado, y la recuperación por parte de su hija de su habitual equilibrio fue considerada un síntoma inequívoco de que su pasión por Mandras había llegado a su fin. Por una parte, él se habría alegrado, puesto que no creía seriamente que Mandras fuera un buen marido para ella, pero por otra, Pelagia ya estaba prometida, y romper un compromiso de matrimonio podía originar desgracias sin cuento. Se le ocurrió la terrible posibilidad de que su hija acabara casándose por pura obligación con un hombre al que ya no amaba. Se encontró, así, esperando con culpabilidad que Mandras no sobreviviese a la guerra, y eso le llevó a la incómoda sospecha de que en realidad no era el buen hombre que siempre se había considerado a sí mismo.
Todo esto fue de por sí bastante problemático, pero la guerra había creado numerosas dificultades que él no podía prever. Podía soportar la falta de existencias de cosas como el yodo y la loción de calamina, pues había alternativas eficaces, pero no había suministro de ácido bórico desde el inicio de la contienda, ya que aquella sustancia en concreto había venido siempre de los vapores volcánicos de Toscana; era la mejor droga que él conocía para tratar infecciones de vejiga y la fetidez de orina. Pero lo peor eran los casos de sífilis que requerían bismuto, mercurio y novarsenobenzol. Este último debía ser inyectado una vez por semana durante doce semanas, y no cabía duda de que todas las existencias habían ido a parar al frente. Maldijo al primer pervertido que contrajo la enfermedad copulando con una llama y a los brutos hispánicos que la habían importado del Nuevo Mundo después de avanzar a guadañadas de violación por los territorios que sojuzgaban.
Afortunadamente la excitación de la guerra había disminuido el número de enfermos imaginarios, no obstante lo cual el doctor se había visto repetidas veces obligado a consultar su enciclopedia médica para intentar arreglárselas sin todas aquellas cosas con que siempre había contado. Había encontrado su Complete and Concise Home Doctor (dos enormes tomos con índice de referencia sistemática, mil quinientas páginas, que abarcaban desde la intoxicación por tomaína hasta consejos de belleza sobre el cuidado y definición de las cejas) en el puerto de Londres, e incluso había aprendido inglés para comprenderlo. Lo había memorizado de la primera a la última página con más entusiasmo y dedicación que los que pone un musulmán en aprender el Corán y convertirse en hafiz. Con todo, se le habían olvidado algunas cosas pues sólo había tenido que consultar ciertas partes de la obra, llegando por su cuenta a la conclusión de que la mayoría de los achaques remitían solos, independientemente de lo que él pudiera hacer. Se trataba sobre todo de presentar un aspecto convenientemente solemne mientras ejecutaba el ritual del examen médico. La mayoría de las exóticas y emocionantes enfermedades sobre las que había leído con tan mórbida curiosidad no habían aparecido nunca en la parte de la isla donde vivía, y se había dado cuenta de que así como el padre Arsenios era un sacerdote del alma, él era poca cosa más que un sacerdote del cuerpo. Los males más interesantes parecían afectar mayormente a los animales, de ahí que siempre le llenara de gozo poder diagnosticar y curar los achaques de un caballo o un buey.
Читать дальше