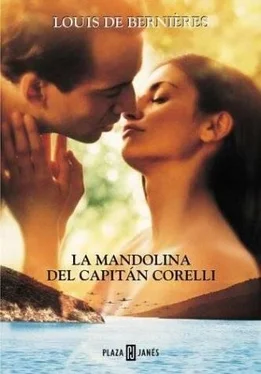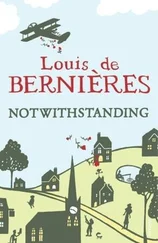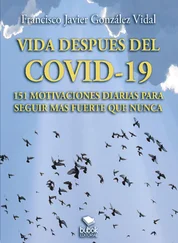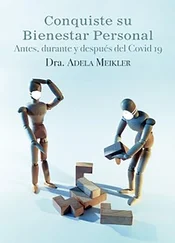He contado todo esto como si fuera divertido, pero realmente fueron acciones propias de locos. Nos habían dicho que los griegos estaban desmoralizados y corrompidos, que desertarían para unirse a los nuestros, que aquello sería una expeditiva guerra relámpago, y que el norte de Grecia estaba repleto de irredentistas desleales que deseaban la unión con Albania; pero nosotros sólo queríamos volver a casa. Yo sólo deseaba amar a Francesco. Nos enviaron a la muerte sin transporte, sin equipo, sin tanques dignos de tal nombre, una aviación que estaba casi toda en Bélgica, tropas insuficientes y ni un solo oficial por encima del rango de coronel que supiera algo de táctica. Nuestro comandante rehusó los refuerzos porque pensó que tendría más mérito ganar la batalla con un ejército pequeño. Otro imbécil. Yo no deserté. Puede que todos fuéramos imbéciles.
Me llena de una incalculable amargura describir aquella campaña. Aquí, en la soleada y recóndita isla de Cefalonia, entre sus joviales habitantes y sus macetas de albahaca, me parece inconcebible que ocurriera lo que ocurrió. Aquí en Cefalonia me tumbo al sol y contemplo los concursos de baile entre habitantes de Lixouri y habitantes de Argostolion. Aquí en Cefalonia me dedico a soñar con el capitán Antonio Corelli, un hombre lleno de alegría que siempre está pensando en mandolinas y que no podría ser más distinto del desaparecido y amado Francesco, pero al que quiero igual.
Qué estupendo era estar en la guerra. Cómo silbábamos y cantábamos mientras hacíamos los preparativos, mientras los correos motorizados iban y venían frenéticamente como abejas, qué divertido era cruzar una frontera extranjera sin encontrar resistencia, qué halagador era considerarse los nuevos legionarios del nuevo imperio que iba a durar diez mil años. Cuán gratificante era pensar que pronto nuestros aliados alemanes oirían hablar de victorias similares a las suyas. Cómo cobrábamos fuerzas al jactarnos de nuestro papel en el famoso Pacto de Acero. Yo marchaba al lado de Francesco mirando el balanceo de sus miembros y las gotitas de sudor que le caían por la cara. De vez en cuando él me miraba y con una sonrisa me decía: «Dentro de dos semanas, Atenas.»
La noche del 28 de octubre. Con municiones para cinco días y acarreando nuestras propias provisiones a falta de mulos, fuimos enviados al este para tomar el paso de Metsovon. ¡Cuán ligeros nos sentimos aquella noche al quitarnos las mochilas de las espaldas! ¡Qué bien dormimos y cuán entumecidas teníamos las extremidades a la primera luz de la mañana! Supimos que no iban a venir refuerzos porque hacía muy mala mar y los británicos estaban hundiendo nuestros barcos. Cantamos canciones sobre victorias imposibles. Nos tranquilizaba la idea de que estábamos bajo las órdenes directas de Prasca. Qué estupendo era estar en una guerra… hasta que el tiempo nos volvió la espalda. Tuvimos que avanzar penosamente entre el barro. Nuestros aviones no podían despegar por culpa de las nubes. Éramos diez mil hombres calados hasta los huesos. Nuestras veinte armas pesadas sucumbieron a los cenagales y nuestros pobres muslos, maltratados y apaleados, se afanaron inútilmente en sacarlas de allí. Nos aseguraron que el Duce había optado por una campaña de invierno a fin de eludir el riesgo de malaria; pero no nos garantizaron ropa de abrigo. Las tropas albanesas que nos acompañaban empezaron a evaporarse. Quedó claro que los búlgaros no iban a luchar de nuestra parte; los griegos hacían llegar refuerzos a través de la frontera búlgara. Nuestro sistema de comunicaciones y aprovisionamiento quedó inutilizado antes de haber disparado por primera vez. Los soldados griegos no desertaron. Mi fusil empezó a oxidarse. Me proporcionaron una munición que no servía. Nos enteramos de que no habría cobertura aérea y que por error un burócrata había ordenado regresar a Turín a nuestros camiones Fiat 666. Daba lo mismo. Los camiones se hundían en el lodo igual que la artillería. Talones que un día habían chocado altivos al cuadrarse para saludar se juntaban ahora con viscoso golpe sordo, y todos empezamos a suspirar por el polvo amarillo del 25 de octubre. Seguros de una victoria fácil, seguimos nuestra penosa marcha sin dejar de cantar que en dos semanas estaríamos en Atenas. Aún no habíamos disparado ni siquiera una bala.
Pensábamos que los griegos no ofrecían resistencia porque sus fuerzas armadas eran débiles y cobardes, cosa que nos alborozaba. Pero a uno se le ocurrió que los griegos habían previsto nuestra táctica y se habían retirado a una elástica defensa a fin de concentrar sus efectivos. Marchamos bajo una lluvia inexorable y cubiertos de lodo, mientras allá arriba la niebla se arremolinaba en torno al titánico monte Smolikas y los griegos esperaban pacientemente.
Cómo odio las polainas. Nunca he entendido su utilidad. Odié tener que ponérmelas exactamente como mandaban las ordenanzas, y ahora las odiaba por la forma en que aglutinaban pegajosas glebas de tierra amarillenta y filtraban al interior de mis botas el agua helada. La piel de los pies se me puso blanca y empezó a pelarse. Los cascos de los mulos, pese a reblandecerse y descarnarse, seguían arrojándonos fango que nos chorreaba de pies a cabeza. Francesco y yo entramos en una casa y encontramos en la pared una fotografía del rey Jorge y el general Metaxas. Robamos un impermeable y varios pares de calcetines secos. Había una comida a medio terminar, no se había enfriado aún, y nos lo comimos todo. Después estuvimos varias horas preocupados, temiendo que la hubiesen envenenado y dejado allí a propósito. No había griegos, estábamos ganando sin pelear. Olvidamos que algunos de nosotros habíamos gritado consignas pacifistas a los milicianos fascistas y que los habíamos molido a palos cuando los encontrábamos por la noche.
Alcanzamos el río Sarandaporos y comprobamos que no disponíamos de zapadores ni de equipo para construir puentes. Se trataba de un torrente grande que arrastraba restos de puentes volados y cadáveres de carneros cimarrones. Francesco me salvó la vida cuando fui arrastrado por la corriente mientras intentaba pasar una ametralladora. Era la primera vez que me cogía en brazos. Oímos que alguien había visto tropas griegas esconderse en el bosque. «Cobardes», dijimos entre risas. El infierno del Sarandoporos se repitió al llegar al río Vojussa. Francesco dijo: «Dios no está en nuestro bando.»
Odio las polainas. A mil metros de altitud el agua que había dentro se helaba. Cuando el agua hiela, se dilata. Ya sé que esto suena a una perogrullada, pero en el caso de las polainas el efecto es doble. El hielo pesa mucho. El hielo constriñe las piernas cortando el flujo sanguíneo a los pies. Se pierde la sensibilidad. Suspirábamos por las escuchimizadas barracas que habíamos dejado atrás en Albania. Comprendimos que las armas pesadas habían quedado a varios kilómetros de distancia y ya no nos darían alcance. «Dentro de semanas, Atenas», dijo Francesco, torciendo la boca con ironía.
La guerra es estupenda, hasta que alguien muere. El día 1 de noviembre mejoró el tiempo y un francotirador abatió a nuestro cabo. Se oyó un chasquido entre los árboles y el cabo dio un paso atrás alzando los brazos al aire. Luego giró hacia mí sobre un pie y cayó de espaldas a la nieve con una mancha púrpura brillándole en mitad de la frente. Los hombres se lanzaron cuerpo a tierra y dispararon mientras un pelotón rodeaba el pinar en busca de un enemigo que ya se había evaporado. Se oyó el estampido de un mortero, el silbido del proyectil al caer entre nosotros, el grito de un pobre recluta del Piamonte cuando la metralla le desgarró las piernas, y luego un terrible silencio. Me di cuenta de que estaba cubierto de sanguinolentos trozos de carne humana que se estaban congelando ya en mi uniforme. Recogimos a los heridos y vimos que no había modo de llevarlos detrás de las líneas. Francesco me puso una mano en el hombro y dijo: «Si me hieren pégame un tiro en la cabeza.»
Читать дальше