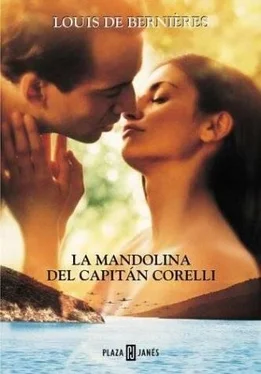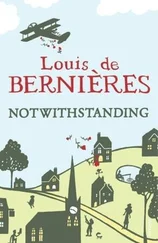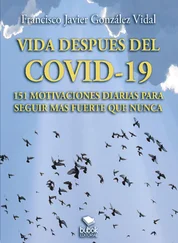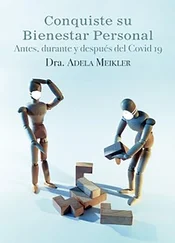Al doctor Iannis y a Pelagia les había tocado estar en primera fila y observaban con creciente excitación cómo el cuerpo engalanado del santo pasaba en volandas por encima de los reclinados lunáticos. Jamás cuerpo alguno había sido manejado con mayor solicitud ni con mayor respeto; no había que zarandear el féretro, que nada se moviera de sitio. Sus portadores andaban entre las piernas de los locos, y los familiares de éstos, nerviosos, refrenaban las convulsiones y sacudidas de sus afligidos parientes. El comedor de cristales puso los ojos en blanco y su boca se llenó de espuma de epiléptico, pero no se movió. No tenía familia que le detuviera y sacó fuerzas del santo para contenerse. Enseguida vio pasar bajo su nariz unas sandalias recamadas.
Mientras se llevaban al santo, la gente, con el alma en vilo escudriñaba a los enfermos para ver si se había producido algún cambio. Alguien se fijó en Sócrates y señaló con el dedo. Agitaba los hombros como un atleta a punto de lanzar la jabalina y se miraba perplejo las manos, moviendo los dedos de uno en uno, por orden. De pronto alzó los ojos, vio que todos le estaban mirando y saludó tímidamente con el brazo. Un aullido inhumano surgió de entre la multitud; la madre de Sócrates cayó de rodillas y besó las manos de su hijo. Luego se levantó, alzó los brazos al cielo y exclamó: «Loado sea el santo, loado sea el santo», de forma que en un santiamén todos los allí reunidos se pusieron histéricos de temor reverencial. El doctor Iannis apartó a Pelagia de los apretujones inminentes y se enjugó el sudor de la frente y las lágrimas de los ojos. Temblaba de pies a cabeza; otro tanto, según pudo ver, le pasaba a Pelagia. «Un fenómeno puramente psicológico», murmuró para sus adentros, y de pronto tuvo la sensación de ser un ingrato. La campana de la iglesia empezó a repicar con desmesura mientras monjas y sacerdotes se disputaban el privilegio de dar un tirón a la cuerda.
Y empezó el carnaval, impulsado tanto por el alivio colectivo y la necesidad de quitarse de encima la carne de gallina como por la natural inclinación de los isleños a los festejos. Velisarios dejó que Lemoni arrimara una cerilla al oído de su pequeño cañón, y tras un temible rugido, el cielo se llenó de una resplandeciente lluvia de pan de oro y plata que vibraba en el aire como los copos de Zeus. Sócrates iba de un lado a otro aturdido por la dicha mientras muchas manos le palmeaban la espalda y un huracán de besos descendía sobre el dorso de su palma. «¿Es la fiesta del santo? -preguntó-. Sé que parece una tontería, pero no recuerdo en absoluto haber venido.» Y lo sacaron a bailar, un syrtos de la gente joven de Lixouri.
Una pequeña orquesta improvisada, integrada por varias gaitas askotsobouno, una zampoña, una guitarra y una mandolina, trataba de lograr la armonía desde distintos puntos del compás musical, y un buen barítono, que era picapedrero, inventaba una canción en honor del milagro. Cantó primero un verso, que corearon los bailarines, y ello le dio tiempo a esbozar el siguiente hasta que la canción quedó terminada con melodía y todo:
Un buen día vine a bailar y a ver a las chicas,
vine como viene el pagano pensando sólo en el yantar.
Pero el santo ha lavado mis incrédulas pupilas
y ahora sé que Dios es bondad…
Una hilera de chicas guapas cogidas de las manos ocupaba de punta a punta la parte de atrás, y delante de ellas una fila de muchachos lanzaba una pierna y la cabeza hacia atrás, saltando ligeros como grillos. Sócrates cogió la pañoleta roja del bailarín que iba en cabeza y para deleite de los espectadores ejecutó la más atlética y espectacular tsalimia que ninguno de ellos había visto jamás. Mientras sus piernas describían arcos por encima del nivel de su cabeza, mientras la letra de la canción brotaba de sus labios, Sócrates conoció por primera vez el significado del regocijo y el solaz. Su cuerpo saltaba y giraba sin el menor esfuerzo de voluntad, músculos cuya existencia había olvidado hacía tiempo crepitaban como el acero, y casi podía sentir el sol centellear en sus dientes mientras su rostro se desencajaba en una amplia e irreprimible sonrisa. El maullido de las gaitas vibraba dentro de su cabeza y, de pronto, al mirar las nubes sobre el monte Aínos, le sobrevino la idea de que había muerto y estaba en el paraíso. Lanzó sus piernas más arriba todavía y su corazón cantó como un coro de pájaros.
Un grupo de Argostolion con orquesta propia empezó a bailar un divaratiko, provocando críticas de los de Lixouri y alabanzas de los de Argostolion, y en un extremo del prado una cuadrilla de pescadores conocidos como tratoloi empezó a descorchar botellas y a entonar entusiastamente las canciones que había ensayado durante semanas en las tabernas de Panagopoula después de haber repartido las ganancias de la jornada, bromeado unos con otros, comido aceitunas y llegado finalmente al punto en que cantar era algo natural e inevitable.
Juntos entonaron:
El jardín en que estáis sentadas
jamás necesita flores,
pues vosotras sois los capullos
y sólo un necio o un ciego
sería capaz de no verlo .
Los rápidos arpegios de la guitarra fueron desvaneciéndose, y el tenor inició una arieta. Su voz aulló en el punto más alto del registro, por encima de la cháchara de la gente e incluso de la detonación del cañón de Velisarios, hasta que sus amigos le hicieron coro y en torno a la melodía que había creado tejieron una intrincada y polifónica armonía, consiguiendo llegar al final de la misma ni más ni menos que en la tonalidad adecuada, con lo que la hermandad del mar proporcionaba así pruebas concluyentes de su unidad metafísica.
Entre canciones y bailes las monjitas fueron dejando a su paso una estela de vino y comida en abundancia. Aquellos que ya estaban ebrios empezaron a mofarse unos de otros, y en algún caso la mofa se tornó en insulto, y el insulto en golpes. El doctor Iannis hubo de dejar su queso y su melón para taponar narices sangrantes y restañar cortes producidos por botellas rotas. Las mujeres y los más juiciosos de entre los hombres trasladaron sus cosas a sitios más alejados de aquellos que amenazaban con desmandarse. Pelagia fue a sentarse en un banco, más cerca del monasterio.
Contempló los nuevos bailarines que aportaban al panegyri las tradiciones del carnaval. Los hombres aparecían absurdamente ataviados con camisa blanca, tonelete blanco, guantes blancos y extravagantes sombreros de papel. Iban engalanados con cintas de seda roja, campanillas, alhajas y cadenas de oro, fotografías de sus novias o del rey, acompañados de menudos chiquillos satíricamente vestidos de chica. Todos lucían máscaras grotescas y graciosísimas, y entre ellos estaba Kokolios enfundado en las mejores galas de su protestona mujer. Cerca del camino, unos jóvenes con atuendos fantásticos y la cara pintarrajeada empezaron a representar babaoulia, en cuyas escenas cómicas ni siquiera el santo pudo impedir ser ridiculizado. Una competición de polcas, lanceros, cuadrillas, valses y ballos lanzó a la multitud a un caos de cuerpos caídos, chillidos e insultos. Pelagia divisó a Lemoni intentando solemnemente prender fuego a la barba de un sacerdote, y el corazón le dio un leve vuelco cuando vio a Mandras lanzando petardos a los pies de unos bailarines de Fiskardo.
Le perdió de vista y al rato notó que alguien le tocaba el hombro. Se dio la vuelta y contempló a Mandras, echados los brazos atrás en un abrazo de risa. Ella sonrió pese a que él estaba ebrio, y de repente Mandras cayó de rodillas y entonó con dramatismo:
– Siora, ¿quiere casarse conmigo? Cásese o me muero.
– ¿Por qué me llamas siora? -preguntó Pelagia.
Читать дальше