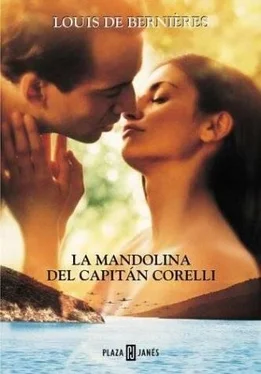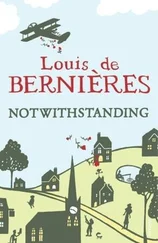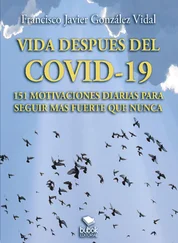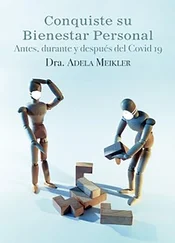Ella avanzó con timidez y renuencia y le dio un beso en la mejilla.
– Me alegro de que estés vivo -dijo.
Él la cogió de las muñecas con fuerza:
– No te creo. ¿Cómo está tu padre, por cierto? ¿Ha salido?
– Suéltame -dijo Pelagia, y él lo hizo. Ella volvió a la cama y le dijo:
– Se lo llevaron los comunistas.
– Entonces es que hizo algo para merecérselo.
– Él no hizo nada. Curaba a los enfermos. Y a mí me pegaron con una silla y se llevaron todo.
– Razones tendrían. El partido nunca se equivoca. Quien no está con nosotros es que está en contra.
Ella se fijó en que vestía el uniforme de un capitán italiano y que llevaba la estrella roja del ELAS burdamente cosida en la parte frontal de la gorra. Era una zarrapastrosa caricatura del hombre al que había suplantado.
– Tú eres uno de ellos, un comunista -dijo.
Mandras se apoyó contra la puerta con más despreocupación aún, aumentando con su postura la sensación de miedo y de cautividad que tenía ella.
– No sólo uno de ellos -dijo él complacido-, uno de los importantes. Pronto seré comisario, y podremos vivir en una casa grande y bonita. ¿Cuándo vamos a casarnos?
Pelagia se estremeció y se echó a temblar. Él lo advirtió, y eso aumentó su cólera.
– No nos casaremos -dijo ella. Le miró tratando de aplacarle-. Éramos muy jóvenes y muy ingenuos, las cosas no eran como pensábamos que eran.
– ¿Ah, no? Y mientras, yo luchaba por Grecia, pensando en ti todo el día y soñando contigo toda la noche. Y cuando pensaba en Grecia le ponía tu cara, sabes, y así luchaba con más ahínco. Y ahora regreso y me encuentro con una furcia paliducha que ya no se acuerda de mí. ¿Casarnos, he dicho? Olvidaba una cosa. Olvidaba que el matrimonio es una farsa. -Citó el Manifiesto Comunista-: El matrimonio burgués es en realidad un sistema de esposas compartidas.
– Pero ¿qué te pasa? -preguntó ella.
– ¿Qué me pasa? -Mandras se sacó de la guerrera un grueso fajo de papeles manoseados-. Esto es lo que me pasa. -Se lo arrojó a los pies y ella lo recogió, revuelto el estómago de recelo. Con el paquete ya en sus manos, comprobó que se trataba de las cartas que le había enviado a Albania cuando estaba en el frente.
– ¿Son mis cartas? -dijo, dándoles vueltas una y otra vez.
– Tus cartas, sí. Como recordarás, yo no sé leer, así que he vuelto para que me las leas otra vez. Una petición razonable, creo yo. Me gustaría que empezaras por la última, y ya iremos retrocediendo si hace falta. Vamos, lee.
– Mandras, por favor. ¿Es necesario todo esto? Son cosas pasadas.
– Empieza -dijo él, levantando la mano amenazadoramente.
Ella retrocedió protegiéndose la cara con las manos, y luego empezó a desatar el nudo de cable trampa con que las cartas estaban atadas. Encontró la última pero no pudo leerla. Fingió que la estaba buscando y escogió una de las del principio. Con voz entrecortada empezó:
– «Agapeton. Sigo sin noticias tuyas y lo que es raro es que empiezo a conformarme. Panayis ha vuelto del frente sin una mano y me ha dicho que allí hace tanto frío que es imposible coger siguiera un lápiz…»
Mandras la interrumpió:
– ¿Me tomas por imbécil, tía guarra? He dicho la última.
Aterrorizada, Pelagia rebuscó entre los papeles para dar con la última, y cayó en la cuenta de que Mandras la estaba sometiendo a la misma tortura por la que había tenido que pasar hacía muchos meses. Miró el escueto mensaje de su última carta y el terror la hizo desfallecer.
– «Agapeton -empezó, con la voz rota-, te echo tanto de menos…»
Mandras rugió y le arrebató el papel de las manos. Puso la carta a la luz y leyó:
– «No me escribes nunca, y al principio eso me preocupaba y me ponía triste. Ahora comprendo que a ti te da igual, y eso ha hecho que yo también pierda toda la ilusión. Quiero que sepas que te eximo de tus promesas. Lo siento». -Sonrió sardónicamente con una mueca a la vez siniestra y amenazadora-. ¿Has oído hablar de Proletarios Autodidactas? Ya ves, sé leer. Y esto es lo que he descubierto en las cartas que he llevado pegadas a mi corazón. Es curioso, pero cuando me leíste esta carta una vez, creo recordar que decía otra cosa. Me he estado preguntando de qué manera una carta puede cambiar su contenido; es como para creer en los ángeles. Raro, ¿verdad? No se me ocurre ninguna explicación.
– No quería herirte. Lo siento. Ahora al menos conoces la verdad.
– ¿La verdad -gritó-, la verdad? Aquí la única verdad es que eres una puta. ¿Y sabes otra cosa? ¿Sabes qué es lo primero que he sabido al llegar? Viene uno y me dice: «Oye, Mandras, ¿te has enterado de lo de tu ex novia? Se va a casar con un italiano.» Conque te has buscado un fascista, ¿no es así? ¿Para eso he estado peleando? Furcia traidora.
Pelagia se puso en pie y dijo con labios temblorosos:
– Déjame salir, Mandras.
– Déjame salir -repitió él burlonamente -. La pobrecita está asustada, ¿verdad?
Se abalanzó en un par de zancadas y la golpeó en la cara con tal brutalidad que ella giró sobre sí misma antes de caer. Mandras le dio una patada en los riñones y se agachó para cogerla por las muñecas. La lanzó sobre la cama y, en contra de su primera intención, empezó a rasgarle el vestido.
Por lo visto, violar mujeres era para él algo inevitable. Un reflejo irresistible que brotaba de lo más hondo de su pecho, un reflejo adquirido en tres años de omnipotencia e impunidad que habían empezado por la apropiación armada de bienes y terminado por la apropiación de cualquier cosa. Era un derecho natural, una cosa de rutina, y la violencia y animalidad que comportaba era infinitamente más estimulante que los débiles aguijonazos de deseo con los que terminaba. A veces tenía que matar al final para recuperar un pequeño remanente, un vestigio, del goce precedente. Y luego sobrevenía un gran cansancio, un vacío que lo espoleaba a repetir y repetir.
Pelagia forcejeó, se debatió con manos, rodillas y codos, chilló y se retorció de dolor. Para Mandras aquella resistencia era ilógica e injustificada, así que se sentó y la abofeteó repetidas veces en la cara, tratando de dominarla. A cada golpe su cabeza se bamboleaba. Él intentó levantarle la falda y del bolsillo del delantal de Pelagia cayó el sólido peso de la Derringer, yendo a parar sobre la almohada junto a su cabeza. Mandras, ciego de cólera, resollando ya, no vio la pistola, y cuando la bala le atravesó la clavícula el impacto lo dejó aturdido. Puso un pie en el suelo y se tambaleó hacia atrás cogiéndose la herida, en su mirada una expresión de pasmo y recriminación.
Drosoula oyó el pistoletazo en el momento en que entraba a la cocina, y al principio no identificó el ruido. Pero luego comprendió de qué se trataba y cogió la pistola italiana que guardaba bajo los trozos de pan rancio que a base de mucho disputar con otros tantos hambrientos había conseguido en las oficinas del partido comunista. Sin pensarlo, y sabiendo que pensar podía convertirla en una cobarde, abrió la puerta del cuarto de Pelagia y contempló algo inimaginable.
Ella temía que Pelagia se hubiese pegado un tiro, o que hubiesen entrado ladrones, pero al irrumpir en la habitación vio a la hija del doctor acodada sobre la cama, humeando en su mano derecha la diminuta pistola, ensangrentada la cara, partidos los labios, desgarrada la ropa, los ojos amoratados. Drosoula siguió la dirección de su mirada y el dedo que señalaba, y, apoyado contra la pared de la puerta, vio a un hombre que podía ser su hijo. Corrió junto a Pelagia y la estrechó entre sus brazos, meciéndola y consolándola, y entonces oyó unas palabras que surgían embozadas por el terror y los gimoteos:
Читать дальше