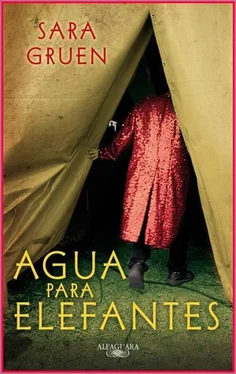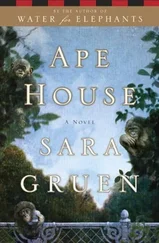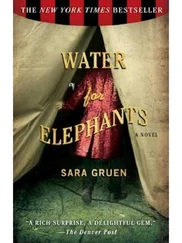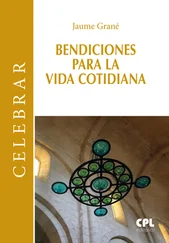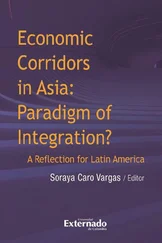– Cuidado -dice Camel agarrándome del brazo y tirando de mí hacia él. Se sujeta el sombrero con la otra mano y aprisiona el cigarrillo entre los dientes.
Tres hombres a caballo pasan al galope. Giran y atraviesan el terreno a lo largo, luego recorren su perímetro y, finalmente, lo vuelven a atravesar en dirección contraria. El que va al mando mueve la cabeza de un lado al otro, examinando el terreno a fondo. Lleva las dos riendas con una mano y con la otra saca de una bolsa de cuero estacas con banderines que clava en la tierra.
– ¿Qué está haciendo? -pregunto.
– Delimitando el terreno -contesta Camel. Se detiene delante de un vagón de animales-. ¡Joe! ¡Eh, Joe!
Una cabeza se asoma por la puerta.
– Tengo aquí a un novatillo. Recién salido del cascarón. ¿Crees que te puede servir para algo?
Una figura desciende por la rampa. Se levanta el ala de su sombrero con una mano a la que le faltan tres dedos. Me estudia detenidamente, lanza por la boca una bola de oscuro jugo de tabaco y vuelve a entrar.
Camel me da unas palmaditas de felicitación en el brazo.
– Ya has sido aceptado, chaval.
– ¿Ah, sí?
– Sí. Ahora vete a palear mierda. Te veré más tarde.
El vagón de ganado es un caos inenarrable. Me pongo a trabajar con un chico llamado Charlie que tiene la cara suave como una niña. Ni siquiera le ha cambiado la voz. Después de haber sacado por la puerta a paletadas lo que parece una tonelada de estiércol, hago una pausa y contemplo toda la mierda que queda todavía.
– Pero ¿cuántos caballos meten aquí?
– Veintisiete.
– Dios. Deben de ir tan apretados que no podrán ni moverse.
– Ésa es la idea-dice Charlie-. Una vez que se ha subido el último caballo, ninguno de ellos puede bajarse.
De repente, las grupas de los caballos que vi anoche adquieren sentido.
Joe aparece en el umbral de la puerta.
– Ya han izado la bandera -gruñe.
Charlie suelta la pala y se dirige a la puerta.
– ¿Qué pasa? ¿Adónde vas? -pregunto.
– Han izado la bandera de la cantina.
Sacudo la cabeza.
– Lo siento. Sigo sin entender.
– Manduca -dice él.
Eso sí que lo entiendo. Yo también tiro la pala.
Han brotado tiendas de lona como champiñones, aunque la mayor, evidentemente la gran carpa, todavía se ve extendida en el suelo. Hay hombres sobre sus costuras, doblados por la mitad y uniendo sus piezas con sogas. Imponentes postes de madera, en los que ya ondea la bandera nacional, se elevan en el centro. Con los cables que los cuelgan, aquello da la impresión de ser la cubierta y la arboladura de un barco de vela.
A lo largo de su perímetro, equipos de ocho hombres armados de martillos clavan estacas a una velocidad pasmosa. Cuando uno de los martillos acierta en la estaca, ya hay otros cinco en movimiento. El ruido resultante es tan rítmico como el de los disparos de una ametralladora y se hace oír por encima de todo el barullo.
Otros equipos levantan los inmensos postes. Charlie y yo pasamos junto a un grupo de diez que unen sus fuerzas para tirar de un cabo mientras un hombre desde fuera les anima:
– ¡Tensar, subir, sujetar! Otra vez… ¡Tensar, subir, sujetar! ¡Y ahora, fijar!
La cantina no podría ser más fácil de localizar…, tal vez por la bandera azul y naranja, la caldera que bulle al fondo o el flujo de gente que se acerca allí. El olor de la comida me atiza en las tripas como una bala de cañón. No he comido desde anteayer y el estómago se me retuerce de hambre.
Las paredes de la cantina se han levantado para que corra el aire, pero una cortina la divide por la mitad. Las mesas de este lado están arregladas con manteles de cuadros blancos y rojos, cubertería de plata y jarrones de flores. Esto me parece en brutal contraste con la fila de hombres desarrapados que hacen cola ante el mostrador.
– Dios mío -le digo a Charlie mientras ocupamos nuestro puesto en la cola-. Mira qué banquete.
Hay patatas con cebolla, salchichas y cestos rebosantes de gruesas rebanadas de pan. Jamón en lonchas, huevos cocinados de todas las maneras, tarros de mermelada, cuencos con naranjas.
– Esto no es nada -me dice-. En la Gran Berta tienen todo esto y además camareros. Tú te sientas a la mesa y ellos te traen la comida.
– ¿ La Gran Berta?
– Ringling -aclara.
– ¿Has trabajado con ellos?
– Eh… no -dice tímidamente-. ¡Pero conozco a gente que sí!
Pillo un plato y me sirvo una montaña de patatas, huevos y salchichas, intentando no parecer un muerto de hambre. El aroma me abruma. Abro la boca para inhalarlo profundamente: es como maná del cielo. Es maná del cielo.
Camel aparece de no se sabe dónde.
– Toma. Dale esto al colega de allí, al del final de la cola -dice poniéndome un ticket en la mano libre.
El fulano del final de la cola está sentado en una silla de tijera, mirando por debajo del ala de su sombrero flexible. Le entrego el ticket. Levanta la mirada hacia mí con los brazos cruzados con firmeza sobre el pecho.
– ¿Departamento? -me pregunta.
– ¿Cómo dice? -pregunto yo a mi vez.
– Que cuál es tu departamento.
– Eh… No estoy seguro -digo-. Me he pasado toda la mañana limpiando los vagones de los animales.
– A mí eso no me aclara nada -dice él sin dejar de ignorar el ticket-. Podrían ser de pista, de tiro o de la carpa de las fieras. ¿De cuáles eran?
No le contesto. Estoy bastante seguro de que Camel mencionó al menos dos de esas posibilidades, pero no lo recuerdo en concreto.
– Si no conoces tu departamento es que no eres del espectáculo -dice el hombre-. O sea que ¿quién demonios eres?
– ¿Va todo bien, Ezra? -dice Camel apareciendo detrás de él.
– No, no va bien. He cazado a un palurdo espabilado que intentaba gorronearle el desayuno al circo -dice Ezra escupiendo al suelo.
– No es ningún palurdo -dice Camel-. Es un novato y está conmigo.
– ¿Sí?
– Sí.
El hombre levanta el ala de su sombrero y me estudia a fondo, de la cabeza a los pies. Hace una pausa de unos instantes y luego dice:
– Vale, Camel. Si tú te responsabilizas de él, supongo que es suficiente para mí -alarga la mano y me arranca el ticket-. Y otra cosa. Enséñale a hablar antes de que alguien le dé una patada en el culo, ¿vale?
– Bueno, ¿y cuál es mi departamento? -pregunto mientras me dirijo hacia una mesa.
– Ah, no, ni se te ocurra -dice Camel agarrándome del codo-. Esas mesas no son para los de nuestra clase. No te separes de mí hasta que aprendas a moverte por aquí.
Le sigo al otro lado de la cortina. Las mesas de la otra mitad son corridas, con su madera desnuda adornada sólo con los saleros y pimenteros. Y no hay flores.
– ¿Quiénes se sientan en el otro lado? ¿Los artistas?
Camel me lanza una mirada asesina.
– Dios mío, chaval. Limítate a tener la boca cerrada hasta que aprendas la lengua vernácula, ¿quieres?
Se sienta y se mete media pieza de pan en la boca inmediatamente. Lo mastica durante unos instantes y luego me mira.
– Ah, no te enfades. Sólo lo hago para protegerte. Ya has visto cómo es Ezra, y es un gatito. Siéntate.
Le miro durante unos instantes más y luego paso las piernas por encima del banco. Dejo el plato en la mesa, me veo las manos sucias de estiércol, las froto contra los pantalones y, después de comprobar que no han quedado más limpias, me lanzo sobre la comida.
– Bueno, y entonces, ¿cómo se dice en lengua vernácula? -digo por fin.
– Se llaman retorcidos -explica Camel, hablando con un trozo de comida en la boca-. Y tu departamento es ganado de carga. Por ahora.
– ¿Y dónde están esos retorcidos?
Читать дальше