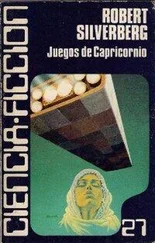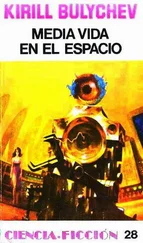Lo odio todavía más porque sé que también tiene el carácter de una especie de bendición negra, que toda la locura controlada, archivada y catalogadora de Occidente también pretende ser una ayuda.
Cuando en los años treinta preguntaron a una Ittussaarsuaq que de niña había viajado con su tribu y familia, atravesando Ellesmere Island hasta Groenlandia, en la emigración en la que los esquimales canadienses, por primera vez en setecientos años, entraron en contacto con los inuit de Groenlandia del Norte, cuando le preguntaron a una señora de tal vez ochenta y cinco años, que había vivido todo el proceso de colonización moderna, desde la edad de piedra hasta la radio inalámbrica, cómo era la vida ahora en relación a la de entonces, ella contestó sin vacilar: «Mejor. Cada vez es menos frecuente que un inuit se muera de hambre».
Los sentimientos deben fluir límpidamente para que no se enturbien. El problema de llegar a odiar la colonización de Groenlandia con un odio puro es que ésta, indiscutiblemente, sin tener en cuenta las demás razones que haya para aborrecerla, ha aliviado la pobreza material de una vida que puede considerarse como la más dura del globo terráqueo.
No hay ningún botón que te permita contestar. Me apoyo contra la pared al lado del micrófono.
– Justamente estaba esperando -digo finalmente- que me brindaran la ocasión de demostrar lo mucho que valgo y lo mucho que deseo esforzarme.
De camino al puente, me detengo en la cubierta. El Kronos se balancea en una mar tendida de través, una resaca por efecto de una tormenta lejana que ha desaparecido y no ha dejado más que esta móvil y gris alfombra de energía sometida al agua.
Pero el viento viene de proa, un viento frío. Aspiro el viento, abro la boca y dejo que encuentre una resonancia, una ola profunda, permanente, como cuando soplas por encima de una botella vacía.
Han quitado la lona del vehículo de desembarco. Verlaine está trabajando de espaldas a mí. Con un destornillador eléctrico está fijando unos largos listones de madera de teca en el fondo.
Lukas está solo en el puente, con la mano en la rueda del timón. El piloto automático está desconectado. Algo me dice que prefiere gobernar el barco manualmente, a pesar de que ofrezca una navegación menos exacta.
No se da la vuelta cuando entro. Antes de empezar a hablar no hay nada que indique que se ha percatado de mi presencia.
– Cojea.
Ha desarrollado la capacidad de ver sin necesidad de fijar la mirada directamente sobre algo.
– Son mis varices -digo.
– ¿Sabe dónde estamos, Jaspersen?
Le sirvo una taza de café. Urs sabe exactamente cómo lo quiere. Corto, negro y venenoso, como un decilitro de alquitrán hirviendo.
– He percibido el olor de Groenlandia. Hoy, desde la cubierta.
Sus espaldas despiden desconfianza. Intento darle una explicación.
– Es el viento. Huele a tierra. Al mismo tiempo, es frío y seco. Hay hielo en él. Es el viento que proviene del Indlandsis, sobrevuela la costa y llega a nosotros.
Deposito la taza delante de él.
– No huelo nada -dice.
– Es un hecho científico que los fumadores empedernidos queman su olfato. El café fuerte tampoco es recomendable.
– Pero, sin embargo, está en lo cierto. Esta noche, alrededor de las dos, doblaremos el cabo Farvel.
Quiere algo de mí. No me ha vuelto a hablar desde el día en que subí a bordo.
– Existe una norma según la cual se suele informar al Centro de Control de Hielos de Groenlandia en el momento en que se dobla el cabo.
Me he pasado trescientas horas de vuelo en el Havilland Twin-Otter, de la Central del Hielo, y tres meses en los barracones de Norsarsuaq dibujando planos del hielo, basándome en fotos aéreas, y posteriormente las he enviado por telefax al Instituto Meteorológico, que luego transmitía los partes a los navegantes a través de la radio de Skamlebaek. Pero todo esto no se lo cuento a Lukas.
– La reglamentación no es obligatoria. Pero todo el mundo se sirve de ella. Se suele comunicar por radio cuando se ha doblado el cabo y luego se envían partes diarios al Centro.
Se toma el café como si se tratara de una aspirina.
– A no ser que el barco tenga un cometido que no sea legal y se desee encubrir las maniobras. Si no se da parte a la central, tampoco las barcas de inspección recibirán noticias de los movimientos efectuados. Ni tampoco la policía.
Todos me hablan de la policía. Verlaine, María, Jakkeisen. Y ahora Lukas.
– Se celebró un acuerdo con el armador según el cual el teléfono de a bordo no sería utilizado durante la travesía. Estoy dispuesto a hacer una única excepción.
En un primer momento, la oferta me sorprende. No creo haber dado la impresión de necesitar colgarme del teléfono y compartir tristezas, entre sollozo y sollozo, con mi familia a través de la radio de Lyngby.
Entonces empiezo a comprender. Demasiado tarde, por supuesto, aunque, eso sí, ahora con toda claridad. Lukas cree que soy de la policía. Verlaine también lo cree. Y Jakkeisen. Creen que estoy de civil, realizando una misión. Es la única explicación posible. Ésta es la razón por la que Lukas me ha aceptado a bordo.
Le miro. No hay nada que ver pero, sin duda, tiene que existir ese miedo. Debe de haber estado presente ya durante nuestro primer encuentro, en la imagen reflejada de su rostro en los cristales del casino. Debe de haber realizado varias travesías dudosas en su vida. Pero ésta es especial. A ésta la teme. Hasta tal punto que me ha aceptado a bordo. En la creencia de que estoy tras la pista de algo. De que su condescendencia a regañadientes le proveerá una especie de coartada en caso de que fueran perseguidos por la ley, él, el Kronos y sus pasajeros.
Está en su espalda, en su rigidez, en la sensación de que está intentando supervisarlo todo, estar presente siempre. En la disciplina que impone.
– ¿Hay algo… que echa a faltar a bordo?
La pregunta no parece salir de él con naturalidad. Él no es asistente social ni tampoco jefe de personal. Es un hombre acostumbrado a dar órdenes.
Me acerco a él por detrás.
– Una llave.
– Ya tiene una llave.
Estoy tan cerca de él que mi aliento le da de pleno en la nuca.
– Para la cubierta de botes.
– Ha sido confiscada.
Su exasperación repercute en mí. En mi demanda. Pero, sobre todo, en el hecho de que le haya sido arrebatado el poder ilimitado del que debería disponer en su calidad de jefe supremo del barco.
Entonces se lo pregunto, tal como Jakkeisen me lo preguntó a mí.
– ¿Adónde nos dirigimos?
Su dedo aterriza sobre la carta náutica que está a su lado. Es una carta náutica del sur de Groenlandia. Encima de ella descansa un facsímil de plástico que demarca las líneas, círculos, sombreados y triángulos negros de la emisora de Julianehaab, con los que representan las concentraciones de hielo, la visibilidad y los icebergs. Hay una línea de rumbo demarcada que sigue la costa, doblando el cabo de Thorvaldsen y, desde allí, sigue en dirección norte noreste. La línea concluye cerca del Vestland, en algún lugar en medio del mar.
– Es todo lo que sé.
Los odia por ello. Por tenerlo atado con una cuerda tan corta como si fuera un niño pequeño.
– Pero el hielo del oeste se extiende hacia el sur, por debajo de Holsteinsborg. Y no es nada agradable. Sólo estoy dispuesto a llegar hasta algún lugar al norte de Soendre Stroemfjord, no me van a convencer para ir más lejos.
Me he sentado al lado de Jakkeisen. Al otro lado de la mesa están sentadas Fernanda y María. Han decidido, de una vez por todas, juntarse contra este mundo dominado por los hombres que les rodea. No me ven. Como si estuvieran ensayando la sensación de cómo será cuando, dentro de poco, deje de existir.
Читать дальше