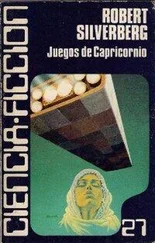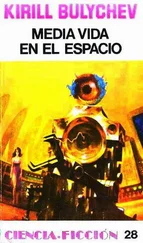Dejo que zumbe y pongo las piernas sobre la mesa.
De vez en cuando le ponía música a Isaías. Acercaba los altavoces al sofá, cerca de su sordera, y subía el volumen. Él se echaba contra el respaldo del sofá, cerrando los ojos. A menudo se quedaba dormido. Se desmayaba lenta y silenciosamente ladeando su cuerpo, sin despertarse. Entonces lo solía coger en mis brazos y lo llevaba al piso de abajo. Si allí había demasiado ruido, lo volvía a subir y lo acostaba en la cama. En el momento en que lo soltaba, solía despertarse. Y en medio de este estado de semivigilia, era como si intentara, con un ronco ronroneo, cantar algunos compases que había escuchado.
He cerrado los ojos. Es de noche. Los últimos invitados de Navidad se han ido con sus remolques llenos de regalos. Ahora están en sus camas, esperando con ilusión que sea pasado mañana para poder ir al centro y cambiar los regalos por otros o por dinero.
Ha llegado la hora del té de menta. De contemplar los tejados de la ciudad. Me vuelvo hacia la ventana. Siempre puedo esperar que haya empezado a nevar mientras he estado de espaldas a la ventana.
En ese mismo instante hay alguien que ríe.
Me levanto de un salto con las manos por delante. No es la risita frágil de una jovencita. Es el fantasma de la ópera. Quiero vender mi vida lo más cara posible.
Surgen cuatro compases ligeros y entonces suena la música. Es jazz. En primer término, se extiende una gran trompeta. Proviene de la cinta de Isaías.
Detengo el casete. Necesito tiempo para tranquilizarme. Para levantar un pánico sólido sólo se necesita una centésima de segundo. Para librarse de él, se requiere toda una noche.
Rebobino y vuelvo a escuchar la última parte de la cinta. Han vuelto a utilizar el botón de pausa. No hay ningún aviso previo; de repente, la risa está allí. Profunda, triunfante, sonora. Entonces vienen los compases. Y la música. Es jazz y, al mismo tiempo, no es jazz. Tiene algo de eufórico, inconexo. Como cuatro instrumentos enloquecidos. Pero es un engaño. Porque también hay una extraña precisión. Como una actuación de payasos al borde de la pista. Lo que exige la máxima exactitud es justamente aquello que pretende aparentar un cataclismo.
La pieza suena durante unos siete minutos. Entonces llega a su fin y las notas se interrumpen bruscamente.
Era una música enérgica. Una extraña elevación, por encima de la angustia y el miedo, a las tres de la mañana de Nochebuena.
Solía cantar en el coro de la iglesia de Qaanaaq. A los tres Reyes Magos los imaginé con raquetas de nieve en los pies, con un trineo tirado por perros cruzando el hielo. Con las miradas puestas en la estrella. Sabía cómo se sentían por dentro. Habían entendido el absolute space . Se sabían en el camino correcto. Orientados por un fenómeno energético. Eso era, en definitiva, lo que significaba para mí el Niño Jesús mientras estaba allí, simulando ver que leía las notas cuando, en realidad, nunca las había entendido, sino que las había aprendido de memoria.
Es lo mismo ahora, con más de la mitad de mi vida a mis espaldas, aquí en La Incisión Blanca. Me es indiferente no haber tenido un hijo propio. Disfruto del mar y del hielo, sin tener por qué sentirme siempre engañada por la Creación. Un niño que nace es algo que debe perseguirse, algo que buscar; una estrella, una aurora boreal, una columna de energía en el universo. Y un niño que muere es una crueldad.
Me levanto y bajo a llamar a la puerta.
Sale en pijama. Aturdido por el sueño.
– Peter -le digo-, tengo miedo. Pero, sin embargo, seguiré adelante.
Él se ríe, medio despierto, medio dormido.
– Ya lo sabía -me dice-. Ya lo sabía.
– El treinta es un número bíblico -dice Elsa Lübing-. Judas recibió treinta monedas de plata. Jesús tenía treinta años cuando fue bautizado. En el nuevo año, hará treinta años que la Sociedad Criolita incorporó la contabilidad mecánica.
Hoy es 27 de diciembre, el tercer día de Navidad. Estamos sentadas en las mismas sillas. La misma tetera está sobre la mesa, los mismos salvamanteles bajo las tazas de té. Nos rodea la misma vista vertiginosa, la misma luz blanca invernal. Podría parecer que el tiempo se ha detenido. Que hemos permanecido sentadas durante la última semana, sin movernos, y ahora, alguien hubiera apretado un botón y retomáramos la conversación donde la dejamos la última vez. Sería así si no fuera por un pequeño detalle. Ella da la sensación de haberse decidido a hacer algo. Detecto la determinación en su rostro.
Las cuencas de sus ojos son profundas y está más pálida que la última vez, como si le hubiera costado noches enteras de insomnio llegar hasta aquí.
O quizá todo sea invención mía. Quizá tenga el aspecto que tiene porque ha celebrado la Navidad ayunando, velando o rezando setecientas plegarias del corazón, dos veces al día.
– Los últimos treinta años, en cierto modo, lo han cambiado todo. En cierto modo, todo ha permanecido igual. El director de entonces, en los cincuenta y en los primeros años sesenta, era el consejero Ebel. Él y su señora tenían cada uno su Rolls Royce, especialmente diseñado para ellos. De vez en cuando, uno de los coches se detenía en la puerta y el chófer de librea esperaba al volante. Entonces sabíamos que él o su esposa estaban de visita en la fábrica. A ellos nunca los vimos. Ella disponía de un vagón de tren privado que solía aguardar en Hamburgo y que varias veces al año se enganchaba al tren que los llevaba hasta la Costa Azul. La dirección diaria la ocupaban el director financiero, el director de ventas y el ingeniero superior Ottesen. Ottesen siempre estaba en el laboratorio o en la cantera de Saqqaq. Nunca lo veíamos. El director de ventas siempre estaba de viaje. De vez en cuando volvía a casa y repartía sonrisas, regalos y anécdotas frívolas en toda ocasión. Recuerdo que la primera vez que volvió de París, después de la guerra, trajo medias de seda.
Se ríe sólo con pensar que hubo una vez en que pudo alegrarse por un simple par de medias de seda.
– Me he fijado en que a usted también le interesa la ropa. Este interés desaparece con la edad. Durante los últimos treinta años, únicamente he vestido de blanco. Si limitas lo terrenal, liberas el pensamiento hacia lo espiritual.
No digo nada, pero tomo nota del comentario. Para la próxima vez que tenga que ir al sastre Tvilling, en la calle Heiene, a hacerme unos pantalones. Él colecciona este tipo de chismes.
– Era un aparato de ciento sesenta y cinco centímetros por un metro por ciento veinte centímetros. Funcionaba con dos palancas de accionamiento. Una para las monedas continentales y otra para las libras esterlinas. La información relevante estaba troquelada en una especie de código perforado en fichas que se introducían en la máquina. Esto significaba que la información era menos accesible. Cuando los datos se convierten en códigos y se comprimen en fichas perforadas se hace más difícil interpretarlos. En eso consiste, en definitiva, la centralización. Fue lo que dijo el director. Que la centralización siempre conlleva algunos costes.
En apariencia se ha vuelto fácil orientarse en el mundo moderno. Todos los fenómenos se han convertido en internacionales. El Comercio de Groenlandia desmanteló, como parte de la centralización, la tienda en Maxwell Island en el 79. Mi hermano había sido cazador allí durante diez años. Era el rey de la isla, tan inaccesible como un babuino macho. El cierre de la tienda lo obligó a bajar hasta Upernavik. Cuando fui enviada a la estación meteorológica, él barría los muelles del puerto. Al año siguiente se ahorcó. Fue el año en que el índice groenlandés de suicidios llegó a ser el más alto del mundo. El Ministerio para Groenlandia publicó en el Atuagagdliutit que, aparentemente, iba a resultar difícil conciliar la centralización necesaria con el oficio de cazador. No escribieron que probablemente surgirían muchos más casos de suicidio en el camino. De alguna manera, se sobreentendía.
Читать дальше