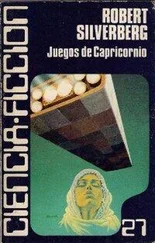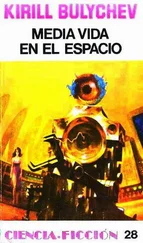Me agarro y vuelco una de las estanterías sobre él. Un momento antes de que la estantería se precipite, cae el primero de los cuadernos. Eso advierte al intruso del peligro, y le permite levantar las manos y detener la caída de la estantería. Primero se oye un ruido, como si se le rompieran los huesos del antebrazo. Acto seguido suena un estruendo como si cayeran quince toneladas de libros al suelo. No puede soltar la estantería, que reposa pesadamente sobre él. Y, lentamente, sus piernas empiezan a flaquear.
Se ha difundido entre la gran mayoría de la población la idea errónea de que la violencia siempre favorece al físicamente más fuerte. No es verdad. El desenlace de una pelea es una cuestión de velocidad en los primeros metros. Cuando me trasladé al colegio de Skovgaard, tras medio año en el de Rugmarken, me encontré por primera vez con la clásica persecución danesa contra las personas diferentes. Del lugar de donde venía, todos habíamos sido extranjeros y nos encontrábamos en la misma situación. En mi nueva clase, yo era la única que tenía el pelo negro y un danés torpe. Había sobre todo un chico de los cursos superiores que era realmente bruto y despiadado. Me enteré de dónde vivía. Un día me levanté muy temprano por la mañana y me puse a esperarle allí donde solía cruzar la calle de Skovshoved. Me aventajaba en quince kilos. Sin embargo, no tenía ni la más mínima posibilidad de vencerme. Nunca tuvo aquel par de minutos que necesitaba para transportarse a sí mismo al estado de trance requerido en estas situaciones. Le golpeé frontalmente en la cara, rompiéndole la nariz. Entonces le di una patada, primero en la rodilla izquierda y luego en la derecha, con el fin de tenerlo a una altura más operativa. Necesitaron darle doce puntos para ponerle el tabique nasal en su sitio. En realidad, nadie llegó a creer que hubiera sido yo la causante de tanto destrozo.
Tampoco en esta ocasión me quedo mirando, hurgándome las narices mientras espero que llegue Navidad. Descuelgo de la pared uno de los tubos de latón con cincuenta planos topográficos y le golpeo con todas mis fuerzas en la nuca.
Se desvanece al instante. Sobre él cae entonces la estantería. Aguardo. Puede que haya traído amigos consigo. O un perrito. Sin embargo, no se oyen otros ruidos, salvo su respiración, que surge de debajo de treinta metros de estanterías.
Entonces ilumino su cara con la linterna. Está cubierta por el polvo de los libros. El golpe le ha reventado el lóbulo de la oreja. Lleva unos pantalones deportivos negros, un jersey azul oscuro, una gorra de lana negra, mocasines azules y mala conciencia. Es el mecánico.
– Peter -digo-. Peter el Torpe.
No puede contestarme desde debajo de la estantería. Intento moverla pero es imposible.
Es necesario dejar de lado las medidas profesionales de seguridad y encender la luz. Me lanzo a quitar papeles, libros, carpetas, informes y sujetalibros de acero macizo de la estantería. Tengo que despejar tres metros. Tardo un cuarto de hora. Entonces puedo levantarla un centímetro y él es capaz de arrastrarse hasta la pared, allí se sienta y repasa su cráneo con las manos.
Ahora, y no antes, empiezan a temblarme las piernas.
– Tengo trastornos visuales -dice-. C-c-creo que tengo una conmoción cerebral.
– Esperemos que sea así -le contesto.
Todavía tarda un cuarto de hora en levantarse. E, incluso entonces, se parece a Bambi sobre el hielo. Tardamos media hora más en levantar la estantería. Primero hay que sacar todos los papeles antes de levantarla y, posteriormente, volverlos a colocar en su sitio. Llego a tener tanto calor que me veo obligada a quitarme la falda y seguir trabajando en leotardos. Él deambula con los pies descalzos y el torso desnudo mientras le vienen frecuentes olas de calor, de sudor frío junto con ataques de mareo. Tiene que tomarse un descanso. El susto y las preguntas sin contestar continúan suspendidas en el aire mezcladas con el polvo, suficiente como para llenar un cajón de arena para que jueguen los niños.
– Huele a pescado, Smila.
– Hígado de bacalao -le contesto-. Por lo visto es muy sano.
Me observa sin decir palabra mientras abro la caja fuerte y cuelgo la llave del archivo en su sitio. Salimos. Me lleva hasta una puerta de la reja que da a la calle de Svaneke. Está abierta. Una vez fuera, se inclina sobre la cerradura y ésta hace un clic.
Su coche está aparcado en la siguiente calle. Tengo que sostenerle con una mano. En la otra, llevo una bolsa de basura industrial llena de bolsas de basura industriales. Un coche patrulla pasa a nuestro lado lentamente. Pasa de largo sin detenerse. ¡Se ven tantas cosas en la calle a estas horas! Hay que dar un margen para que la gente se lo pase bien a su manera.
Me ha contado que anda detrás de que le admitan su coche en un museo de autos antiguos. Es un Morris 1000 del 61, según me dice. Con asientos de piel roja, capota y panel de mandos de madera.
– No puedo conducir -añade.
– Yo no tengo carnet.
– ¿Pero has conducido antes?
– Vehículos de orugas sobre el Indlandsis.
A pesar de todo, no está dispuesto a someter su coche a tal experiencia, por lo que él mismo conduce. Su enorme cuerpo apenas cabe tras el volante. La capota está plagada de agujeros y tenemos mucho frío. Desearía que hubiera logrado, hace ya mucho tiempo, colocarlo en un museo.
La temperatura ha bajado desde los cero grados hasta la helada y, de camino a casa, empieza a nevar. A nevar qanik , nieve en polvo de finos copos.
El alud más peligroso de todos es el alud de nieve en polvo. Lo provocan desviaciones energéticas muy pequeñas, como por ejemplo un sonido agudo. Tiene una masa muy pequeña, pero, aun así, se desplaza a doscientos kilómetros por hora arrastrando consigo un vacío fatal. Hay gente cuyos pulmones han sido aspirados por un alud de nieve en polvo.
A pequeña escala, fue ese tipo de alud el que se produjo en el tejado empinado y resbaladizo desde donde cayó Isaías, tejado en el que me obligo a fijar la vista. Una de las cosas que se aprenden de la nieve es de qué modo las grandes fuerzas y catástrofes siempre están presentes a escala reducida en la vida cotidiana. No ha pasado ni un solo día de mi vida adulta en el que no me haya asombrado de la falta de entendimiento entre daneses y groenlandeses. Naturalmente, los groenlandeses son los que se llevan la peor parte. Es poco saludable para el funámbulo ser mal interpretado por aquel que sostiene la cuerda. Y, francamente, la vida de los inuits en este siglo ha sido como el funambulismo, sobre una cuerda que en un extremo estaba sujeta al país más difícilmente habitable del planeta, con el clima más duro y oscilante del mundo, y en el otro, a la administración danesa.
Ésta es, en definitiva, la perspectiva general. La pequeña, la cotidiana, es que yo he vivido durante un año y medio en el piso de encima del mecánico y he hablado con él innumerables veces y él me ha arreglado el timbre de la puerta y le ha puesto parches a los neumáticos de mi bicicleta y yo le he ayudado a él, revisando las faltas de ortografía de una carta dirigida a la constructora del edificio en que vivimos. Encontré veinte faltas de ortografía en veintiocho palabras. Es disléxico.
Deberíamos bañarnos y quitarnos el polvo y la sangre y el olor a hígado de bacalao. Pero estamos unidos por lo que ha ocurrido. Por ello nos metemos juntos en su piso, donde nunca antes había estado.
El orden reina en el salón. Los muebles son de madera clara tratados con chorro de arena y luego con sosa, y están cubiertos de cojines y de mantas lanosas para caballos. Hay candelabros con velas, una estantería con libros, un tablón en la pared con fotografías y dibujos de los hijos de algunos amigos. «Para Peter el Grande, de parte de Mara, cinco años.» Unos rosales en jardineras de porcelana lucen flores rojas y parece que alguien los riega y habla con ellos prometiéndoles que nunca pasarán unas vacaciones en mi casa, donde, por alguna extraña razón, el clima es perjudicial para las plantas verdes.
Читать дальше