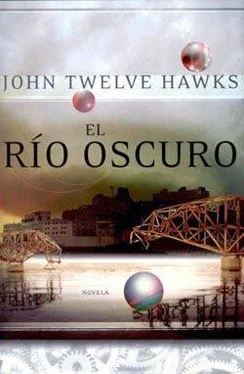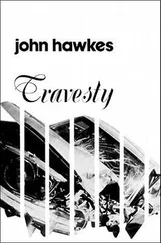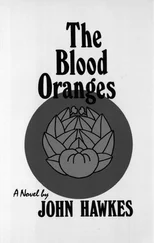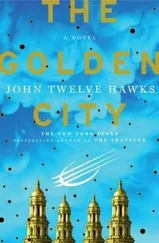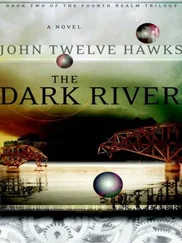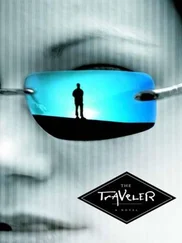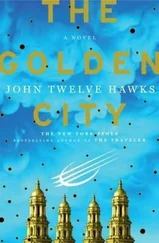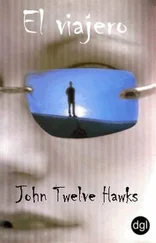Con el cuchillo todavía en la garganta, Gabriel se alejó despacio del edificio. Cuando llegó al borde del talud que descendía hacia la orilla, bajó un par de pasos por la pendiente para situarse ligeramente por debajo de su enemigo. Entonces le agarró la muñeca, tiró de ella hacia abajo y se la retorció. El hombre aulló de dolor, soltó el cuchillo y cayó por la pendiente. Gabriel recogió rápidamente el arma. Era un tosco cuchillo hecho con un trozo de metal afilado con una piedra.
Gabriel se plantó ante su adversario, un tipo sumamente delgado que yacía hecho un ovillo en el suelo. Tenía la barba sucia y el pelo grasiento. Iba vestido con un pantalón hecho jirones, una astrosa chaqueta de tweed y una absurda corbata verde llena de manchas. El hombre pasaba una y otra vez sus huesudos dedos por la corbata, como si su vida dependiera de aquella absurda prenda.
– ¡Lo siento! -balbució-. ¡No debería haberlo hecho! -Hundió la cabeza entre los flacos brazos-. ¡Las cucarachas no deben comportarse como lobos!
Gabriel blandió el cuchillo.
– Quiero que responda a mis preguntas. ¿Me ha entendido? No me obligue a utilizar esto.
– Lo entiendo, señor. ¡Mire! -El hombre se incorporó con las manos en alto y se quedó muy quieto-. No me muevo.
– ¿Cómo se llama?
– ¿Que cómo me llamo, señor? Pickering. Eso es, Pickering. También tenía un nombre de pila, pero lo he olvidado. Debería haberlo anotado. -Rió nerviosamente-. Creo que era Thomas o Theodore, algo que empezaba por T. Pero de lo de Pickering no hay duda. Toda mi vida ha sido «Haz esto, Pickering», «Ven aquí, Pickering». Y yo sé obedecer, señor. Pregunte a quien quiera.
– De acuerdo, Pickering. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar?
El hombre pareció sorprenderse de que alguien le hiciera semejante pregunta. Sus ojos miraron nerviosos a derecha e izquierda.
– Estamos en la Isla. Así es como llamamos a este sitio. La Isla.
Gabriel contempló el río y el puente en ruinas. Por alguna razón había dado por hecho que podría salir de aquella zona y encontrar un lugar seguro donde esconderse. Si aquel era el único puente -o si todos los demás también habían sido destruidos-, estaría atrapado en aquella isla hasta que encontrara un camino de salida. ¿Era eso lo que le había ocurrido a su padre? ¿Estaría deambulando por aquel mundo de sombras buscando el camino a casa?
– Usted debe de ser un visitante -dijo Pickering, que enseguida añadió en tono apresurado y siseante-: Perdone, señor, no pretendo decir que no sea un lobo. ¡Ni mucho menos! No hay duda de que es un lobo. No es usted una cucaracha. En absoluto.
– No sé a qué se refiere. Soy un visitante y estoy buscando a otro visitante como yo, a una persona mayor.
– Quizá yo podría ayudarlo -dijo Pickering-. Sí, claro. Soy el más indicado para ayudarlo. -Se puso en pie y se alisó con los dedos la sucia corbata-. He recorrido toda la Isla. Lo he visto todo.
Gabriel se guardó el tosco cuchillo en el cinturón.
– Si me ayuda, yo lo protegeré y seré su amigo.
Los labios de Pickering temblaron mientras susurraba para sí:
– Un amigo… Sí, claro, un amigo… -Sonaba como si pronunciara aquella palabra por primera vez.
Algo explotó en la devastada ciudad con un ruido sordo, y Pickering trepó a cuatro patas por el talud tan rápidamente como pudo.
– Con el debido respeto, señor, no podemos quedarnos aquí. Se acerca una patrulla. Algo muy poco agradable. Por favor, sígame.
Pickering, que había hablado de sí mismo como de una cucaracha, se movió con la rapidez de un insecto descubierto a plena luz. Entró en uno de los derruidos edificios y pasó por un laberinto de habitaciones llenas de cascotes y de mobiliario destrozado. En cierto momento, Gabriel vio que había pisado restos de huesos humanos, pero no había tiempo para preguntas.
– Mire donde pisa, señor -le advirtió Pickering-, pero no se detenga. No podemos detenernos.
Gabriel lo siguió y cruzó una puerta que daba a una calle.
Se sorprendió por la intensidad de la luz que emanaba de una enorme llama que surgía de una grieta en el pavimento y se retorcía en el aire como un espíritu maléfico. El humo había cubierto con un residuo pegajoso las paredes de los edificios circundantes y los restos de un taxi destrozado.
Gabriel se detuvo en medio de la calle. Pickering había llegado al otro lado y le hacía señas frenéticamente con las manos, como una madre que insta a su hijo pequeño a que camine.
– ¡Más deprisa, amigo! Por favor. Viene una patrulla. Tenemos que escondernos.
– ¿Qué patrulla? -preguntó Gabriel, pero Pickering ya había desaparecido.
El Viajero echó a correr para alcanzar a su astroso guía y lo siguió por otras habitaciones desiertas hasta que salieron a otra calle. Gabriel intentó imaginar qué aspecto tenía aquella ciudad antes de su destrucción. Los blancos edificios tenían tres o cuatro pisos, azoteas planas y numerosos balcones. Una retorcida marquesina cubría las destrozadas mesas de lo que algún día fue la terraza de un café. Había visto ciudades parecidas en el cine y en las revistas. Pensó en la capital de provincia de algún país tropical, la clase de sitio donde la gente va a la playa durante el día y cena bien entrada la noche.
Pero en esos momentos, todas las ventanas estaban destrozadas, y casi todas las puertas habían sido arrancadas de sus goznes. Sostenido por unos pocos pernos, un recargado balcón de hierro colgaba de una fachada como una criatura que intentara evitar caer a la calle. Todas las paredes estaban llenas de pintadas. Gabriel vio números, nombres y palabras escritas en grandes caracteres. Unas flechas toscamente dibujadas señalaban una determinada dirección.
Pickering se agachó para entrar en otro edificio y avanzó con cautela. Se detuvo unas cuantas veces para escuchar, y no siguió adelante hasta que estuvo seguro de que se hallaban solos. Gabriel lo siguió. Subieron por una escalera de mármol y continuaron por un pasillo hasta una habitación en la que había un colchón medio quemado apoyado contra la pared. Pickering lo apartó y dejó al descubierto la entrada a una habitación con dos ventanas tapiadas con tablones; la única luz provenía de una llama que surgía de una cañería de gas arrancada de la pared.
Mientras Pickering recolocaba el colchón para ocultar la entrada, Gabriel miró alrededor. El cuarto estaba lleno de la basura y los cachivaches que Pickering había recogido en sus incursiones por la ciudad. Había botellas de agua vacías, un montón de mantas mohosas, una butaca con solo dos patas y varios espejos rotos. Al principio, Gabriel creyó que el papel de la pared se estaba despegando, pero no tardó en comprender que eran páginas de un catálogo de ropa femenina que Pickering había clavado. Las mujeres de los dibujos llevaban faldas que les llegaban hasta el suelo y blusas de cuello alto, una indumentaria propia de cien años atrás.
– ¿Aquí es donde vive? -preguntó.
Pickering contempló las ilustraciones de las paredes y contestó muy serio:
– Espero que le parezca confortable, señor. Es mi hogar dulce hogar.
– ¿Ha vivido siempre aquí? ¿Nació en esta casa?
– ¿Podría decirme cómo se llama, amigo? Los amigos deberían llamarse por su nombre.
– Gabriel.
– Siéntese, Gabriel. Es usted mi invitado. Póngase cómodo.
Gabriel se instaló en la butaca. La verde tapicería desprendía un fuerte olor a rancio. Pickering parecía nervioso y al mismo tiempo complacido por tener compañía. Iba diligentemente de un lado a otro recogiendo desperdicios y ordenándolos como una buena ama de casa.
– En la Isla no ha nacido nadie. Simplemente, una mañana nos despertamos aquí. Teníamos un apartamento, ropa y comida en la nevera. Si apretábamos un interruptor, las luces se encendían; si abríamos un grifo, salía agua corriente. También teníamos un trabajo. En la cómoda de mi dormitorio yo guardaba las llaves de un comercio que estaba a pocas manzanas de aquí. -Pickering sonrió beatíficamente, llevado por los recuerdos-. Era el señor Pickering, modisto de señoras. En el taller guardaba telas exquisitas. Desde luego, no era un modisto cualquiera.
Читать дальше