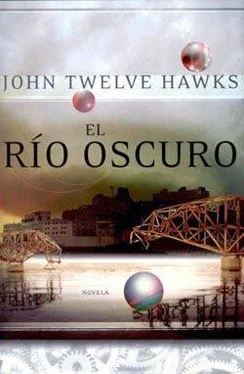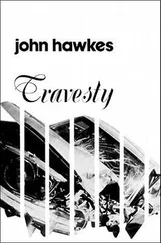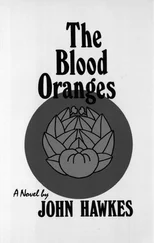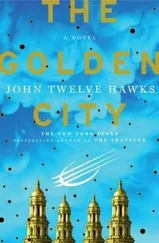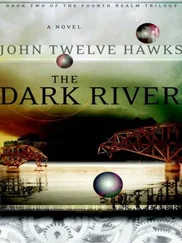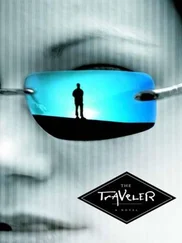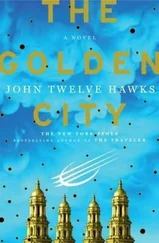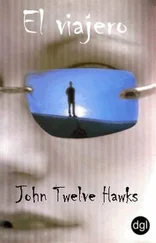– Nos pareció buena idea revivir la leyenda de los caballeros teutónicos. «Allí donde vaya, el Programa Sombra le protegerá de cualquier peligro.»La señorita Brewster no pareció impresionada.
– Entiendo lo que pretende, Lars, pero…
– No funcionará -declaró Michael-. Tiene que presentar una imagen más emotiva.
– Aquí no se trata de emociones -replicó Lars-, sino de seguridad.
– ¿Puede crear imágenes con el ordenador? -preguntó Michael al técnico-. Bien, pues muéstreme a un padre y a una madre contemplando a sus dos hijos mientras duermen.
Ligeramente confundido por el brusco cambio de jerarquía, Eric miró a su jefe. Reichhardt asintió, y el joven empezó a teclear. Al principio solo aparecieron figuras sin rostro, pero no tardaron en metamorfosearse en un padre con un periódico en una mano y su esposa cogiéndole de la otra. Ambos estaban de pie en un dormitorio lleno de juguetes mientras dos niñas dormían en camas gemelas.
– Bien -dijo Michael-. Empiezan con esta imagen, una imagen emotiva, y dicen algo como: «Proteged a los niños».
Erik siguió tecleando y las palabras Beschuetzen Sie die Kinder aparecieron en la pantalla.
– Ellos protegen a sus hijos y…
– Y nosotros los protegemos a ellos -lo interrumpió la señorita Brewster-. Sí, es emotivo y reconfortante. ¿Qué opina usted herr Reichhardt?
El jefe del centro de informática contempló la pantalla mientras la imagen se completaba con pequeños detalles: la expresión amorosa de la madre, la lámpara de la mesilla de noche, un libro de cuentos… Una de las niñas abrazaba un cordero de peluche.
Los delgados labios de Reichhardt sonrieron.
– El señor Corrigan entiende perfectamente nuestro proyecto.
El Prince William of Orange era un carguero propiedad de un grupo de inversores chinos que vivían en Canadá, enviaban a sus hijos a colegios ingleses y guardaban su dinero en Suiza. La tripulación provenía de Surinam, pero los tres oficiales eran holandeses que habían hecho sus prácticas con la marina mercante de aquel país.
Durante el trayecto desde Estados Unidos hasta Gran Bretaña, ni Maya ni Vicki averiguaron qué había dentro de los contenedores sellados que llenaban la bodega. Comían y cenaban con los oficiales, y una noche Vicki cedió a la curiosidad.
– ¿Qué cargamento lleva este barco? -preguntó al capitán Vandergau-. ¿Se trata de algo peligroso?
Vandergau era un hombre corpulento y taciturno de pelo rubio. Dejó el tenedor y sonrió amistosamente.
– El cargamento… -dijo, y pensó en aquella pregunta como si nadie nunca se la hubiera planteado.
El primer oficial, un hombre más joven y de bigote engominado, estaba sentado al otro extremo de la mesa.
– Coles -apuntó.
– Sí. Eso es -confirmó el capitán Vandergau-. Llevamos coles verdes, coles rojas, col en vinagre y col en lata. El Prince Villiam of Orange lleva coles a un mundo hambriento.
Estaban a principios de primavera, les acompañaba el viento y la lluvia. El barco era de color gris acero, casi como el del cielo. Las olas, de un verde oscuro, subían para lamer la proa en una interminable serie de pequeños enfrentamientos. En aquel tedioso entorno, Maya se dio cuenta de que pensaba demasiado en Gabriel. Linden estaba en Londres buscando al Viajero, y ella no podía hacer nada para ayudarlo. Tras varias noches de sueño inquieto, encontró un par de latas de pintura que alguien había rellenado con cemento. Cogiendo una lata en cada mano, hizo ejercicios con ellas hasta que los músculos le dolieron y acabó empapada de sudor.
Vicki pasaba la mayor parte del tiempo en la cámara de los oficiales, bebiendo té y llenando un diario con sus pensamientos. De vez en cuando, una expresión de dicha le iluminaba el rostro, y Maya comprendía que estaba pensando en Hollis. Le hubiera gustado largarle uno de los sermones de su padre acerca del amor -que te hacía débil-, pero sabía que Vicki no escucharía ni una palabra. El amor parecía haber hecho de ella una persona más fuerte y confiada.
En cuanto a Alice, tan pronto como comprendió que estaba a salvo, pasaba todas las horas de luz deambulando por el barco, y se convirtió en una presencia silenciosa en el puente y en la sala de máquinas. La mayor parte de los miembros de la tripulación tenían familia e hijos, de modo que la trataban con amabilidad, le fabricaban juguetes y le preparaban platos especiales para cenar.
Al amanecer del octavo día, el barco dejó atrás los diques del Támesis y empezó a remontar el río lentamente. Maya, cerca de la proa, contemplaba las luces de las poblaciones ribereñas. Aquel no era su hogar -de hecho, no tenía hogar-, pero al fin había regresado a Inglaterra.
El viento arreció, hizo tintinear la jarcia y silbar los cables de los botes salvavidas. Las gaviotas chillaban y revoloteaban sobre las agitadas aguas. El capitán Vandergau caminaba por cubierta mientras hablaba por un teléfono vía satélite. Según parecía, era importante que su cargamento llegara a cierto muelle de East London, donde trabajaba un inspector de aduanas llamado Charlie. Vandergau maldijo en inglés, holandés y en otro idioma que Maya no reconoció, pero Charlie siguió sin responder a sus llamadas.
– Nuestro problema no es la corrupción -explicó el capitán a Maya-, sino la perezosa e ineficaz corrupción británica.
Por fin logró hablar con la novia de Charlie y consiguió la información que necesitaba.
– A las catorce horas. Entendido.
Vandergau dio una serie de órdenes a la sala de máquinas, y las hélices gemelas empezaron a girar. Cuando Maya fue bajo cubierta, una débil vibración sacudió el casco de la embarcación. Era como un golpeteo constante y sordo, como si un gigantesco corazón latiera en lo más profundo del buque.
Alrededor de la una de la tarde, el primer oficial llamó a la puerta del camarote de las mujeres, les dijo que prepararan sus cosas y subieran a la cámara de los oficiales para recibir instrucciones. Poco después, Maya, Vicki y Alice se sentaban a la estrecha mesa mientras los platos y los vasos tintineaban en las estanterías. El barco giraba en mitad del río para acercarse a un muelle.
– ¿Qué haremos ahora? -preguntó Vicki.
– Cuando la inspección termine, desembarcaremos y nos reuniremos con Linden -respondió Maya.
– ¿Y qué hay de las cámaras de vigilancia? ¿Tendremos que disfrazarnos?
– No sé qué va a ocurrir, Vicki. Normalmente, cuando uno quiere evitar que lo descubran, tiene dos alternativas: recurrir a algo pasado de moda, algo tan primitivo que no pueda ser detectado, o utilizar una tecnología mucho más avanzada que la estándar. En ambos casos, a la Gran Máquina le resultará difícil procesar la información.
El primer oficial regresó a la cámara de oficiales e hizo un gesto grandilocuente con el brazo.
– El capitán Vandergau les envía sus saludos y les pide que me sigan hasta unas dependencias más seguras.
Maya, Vicki y Alice obedecieron y entraron en el cuarto que se utilizaba como despensa. Con ayuda del cocinero javanés, el primer oficial escondió a las tres polizones tras una pila de cajas de cartón. Luego, cerró la puerta de hierro y las dejó solas.
El tubo fluorescente del techo arrojaba una luz áspera y metálica. Maya llevaba su revólver en la funda tobillera, y en una repisa, junto a ella, había dejado su espada Arlequín y la espada japonesa de Gabriel. Los pasos de alguien que caminaba rápidamente por la cubierta superior resonaron en el techo. Alice Chen se acercó a Maya, y se quedó muy quieta, a escasos centímetros de su pierna.
«¿Qué quiere?», se preguntó Maya. «Soy la última persona en el mundo que podría demostrarle afecto.» Entonces recordó una ocasión en que Thorn le había contado un viaje que había hecho por el sur de Sudán. Su padre había pasado un tiempo en compañía de los misioneros de un campo de refugiados, y un niño pequeño, un huérfano de guerra, lo había seguido todo el día como un perro extraviado. «El instinto de la supervivencia está presente en todos los seres vivos», le había explicado su padre. «Si un niño ha perdido a su familia, buscará a la persona más fuerte, a la más poderosa para que lo proteja.»La puerta de la despensa se abrió, y Maya oyó la voz del primer oficial.
Читать дальше