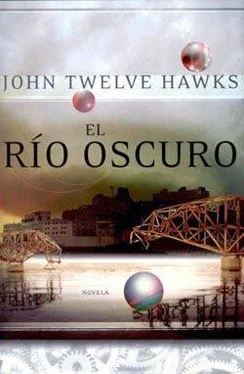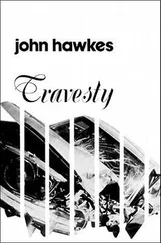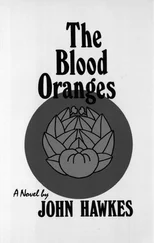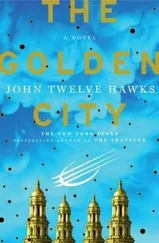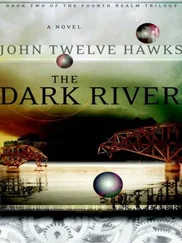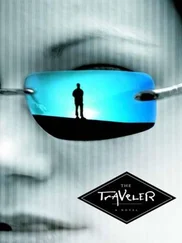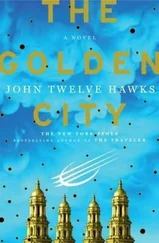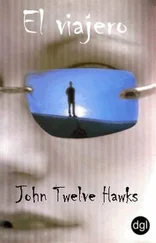Dio la espalda a las placas conmemorativas y se acercó a Saint Bartholomew the Great, una pequeña iglesia normanda. Los muros de piedra estaban mellados y ennegrecidos por el paso del tiempo, y el camino de ladrillo estaba sucio de barro. Pasó bajo un arco y se encontró en un camposanto. Justo enfrente había una pesada puerta de madera con grandes bisagras de hierro que daba a la iglesia. Había algo garabateado en el borde inferior. Se acercó y vio cuatro palabras escritas con rotulador negro: esperanza PARA UN VIAJERO.
¿Era acaso la iglesia un lugar de refugio? Gabriel llamó, primero suavemente y después con los puños, pero nadie respondió. Puede que la gente aguardara esperanzada a un Viajero, pero él tenía frío, estaba cansado y necesitaba ayuda. De pie en aquel cementerio sintió la urgente tentación de liberarse de su cuerpo y abandonar ese mundo para siempre. Su hermano Michael tenía razón. La batalla había terminado, y la Tabula había vencido.
Cuando dio media vuelta, se acordó de cómo Maya utilizaba los tablones de comunicación que tenía distribuidos por Nueva York. Lo que escribía en ellos parecían simples grafitis, pero todas las letras y símbolos contenían información relevante. Se arrodilló ante la puerta y vio que esperanza estaba subrayado. Quizá fuera algo irrelevante, pero el trazo tenía una punta, casi como una flecha.
Cuando Gabriel volvió sobre sus pasos y cruzó la arcada hacia la salida, vio que la flecha -suponiendo que fuera una flecha-apuntaba hacia el mercado de Smithfield. Un hombre corpulento que llevaba un delantal de carnicero y una bolsa llena de latas de cerveza se acercaba por la calle.
– Disculpe -dijo Gabriel-, ¿dónde está esperanza? ¿Sabe si es un lugar?
El carnicero no se echó a reír ni lo tomó por loco, simplemente señaló con la cabeza en dirección al mercado.
– Un poco más arriba, amigo, por esta misma calle. No está lejos.
Gabriel cruzó Long Lañe y se acercó al mercado de carne de Smithfield. Durante siglos, ese barrio había sido uno de los peores de Londres. Mendigos, prostitutas y carteristas se mezclaban con la multitud mientras el ganado era llevado a golpe de látigo por las estrechas callejuelas hasta el matadero. La sangre caliente fluía por las alcantarillas y un leve vapor se elevaba en el aire invernal. Bandadas de cuervos volaban en círculo y se lanzaban desde lo alto para disputarse los pedazos de carne.
Esos tiempos habían quedado atrás, y en esos momentos la plaza central estaba llena de restaurantes y librerías. Sin embargo, por la noche, cuando todo el mundo se había ido a casa, el espíritu del viejo Smithfield regresaba. Era un lugar oscuro, un lugar sombrío, dedicado a la muerte.
La plaza principal, entre Long Lañe y Charterhouse Street, estaba dominada por el edificio de dos plantas utilizado para la distribución de carne en Londres. Aquel mercado ocupaba varias manzanas y estaba dividido en secciones por cuatro calles. En todo su perímetro, una moderna marquesina de metacrilato ofrecía protección a los camioneros cuando cargaban y descargaban sus mercancías bajo la lluvia, pero el mercado en sí mismo era un renovado ejemplo de la confianza victoriana. En sus paredes, de ladrillo rojo, se abrían arcos de piedra, y en ambos extremos había grandes verjas de hierro pintadas de color púrpura y verde.
Gabriel rodeó dos veces el edificio en busca de alguna inscripción. Le parecía absurdo buscar esperanza en un lugar como ese. ¿Por qué le habría dicho aquel carnicero que siguiera calle arriba? Agotado, se sentó en un banco de piedra de la plaza, frente al mercado. Ahuecó las manos e intentó calentárselas con el aliento; luego, observó la plaza. Se encontraba en la esquina de Cowcross Street con Saint John, y el único establecimiento que seguía abierto era un pub con la fachada de madera situado a unos siete metros de distancia.
Leyó entonces el nombre del establecimiento y se rió por primera vez en muchos días. Esperanza. Era el Pub Esperanza. Se levantó, se acercó a las cálidas luces que brillaban a través de los cristales biselados y observó el cartel que colgaba sobre la entrada. Era una tosca pintura que mostraba a dos marineros naufragados que se aferraban a un bote salvavidas en medio de un agitado mar. Un velero había aparecido en la distancia, y los dos hombres le hacían señas desesperadamente. Un cartel más pequeño indicaba que en el piso de arriba estaba el restaurante The Sirloin, pero hacía una hora que ya no servía comidas.
Entró en el local casi esperando un gran recibimiento: «Has resuelto el rompecabezas, Gabriel. Bienvenido a casa». Pero lo único que vio fue al dueño, que se rascaba mientras una malhumorada camarera limpiaba la barra con un trapo. Cerca de la entrada había varias mesitas negras, y bancos al fondo. Una caja de cristal mostraba unos faisanes disecados en un anaquel, junto a cuatro polvorientas botellas de champán.
Solo había tres clientes: un matrimonio de mediana edad que discutía en voz baja, y un anciano que miraba fijamente su vaso vacío. Gabriel pagó una pinta de cerveza con las últimas monedas que le quedaban y se instaló en uno de los reservados, con un banco tapizado y la pared forrada de madera. Su estómago absorbió el alcohol y mitigó la sensación de hambre. Cerró los ojos. «Solo un instante, eso es todo», se dijo. Pero no tardó en ceder a la fatiga y quedarse dormido.
Fue su cuerpo el que notó el cambio. Una hora antes, el local estaba frío y sin vida. En esos momentos rebosaba energía. Mientras Gabriel despertaba, oyó voces y risas y notó una fría corriente de aire con el vaivén de la puerta al abrirse y cerrarse.
Abrió los ojos.
El bar estaba lleno de hombres y mujeres de aproximadamente su misma edad que se saludaban como si llevaran mucho tiempo sin verse. Algunos discutían alegremente y, a continuación, entregaban cierta cantidad de dinero a un sujeto alto con grandes gafas de sol.
¿Eran fans de algún equipo de fútbol?, se preguntó. Sabía que los ingleses sentían pasión por ese deporte. Los hombres del pub vestían vaqueros y sudaderas con capucha. Algunos llevaban tatuajes, complejos dibujos que asomaban bajo las camisetas y se les enroscaban alrededor del cuello. Ninguna de las mujeres llevaba falda o vestido; todas llevaban el pelo muy corto o sujeto en la nuca como si fueran guerreras amazonas.
Estudió a varios de los reunidos cerca de la barra y se dio cuenta de que solo tenían en común una cosa: el calzado. Sus zapatillas de deporte no eran las típicas para jugar al baloncesto o correr por el parque. Eran de colores brillantes, con elaborados cordones y suelas de tacos; las que uno se pondría para una carrera a campo traviesa.
Entró una nueva corriente de aire y con ella otro cliente. Era más ruidoso, simpático y claramente más gordo que cualquiera de los allí reunidos. Llevaba el pelo, negro y grasiento, parcialmente cubierto por un gorro de lana coronado con un ridículo pompón. Su cazadora de nailon, abierta, dejaba a la vista una barriga considerable y una camiseta con un dibujo donde aparecía una cámara de vigilancia dentro de una señal de «Prohibido».
El recién llegado pidió una pinta e hizo un rápido recorrido por el bar repartiendo saludos y palmadas en la espalda como si fuera un político recabando votos. Gabriel lo observó atentamente y pudo distinguir un rastro de tensión en sus ojos. Una vez finalizada su ronda, el hombre se instaló en el mismo reservado que Gabriel y marcó un número en su móvil. Viendo que el destinatario de la llamada no contestaba, dejó un mensaje.
– Dogsboy, soy Jugger. Estamos en el Esperanza. Todas las pandas han llegado. ¿Dónde estás, tío? Llámame.
A continuación, cerró el móvil y reparó en Gabriel, sentado a su lado.
Читать дальше