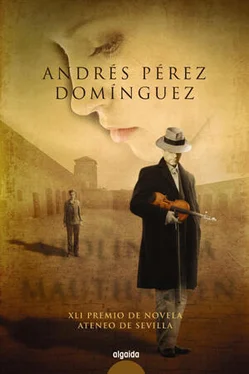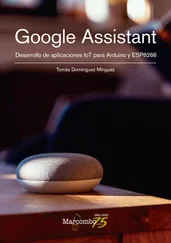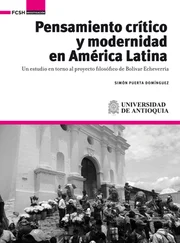Cuántas veces había sentido en París lo mismo que ahora, sentada en una butaca, junto a la ventana, mirando los hombres que pasaban por la calle por si alguno de ellos era Rubén que regresaba de donde quiera que se lo hubiera llevado la Gestapo, atenta al motor de los coches que se detenían en la calle, cruzando los dedos cuando escuchaba una puerta abrirse, entreteniéndose en un juego infantil que le daba esperanzas a pesar de ser una mujer adulta. Si soy capaz de contar cuántos pasos da este hombre que ahora mismo cruza la calle, el próximo coche que pase será un taxi que traerá a Rubén desde la estación. Si soy capaz de aguantar la respiración hasta que el coche que ahora mismo circula por la rue Lappe doble la esquina, el próximo hombre que vea pasar será Rubén. Lo pensaba y veía a Rubén quieto en la acera antes de cruzar el umbral, mirando la ventana, seguro de que ella lo estaba esperando. Muchas veces se había pasado así tardes enteras esperando que llegase Rubén. Tantas veces lo había hecho que había temido incluso perder la razón o la cordura.
Y esa noche en Berlín había sido lo mismo. Atenta a cualquier ruido, a cualquier coche que pasase por la calle, a los pasos imposibles de alguien que camina por la ciudad a pesar del toque de queda implacable. Imaginaba que el juez había sido benévolo, que se había ablandado al saber que Rubén había pasado los últimos cinco años de su vida encerrado en un campo de exterminio, que había matado a un sargento pendenciero del ejército de los Estados Unidos para salvarla a ella, que era un buen hombre que había sufrido mucho y que no era justo que lo hicieran pasar por eso.
No había logrado quedarse dormida, ni siquiera cuando se rindió a la evidencia de que Rubén no aparecería, y acabó claudicando ante la lógica de lo que pensaba por la mañana, cuando esperaba el coche que la llevaría al aeropuerto, de que tal vez aunque a Rubén lo hubieran dejado salir esa noche o esa mañana de la cárcel no iría a buscarla, que, a pesar de estar libre y de haber venido hasta Berlín para encontrarla, él ya nunca más querría volver a estar con ella, que, como le había dicho, no era sino un muerto que arrastra sus pasos cansados por el mundo y que, en la prórroga que le había concedido la vida, no encajaban los planes de volver a estar con ella, que habían cambiado tanto que ya no tenía sentido que volvieran a estar juntos. Al cabo, se lamentó Anna, eso era lo único que le había dejado la guerra, una transformación, un gusano que se convierte en mariposa, o al revés, una mariposa que había recorrido el camino inverso para ser un gusano.
Si todo lo que había hecho había servido para acelerar el final de la guerra nunca lo sabría, pero le gustaba pensar que quizá sí había valido para que tal vez los aliados liberasen antes el campo donde estaba recluido Rubén y que hubiera podido salir vivo del infierno, aunque ya jamás quisiera volver a estar con ella, aunque ya nunca pudiera ser como antes, no tanto porque hubiese entablado una relación sentimental con Franz Müller, sino porque había llegado a enamorarse de él, apartar a Rubén de sus pensamientos, aliviarse del luto, y él se había dado cuenta, y, lo peor de todo, ella no podía sino reconocer la verdad.
Rubén saldría de la prisión antes o después, Anna quería pensar que sí, y lo devolverían a París igual que ahora la iban a devolver a ella, en un avión o en un tren por cuenta de la OSS. Luego pasaría lo que tuviera que pasar. Bishop seguiría con su trabajo de funcionario estricto, se moriría sin haber aprendido nunca a sonreír.
Y Franz Müller. De todos, probablemente era Franz Müller el único que podía elegir. Marcharse con los americanos, pasarse al bando soviético o desaparecer para siempre con sus proyectos y sus secretos. Anna pensaba que lo más probable era que aceptase la oferta de Bishop, y al final terminaría dando clases en alguna universidad de Estados Unidos, viviendo en una casa con jardín, un coche enorme en la puerta y una mujer norteamericana que lo hiciera padre de unos cuantos chiquillos rubios de ojos claros.
Encendió un cigarrillo y se apoyó en una pared helada del edificio que hacía las veces de terminal improvisada. Fumar era otra de las huellas que estos años le habían dejado. Antes de conocer a Robert Bishop no había probado en su vida el tabaco, y como ahora mientras esperaba que llegase el avión que la iba a devolver a París, cada vez que necesitaba calmar los nervios no podía evitar sacar un paquete y encender un pitillo, darle una calada profunda y cerrar los ojos, dejar que la nicotina se colase en su cuerpo y sentir su efecto sosegante.
Igual que los trenes no podían circular todavía con la misma regularidad que antes de la guerra y muchas veces había que pasar horas esperando con paciencia geológica en una estación la llegada o la salida de un expreso, con los aviones, pensó Anna, lo más probable es que sucediera lo mismo. El que habría de llevarla de vuelta a París debería salir a las doce de la mañana, pero, según le había contado el chófer que Bishop le había asignado, que parecía ser su hombre de confianza, tal vez su mismo chófer, un soldado joven y callado del ejército de los Estados Unidos, se trataba del mismo avión que tenía que salir de París esa misma mañana y que luego volaría de vuelta a Francia después de repostar y de una revisión técnica rutinaria, con lo que el horario de salida, y dado el estado del aeródromo de Tempelhof, era poco menos que aproximado y no era imposible que tuvieran que pasarse allí tres o cuatro horas antes de subir al avión.
El soldado había aparcado el Jeep y la había acompañado hasta la terminal. Anna apenas llevaba equipaje. El bolso y una pequeña maleta. No era necesario que nadie la acompañase para ayudarla, pero estaba claro que la razón por la que el joven soldado estaba allí con ella no se debía a un gesto de galantería, sino para asegurarse de que subía al avión de vuelta a París.
Anna había abandonado el edificio de la terminal porque quería estar sola, fumar tranquilamente y poder pensar, pero con el rabillo del ojo veía al chófer pendiente de sus movimientos. La pequeña maleta se había quedado dentro, custodiada por él, pero no pudo evitar una sonrisa al darse cuenta del celo con el que el joven observaba todos sus gestos, como si temiese que escapase entre las ruinas del aeropuerto de Tempelhof aprovechando la confusión de algún aparato al despegar o aterrizar.
Y no iba desencaminado del todo el soldado al desconfiar de ella. Por supuesto que se había planteado huir, no solo ahora, sino durante la noche que había pasado despierta. Y que no lo hubiera hecho entonces, o que no tuviera intención de hacerlo ahora, no se debió a que, cuando pasaba sus últimas horas en Berlín, hubiera tenido la certeza de que había alguien apostado en la puerta del edificio donde se alojaba por si acaso se le ocurría escapar y detenerla, o que, si ahora aprovechaba la confusión de algún movimiento en el aeropuerto no solo el chófer que la había traído hasta allí, sino también algún soldado o quizá alguno de los tipos de paisano que había visto en la terminal se encargarían de seguirla o de detenerla antes de llegar siquiera a la calle.
Si Anna no había intentado escapar era porque, aunque le costase mucho reconocerlo, no había nada ya que tuviera que hacer en Berlín. Había cerrado por fin, o al menos eso le parecía, la vieja herida que tenía con Robert Bishop, y podría volver a París sin tener miedo de que algún viejo compañero de la Resistencia fuera a su casa de madrugada para ajustar cuentas con ella. Había vuelto a ver a Franz Müller después de tantos meses, y se alegraba de que hubiera sobrevivido a la guerra, y estaba segura de que el ingeniero saldría adelante si jugaba bien sus cartas y sus secretos. Ninguno de los dos hombres a los que había amado se había mostrado enfadado con ella por no haberse portado bien o por no haber sido del todo fiel a los dos. Franz Müller había aceptado con resignación la vuelta de Rubén del mundo de las tinieblas, y no le había reprochado que no viniese a Berlín con él cuando los alemanes abandonaron París, que al final se arrepintiese y diera media vuelta, que el camino que emprendiera fuera el de regreso a una ciudad liberada por los aliados en lugar de cruzar la frontera de un país cuyo territorio estaba claro que se haría cada vez más pequeño, hasta que fueran las ruinas de Berlín el último bocado que los aliados podrían arrebatar a Alemania.
Читать дальше