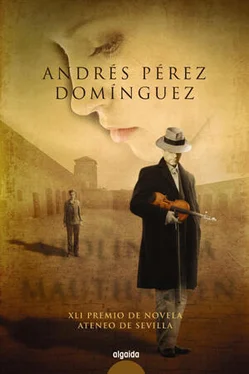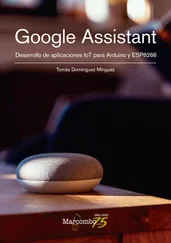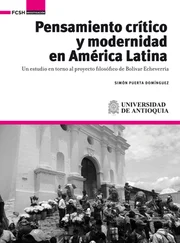La mujer asiente. ¿Cuánto hace que alguien no le da un abrazo? No lo recuerda, pero Marlene acaba de hacerlo. ¿Cuánto hace que no siente el calor del cuerpo de una mujer pegado al suyo? Eso sí que lo recuerda. Fue hace demasiado tiempo, en este mismo edificio donde está ahora, al despedirse de Anna. Cómo podría olvidarlo. Estás vivo, le dice Marlene, y le pasa la mano por la cara, como si fuera ciega y la única forma que tuviese de estar segura de que el espectro al que acaba de dar un abrazo es de verdad Rubén Castro sea cartografiándole el rostro, la piel pegada de los pómulos, las púas ásperas de la barba que lleva tres días sin rasurar.
– Ven anda, entra en mi casa. Te prepararé algo de comer. Seguro que tienes hambre. Estás tan flaco que casi no te reconozco. Dios mío, pero qué te han hecho. Me he asomado a la puerta porque no estaba segura de quién eras. He pensado incluso que podías ser un ladrón. A punto he estado de ponerme a dar gritos para que viniese la policía o te asustaras y echases a correr. Y, fíjate, al final resulta que eres tú. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuatro?
– Cinco -responde Rubén, al que su antigua vecina ha sentado en el sofá como si fuera un niño obediente. Ya no es dueño de sus actos desde que ella lo ha reconocido en el portal. Desde la cocina llega un olor estupendo. Parece sopa.
– ¿Cuándo has llegado? ¿Desde cuándo estás en París? Rubén no recuerda haber compartido jamás ninguna clase de intimidad con esa vecina que de repente se muestra tan amable con él. Solo retiene vagamente la imagen de haberle dado las buenas tardes, los buenos días, cosas así, alguna conversación banal de descansillo de escalera, algún comentario intrascendente sobre alguna bombilla que hay que arreglar o la conveniencia de sacar la basura a una hora determinada mejor que a otra. Marlene es una mujer soltera o viuda, Rubén no está seguro, quince años por lo menos mayor que Anna. Siempre fue amable con ellos cuando vivían allí, pero nunca tuvieron más confianza que la que mandaban las normas de comportamiento de los buenos vecinos que han de llevarse bien. Pero el olor de la sopa es tan rico que no puede sino quedarse. Los muertos, o los que están en la antesala de la muerte, también pueden tener hambre, piensa cuando ella va hacia la cocina.
Está de espaldas Marlene, apenas puede verla, pero se da cuenta de que está removiendo la sopa en la olla. Escucha el sonido de los platos cuando los saca de un mueble de la cocina y traga saliva. Platos de loza blanca. Le encanta como suenan. En su vida, en lo que le quede de vida, se ha prometido que jamás volverá a utilizar para comer un cuenco de madera. Por muy buena que sea la comida que contenga. Un cuenco de madera, no. Arcadas le dan solo de pensarlo. Mira por la ventana, al otro lado de la calle. Alguien camina con prisas, seguro que para volver a casa. En la esquina lo ve torcer a la izquierda, en dirección hacia la plaza de la Bastilla. La calle se queda otra vez vacía, tan en silencio que por un momento cierra los ojos y pierde la noción de donde está. Pero no tarda en volver a escuchar a Marlene trasteando en la cocina. El olor de la sopa, de nuevo, tan sabrosa. Abre los ojos Rubén. Es como si se hubiera quedado dormido. Tal vez sea eso lo único que ha aprendido en cinco años de cautiverio, la capacidad de dormirse en cualquier lado, aunque solo sea un momento. Dormirse y descansar, aprovechar cualquier receso para recuperar las fuerzas que eran tan escasas Y tan necesarias para poder seguir a este lado de la línea, aunque solo fuera un día más, esa frontera desvaída que marcaba la frontera entre los vivos y los muertos.
Marlene aún está en la cocina. Enseguida va a traer la comida. Rubén tiene el sombrero en la mano. Se quita las gafas diminutas y se frota los párpados con las yemas de los dedos. Le escuecen los ojos. ¿Cuánto tiempo hace que no duerme a pierna suelta durante toda una noche?
– Estoy buscando a Anna -dice, por fin, como quien lanza una pregunta al viento o habla solo sin esperar respuesta-. Hasta ahora nadie ha podido darme noticias sobre ella, ni en la academia donde trabajaba, ni arriba, en el piso donde vivíamos.
Ya no sabe qué hacer. No está seguro de dónde puede preguntar. Lo piensa Rubén y de repente se da cuenta de que, después de haberla buscado en su trabajo y en su antigua casa, de algún modo ya no está seguro de querer conocer la respuesta. Piensa incluso que, de alguna forma, las personas a las que ha preguntado por Anna se han esforzado en esconder la verdad, en no decirle algo que a lo mejor le va a doler mucho escuchar, como un niño al que se le oculta una tragedia porque aún no tiene la capacidad de asimilarla.
En eso Marlene no es diferente a los demás. En cuanto le pregunta por Anna escucha cómo la sopa deja de removerse en la olla, apenas un instante, pero es suficiente para que Rubén se dé cuenta. La cuchara quieta, la respiración de Marlene suspendida durante un segundo que a Rubén no puede pasarle desapercibido. Se coloca de nuevo las gafas, despacio, y la mesa que tiene delante, la silla en la que está sentado o el trozo de calle que se ve al otro lado de la ventana del piso recuperan de pronto las formas nítidas.
Cuando el plato de sopa está en la mesa se le inunda la boca, es como un torrente, un dique que acaba de romperse. Vuelve a mirar por la ventana y se traga la saliva antes de que Marlene pueda darse cuenta del hambre que tiene, antes de que se percate del tiempo que hace que no prueba una comida como aquella. Se le hace eterno el tiempo que su antigua vecina tarda en sentarse para que los dos puedan empezar a cenar. Solo es el momento que tarda en traer dos piezas de pan, dos vasos y una botella de vino. Rubén coge la cuchara, acaricia con una sonrisa el borde del plato, tan blanco, tan limpio, como los amantes que prefieren cerrar los ojos para concentrarse en las caricias y en la ternura sin que los ojos estorben. Aprieta los párpados con suavidad mientras se lleva la primera cucharada de caldo rico y caliente a los labios. Repite el gesto tres, cuatro veces, muy despacio, pero ya con los ojos abiertos. Coge un trozo de pan y lo mastica lentamente, y luego arranca un largo sorbo al tercer vaso de vino de la noche. Ya no puede esperar más tiempo para preguntar otra vez. Al cabo, esa es la razón por la que ha vuelto a París. Mil quinientos kilómetros con la carta de repatriado como salvoconducto. Casi tres días en tren para llegar, porque las comunicaciones, después de la guerra no siempre funcionan, y lo único que necesita es una respuesta.
– ¿Dónde está Anna, Marlene? Nadie puede decirme nada sobre ella. ¿Has estado viviendo aquí todo el tiempo desde que la Gestapo vino a buscarme? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué no quiere nadie contármelo? ¿Acaso sabe todo el mundo algo que yo ignoro? ¿Algo que nadie puede decirme? ¿Tan terrible es?
Rubén Castro le ha formulado todas las preguntas despacio, sin levantar la voz, una detrás de otra, sin ansiedad, la cuchara sopera descansando en el plato de tacto agradable y caliente. Es Marlene la que parece nerviosa, incómoda.
– Me acuerdo de cuando vinieron por ti. N o quise abrir la puerta. Tenía miedo. Perdóname.
Rubén se encoge de hombros. Jamás hubiera esperado que nadie abriese la puerta o hiciese nada por él. Ni aun queriendo hubiera podido ayudarlo.
– ¿Qué pasó con Anna? -pregunta de nuevo.
Intenta sonreír, o al menos no parecer demasiado ansioso o enfadado.
– Anna siguió aquí después de que te detuvieran. Me consta que te quiso ayudar, que habló con mucha gente, que fue hasta el cuartel general de la Gestapo todos los días durante mucho tiempo para preguntar por ti, pero que nunca la dejaron verte ni le dieron noticias sobre ti. Pero a ella no le gustaba hablar de eso, de lo que te había pasado. Se había vuelto muy desconfiada desde que te detuvieron. Es lo normal, supongo. No la culpo. Como pudo, siguió adelante con su vida, con su trabajo en la academia. Con el tiempo parecía que los alemanes se habían instalado en París definitivamente. Había banderas con cruces esvásticas por todos lados, hasta en el ayuntamiento -Marlene no puede evitar una mueca de asco al contárselo a Rubén-. Los oficiales de la Wehrmacht paseaban por la ciudad vestidos de uniforme y con sus guías bajo el brazo, como si fueran turistas. Visitaban el Louvre, Notre Dame, el barrio Latino, subían a Montmartre a comer pastelillos o a fotografiarse junto al Sacré Coeur o se acercaban a Versalles de excursión. La gente acabó acostumbrarse. Yo no, pero sí hubo quien terminó por habituarse. Supongo que es lo normal: la vida sigue, y nadie puede quedarse estancado, como si el tiempo se hubiera detenido.
Читать дальше