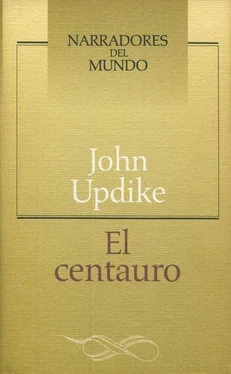– Bam, bam -grita Johnny Dedman-. Hubiéramos tenido que tirar una bomba atómica en Moscú, Berlín, París, Francia, Italia, Ciudad de México y África. Bum . Me encanta esa nube en forma de seta.
– Minor -dice Peter-. Minor. ¿Por qué explotas tan despiadadamente a los pobres menores de edad? ¿Por qué eres tan brutal? Has puesto la máquina del millón tan inclinada que el único que consigue sacar partidas gratis es Dedman, y él las saca porque es un genio.
– Soy un genio -dice Dedman.
– Ni siquiera creen en la existencia del Creador -afirma Minor.
– De acuerdo, Dios mío, pero, ¿quién cree en Él? -exclama Peter, sonrojándose por lo que acaba de decir pero incapaz de callar, tanta es la ansiedad con que trata de convencer a este hombre que con su negra estupidez republicana y su testarudo vigor animal encarna en este mundo todo lo que está matando al padre de Peter; tiene que impedir que Minor le vuelva la espalda, tiene que mantener abierto el mundo-. Tú no crees. Yo tampoco. En realidad nadie cree.
Pero, después de haberla dicho, esta baladronada se convierte para Peter en una enorme traición contra su padre. Imagina que éste, desconcertado, cae en un pozo. Espera -con tanta ansiedad que le da la sensación de tener los labios abrasados- la réplica de Minor, sea cual sea, para poder encontrar en los giros y meandros de la discusión una manera de retractarse de lo dicho. Tal es la magnitud de la energía gastada por Peter en su deseo de retractarse de lo dicho.
– Te creo -dice simplemente Minor, volviéndose.
La salida ha quedado bloqueada.
– Dentro de un par de años -calcula Dedman- habrá una guerra. Yo seré comandante. Minor será sargento primero. Peter estará pelando patatas en la cocina, detrás de los bidones de basura.
Sopla suavemente un anillo de humo que se ensancha gradualmente en el aire y, a continuación, el milagro: pone los labios de forma que deja solamente un agujero pequeño y tenso como el ojo de una cerradura y sopla un anillo más pequeño que, dando rápidas vueltas, atraviesa el grande. En el momento de la penetración ambos anillos se confunden y una nube amorfa de humo se estira como un brazo que tratara de alcanzar el cordón de la luz. Dedman, creador aburrido, suspira.
– En Yalta estaba chalado -grita Minor desde el otro extremo del mostrador-. Y en Potsdam, Truman se portó como un auténtico tonto. Ese hombre era tan tonto que se le hundió el negocio de camisería. Y al cabo de un momento ya estaba al frente de los Estados Unidos de América.
La puerta se abre de golpe, y la oscuridad del umbral se materializa en un cuerpo duro con un gorro en forma de bala.
– ¿Está Peter aquí? -pregunta.
– Señor Caldwell -dice Minor con el timbre grave que reserva para sus relaciones con los adultos-. Sí, está aquí. Ahora mismo me decía que es un comunista ateo.
– Lo dice en broma. Usted lo sabe perfectamente. Es usted la persona que más admira de todo el pueblo. Para este muchacho es usted como un padre, y no crea que su madre y yo no sabemos apreciar esto en lo que vale.
– Eh, papá -dice Peter, que siente vergüenza por él.
Caldwell se vuelve hacia los reservados, parpadeando; parece incapaz de localizar a su hijo. Se detiene junto a la mesa de Dedman.
– ¿Quién hay aquí? Oh, Dedman. ¿Todavía no has podido terminar tus estudios?
– Hola, George -dice Dedman.
Caldwell no espera gran cosa de sus alumnos, pero sí espera que se le conceda la dignidad de que le hablen de usted. Naturalmente, los alumnos se dan cuenta de esto. La bondad engendra imbéciles, la crueldad tipos listos.
– He oído decir que tu equipo de nadadores ha vuelto a perder. ¿Cuántas veces van? ¿Ochenta seguidas?
– Hicieron todo lo posible -le dice Caldwell-. Si no te vienen las cartas, no puedes fabricarlas.
– Eh, yo tengo buenas cartas -dice Dedman con las mejillas resplandecientes y sus largas pestañas rizadas-. Mira qué cartas tengo, George.
Dedman cruza el brazo delante del pecho para coger la baraja pornográfica del bolsillo de su camisa verde bosque.
– No las saques -grita Minor desde el otro extremo de su pasillo. La luz eléctrica tiñe su calva de color blanco y hace saltar chispas de los vasos de Coca-Cola secos.
Caldwell parece no haber oído nada. Camina hacia el reservado donde está su hijo fumando un Kool. Sin dar señales de haber visto el cigarrillo, se desliza en el banco que hay frente al que ocupa Peter, y dice:
– Cristo, me acaba de ocurrir algo muy gracioso.
– ¿Qué? ¿Cómo está el coche?
– El coche, aunque no te lo creas, ya está arreglado. No sé cómo se las arregla Hummel; es lo que podríamos llamar un maestro en su oficio. Siempre me ha tratado magníficamente bien. -Una nueva idea le aguijonea y vuelve la cabeza-. ¿Dedman? ¿Estás todavía ahí?
Dedman ha puesto las cartas en su regazo y ha estado barajándolas. Ahora levanta la mirada; sus ojos brillan:
– ¿Qué?
– ¿Por qué no dejas el instituto y te pones a trabajar con Hummel? Si no recuerdo mal, eres un mecánico nato.
El muchacho se encoge incómodamente de hombros ante esta inesperada muestra de preocupación por su futuro.
– Estoy esperando que venga la guerra -dice.
– Pues te quedarás esperando hasta el Día del Juicio, chico -le grita el profesor-. No sepultes tu talento bajo tierra. Deja que brille tu luz. Si yo hubiera tenido tanto talento para la mecánica como tú, a estas horas este pobre chico estaría comiendo caviar.
– Estoy fichado por la policía.
– Como Bing Crosby. Como san Pablo. Pero ninguno de los dos permitió que este hecho fuera un impedimento. No lo uses de muleta. Habla con Al Hummel. Es el mejor amigo que tengo en este pueblo, y yo estaba en una situación mucho peor que la tuya. No tienes más que dieciocho años; yo tenía treinta y cinco.
Nervioso, Peter aspira una bocanada de humo que la presencia de su padre estropea, y apaga su Kool a medio fumar. Ansía apartar a su padre de esta conversación porque sabe que cuando Dedman lo cuente, se convertirá en un chiste.
– Papá, ¿qué es eso tan gracioso que te ha pasado?
El humo empapa sus pulmones con su suave veneno y Peter se siente barrido por una ola de aversión por el mediocre, infructuoso y empalagoso interés que muestra su padre por el joven. En alguna parte debe de haber una ciudad donde Peter sabe que será libre.
Su padre habla en voz baja para que sólo él pueda oírle:
– Hace diez minutos, cuando cruzaba el pasillo, se ha abierto de golpe la puerta de Zimmerman y ha salido nada menos que la señora Herzog.
– ¿Y qué tiene de gracioso? Ella está en la junta del instituto.
– No sé si tendría que decirte esto, pero supongo que ya eres bastante mayor; la señora Herzog tenía la cara de quien le han estado haciendo el amor.
– ¿El amor? -dice Peter sonriendo de sorpresa. Vuelve a reír y lamenta haber apagado el cigarrillo; ahora le parece algo afectado.
– A las mujeres se les nota. En la cara. A ella se le notaba, al menos hasta que me vio.
– Pero ¿qué es lo que has notado? ¿Iba completamente vestida?
– Claro, pero llevaba el sombrero torcido. Y se le había corrido el carmín.
– Uf, oh.
– Sí, oh. Pero hubiera sido mejor que yo no lo hubiera visto.
– Bueno, no es culpa tuya. Tú no hacías más que cruzar el pasillo.
– No tiene importancia que fuera o no culpa mía. Si lo único que contara fuera eso, nunca habría nadie culpable de nada. Mira, chico, lo cierto es que yo estaba allí, justo delante del nido de amor, y de los problemas. Zimmerman lleva quince años jugando conmigo al gato y el ratón, y ésta será la gota que colme el vaso.
Читать дальше