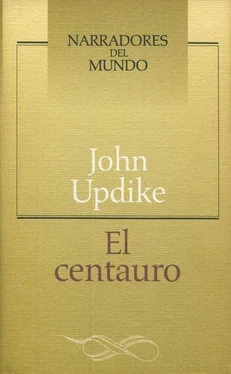– Peter es como Cassie. Siempre se las arregla para conseguir lo que quiere.
– Hubiera debido ponerla a trabajar en los teatros de variedades, allí hubiera sido más feliz -dice Caldwell a la señorita Appleton en voz alta y con palabras apresuradas y serias-. Hubiera sido mejor que no me casara con ella, hubiera sido preferible convertirme solamente en su empresario. Pero me faltaron agallas. Me educaron de una forma que, en cuanto conocías a una mujer que te gustaba un poco, no podías hacer otra cosa que proponerle el matrimonio.
En otras palabras: Hubiera debido casarme con una mujer como tú. Contigo .
Aunque la propia Hester lo ha estado buscando, ahora que ha llegado le parece asqueroso y alarmante. La sombra del hombre parece estar a punto de dilatarse de ansiedad hasta abarcarla y abrazarla físicamente. Ya es demasiado tarde; ahora Hester no tiene la suficiente elasticidad. Se ríe como si lo que él ha dicho fuera una tontería. El sonido de su risa aflige la hilera de armarios verdes que van reduciendo su tamaño con la distancia hasta adquirir un aspecto aterrador. Las ranuras de ventilación dan a los armarios aspecto de caras horrorizadas por lo que ven en la pared de enfrente: fotografías enmarcadas de equipos de baloncesto y atletismo desaparecidos hace años.
Hester se vuelve a enderezar, inspira, vuelve a meter el lápiz en su moño, y pregunta:
– ¿Has pensado mucho en la educación de Peter?
– Nada. Lo único que pienso es que me costará más dinero del que tengo.
– ¿Irá a una academia de arte o a una facultad de humanidades?
– Esto lo decidirán él y su madre. Entre ellos suelen hablar de cosas de éstas; a mí me los pone de corbata sólo pensar en ello. Por lo que puedo ver, el chico tiene todavía menos idea de por dónde anda que yo cuando tenía sus años. Si estirase la pata ahora, su madre y él se quedarían sentados en casa tratando de comerse las flores del empapelado. No puedo permitirme el lujo de morir.
– Morir es un lujo -dice Hester.
El malhumor de los Appleton ha adquirido en ella la forma de una aspereza ocasional e inesperada, que en otras ocasiones se convierte en ironía. Vuelve a examinar el misterioso rostro que tiene delante de ella, frunce el ceño al oír que su pecho deja escapar un murmullo enfermizo, y empieza a volverse no tanto para alejarse de Caldwell como de su propio secreto.
– Hester.
– ¿Qué, George?
La cabeza de Hester, con su redondo y tirante peinado, ha quedado atrapada parcialmente por la luz que sale de su aula y parece una medialuna. Un observador objetivo, juzgando a partir de la sonrisa ligera, alegre y arrepentida que ella dirige a Caldwell, hubiera dicho que, tiempo atrás, Hester fue su amante.
– Gracias por permitirme delirar -dice Caldwell, que luego añade-: Quiero confesarte una cosa. Quizá mañana sea demasiado tarde. Durante los años que he pasado dando clases ha habido ocasiones en las que los chicos me han dejado tan aplastado que he venido aquí, junto a la fuente, sólo para poder oírte pronunciar el francés. Para mí ha sido mejor que un trago de agua. Cuando te oigo pronunciar el francés siempre me levantas el ánimo.
– ¿Estás deprimido ahora? -le pregunta ella delicadamente.
– Sí. Lo estoy. Estoy en el mismo infierno.
– ¿Quieres que pronuncie algo?
– La verdad, Hester, te estaría agradecidísimo si lo hicieras.
La cara de Hester adopta la expresión de sus clases de francés: las mejillas como manzanas, los labios como ciruelas. Y pronuncia, palabra por palabra, saboreando el diptongo inicial y la nasal terminal como dos licores:
– Dieu est très fin .
Se produce un segundo de silencio.
– Dilo otra vez -le pide Caldwell.
– Dieu-est-très-fin . Esta frase ha sido mi lema.
– ¿Crees que Dios es muy…, muy sutil?
– Oui. Muy sutil, muy elegante, muy delgado, muy exquisito. Dieu est très fin .
– Exacto. Lo es, ciertamente. Es un maravilloso y señorial anciano. No sé dónde diablos estaría sin Él.
Como si se hubieran puesto de acuerdo de palabra, los dos se vuelven para irse.
Caldwell se detiene justo a tiempo para retenerla.
– Como has tenido la bondad de hablar en francés para mí -dice-, me gustaría recitarte algo. Creo que hace treinta años que no se me ocurre una idea así. Es un poema que recitábamos en Passaic; me parece que todavía recordaré el comienzo. ¿Lo pruebo?
– Pruébalo.
– No sé por qué diablos estoy enredándote de esta manera. Como un colegial, Caldwell se cuadra, cierra sus puños a los lados, concentrándose, entorna los ojos intentando recordar y anuncia:
– Canción de los Passaic , por John Alleyne MacNab.
Se aclara la garganta.
Sabiamente planeó el gran Yahvé
todas las cosas de la Tierra, y las hizo grandes;
y, siguiendo el camino trazado por él, la naturaleza
según las divinas leyes tiende a servir sus fines.
Corren los ríos pero ninguno sabrá jamás
por cuánto tiempo fluirán sus aguas;
en los libros aprendemos cómo fue el pasado,
pero el tiempo nos oculta lo que nos guarda el futuro.
Caldwell piensa, se hunde y sonríe.
– Sólo llego hasta aquí. Creía que recordaría más.
– Muy pocos hombres hubieran recordado tantos versos. No es un poema muy alegre, ¿verdad?
– Para mí lo es. ¿A que es gracioso? Supongo que sólo resulta divertido para los que nos hemos criado al lado del río.
– Mmm. Imagino que las cosas son así . Te agradezco, George, que lo hayas recitado.
Y ahora ella se da la vuelta y entra en el aula. Por un instante parece que la flecha de oro de su blusa se clave contra su laringe y amenace ahogarla. Hester se pasa vagamente la mano por la frente, traga saliva, y la sensación se desvanece.
Aturdido de dolor Caldwell se dirige a la escalera. Peter. Su educación es un acertijo que, cualquiera que sea la forma en que lo plantee, sólo tiene una respuesta: dinero, y no hay suficiente. Y encima, el problema de su piel y el de su salud. Como se ha quedado a corregir los exámenes por la noche, mañana podrá dejar dormir diez minutos más al chico. Detesta tener que arrancar al chico de la cama. Esta noche no irán a casa hasta que termine el partido de baloncesto, llegarán pasadas las once, y esto, combinado con esa horrible noche en el hotelucho del día anterior, le pondrá a punto de coger un nuevo resfriado. Es como una máquina, un resfriado cada mes. Y dicen que lo de la piel no tiene nada que ver con esto, pero Caldwell no se lo cree. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Hasta después de casarse con ella, nunca notó que Cassie tuviera esa alergia, sólo una mancha en el vientre, pero lo del chico fue una plaga desde el primer momento: tenía costras en los brazos, las piernas, el pecho, y hasta en la cara tenía más de las que él creía, trocitos de costras que parecían jabón reseco en las orejas, y el pobre chico ni se enteraba. La ignorancia es la felicidad. Durante los años de la Depresión, cuando llevaba a pasear al chico en el cochecito que él mismo le había hecho, Caldwell se asustó, creía haber llegado al límite, y cuando la carita de su hijo se volvió a mirarle con sus sólidas pecas bajo los ojos, le pareció que el mundo era sólido. Ahora, la cara de su hijo llena de manchas, de labios y pestañas femeninos, y delgada como un hacha, llena de ansiedad y sonriente, roe el corazón de Caldwell como un problema sin resolver.
Si hubiera tenido un poquito de carácter se hubiera puesto unos pantalones bombachos y se la hubiera llevado a los teatros de variedades. Pero las variedades se hundieron igual que la compañía de teléfonos. Todas las cosas se hunden. ¿A quién se le hubiera podido ocurrir que el Buick iba a fallar de aquella manera precisamente cuando lo necesitaban para volver a casa? Las cosas nunca dejan de fallar. En su propio lecho de muerte también falló la religión de su padre.
Читать дальше