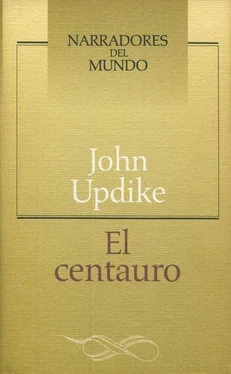– Pero ¿no es posible invertir el proceso? -pregunté.
– Te agradezco la pregunta, Peter. Sí. Si leemos la ecuación al revés obtenemos la fotosíntesis, la vida de las plantas verdes. Las plantas ingieren humedad y el dióxido de carbono que nosotros espiramos y la energía de la luz del sol, y con ello producen azúcar y oxígeno, y entonces nos comemos las plantas y volvemos a ingerir azúcar, y es así como da vueltas el mundo -dijo trazando un torbellino en el aire con sus dedos-. Gira y gira y nadie sabe dónde se parará.
– Pero ¿de dónde sacan las plantas la energía? -pregunté.
– Buena pregunta -dijo mi padre-. Tienes el mismo cerebro que tu madre. Espero que no heredes mi fea cara. La energía necesaria para que se produzca la fotosíntesis proviene de la energía atómica del Sol. Cada vez que pensamos, nos movemos, o respiramos, utilizamos un poquito de luz solar. Cuando se acabe, dentro de cinco mil millones de años más o menos, ya podremos todos tumbarnos a descansar.
– Pero ¿por qué quieres descansar?
La sangre se había retirado de su cara; una membrana se había interpuesto entre nosotros; era como si mi padre hubiera quedado aplastado contra otro plano y yo forcé mi voz tratando de que me oyera. Él se volvió lentamente, lentísimamente, y su frente osciló y se alargó por la refracción. Movió sus labios y al cabo de unos segundos me llegó el sonido.
– ¿Eh?
No me miraba, y parecía incapaz de localizarme.
– ¡No descanses! -le grité, alegre de ver que brotaban las lágrimas, alegre de notar que mi voz rompía las púas del dolor; arrojé mis palabras casi triunfalmente, embriagado por la sensación que me producían las lágrimas que azotaban suavemente mi rostro como los cabos rotos de viejas cuerdas.
– ¡No descanses, papá! ¿Qué harías? ¿No podrías perdonarnos y continuar?
Debido a alguna deformación del plano en el que estaba atrapado, su mitad superior se doblaba; su corbata y la pechera de la camisa, y las solapas del chaquetón se doblaban hacia arriba siguiendo esa curva, y su cabeza, al final del arco, quedaba embutida en el ángulo formado por la pared y el techo de encima de la pizarra, un rincón lleno de telarañas al que jamás había llegado el plumero. Desde allá arriba su cara distorsionada me miraba con tristeza, con preocupación. Pero una microscópica punzada de interés que percibí en sus ojos me hizo seguir gritando:
– ¡Espera! ¿No puedes esperarme?
– ¿Eh? ¿Voy demasiado deprisa?
– ¡Tengo que decirte algo!
– ¿Eh?
Su voz llegaba tan amortiguada y lejana que, deseando estar más cerca de él, me encontré nadando hacia arriba, con expertas brazadas que se levantaban al máximo mientras mis pies temblaban como las aletas de un pez. Me excitaron tanto las sensaciones que estuve a punto de olvidarme de hablar. Cuando llegué jadeando a su lado, le dije:
– Tengo esperanzas.
– ¿Sí? Me siento muy orgulloso de oírtelo decir, Peter. Yo no he tenido nunca. Debe de venirte de tu madre, es una auténtica femme .
– Me viene de ti -dije.
– No te preocupes por mí, Peter. Cincuenta años es mucho tiempo; si uno no aprende nada en cincuenta años, es que nunca aprenderá. Mi viejo no se enteró jamás de lo que le pasaba; no nos dejó más que una Biblia y un montón de deudas.
– Cincuenta años no es mucho tiempo -le dije-. No es suficiente .
– Es cierto que tienes esperanzas, ¿verdad?
Yo cerré los ojos; entre el mudo «yo» y el tembloroso plano de oscuridad que ocupaban mi cabeza, había una distancia indeterminada que, ciertamente, no excedía un centímetro. Y la franqueé con una pequeña mesa.
– Sí -dije-. Y ahora deja de hacer el tonto.
Caldwell se vuelve y cierra la puerta tras de sí. Otro día, otro dólar. Está cansado pero no gime. Es tarde, más de las cinco. Se ha quedado en su aula poniendo al día las cuentas del equipo de baloncesto y tratando de aclarar lo de las entradas; falta un taco de entradas y, al revolver su cajón para buscarlo, encontró el informe de Zimmerman y lo volvió a leer. Su lectura le dejó muy deprimido. Estaba escrito en papel azul y mirarlo era como precipitarse hacia arriba, hacia el cielo. También ha corregido los exámenes que ha puesto hoy a los de cuarto. La pobre Judy no tiene talento. Se esfuerza demasiado, y quizá sea éste el problema que ha tenido él mismo toda su vida. Cuando camina hacia el hueco de la escalera, el dolor que siente en el cuerpo despierta y le envuelve como un ala plegada. Algunos tienen cinco talentos, otros tienen dos, y otros uno solo. Pero tanto si has trabajado en el viñedo todo el día como si sólo lo has hecho durante una hora, cuando te llamen la paga será la misma. Al recordar estas parábolas oye la voz de su padre, lo que le deprime todavía más.
– George.
Hay una sombra a su lado.
– ¿Eh? Ah. Tú. ¿Qué haces aquí tan tarde?
– Enredando. Eso es lo que hacemos siempre las solteronas. Enredar.
Hester Appleton está frente a la puerta de su aula, la 202, que está a su vez frente a la 204, con los brazos cruzados sobre los volantes de su blusa virginal.
– Harry me ha dicho que ayer fuiste a verle.
– Me avergüenza admitir que es así. ¿Te ha dicho algo más? Estamos esperando que llegue el resultado de la radiografía o no sé de qué maldito examen.
– No te preocupes.
Caldwell inclina su larga cabeza al oír que la voz de Hester, al decir estas palabras, ha dado un paso adelante.
– ¿Por qué no?
– No sirve de nada. Peter está muy preocupado, se lo he notado hoy en clase.
– Pobre chico, ayer noche apenas durmió. Se nos estropeó el coche en Alton.
Hester se recoge un mechón de pelo hacia atrás y con un elegante movimiento del dedo corazón empuja el lápiz introduciéndolo más profundamente en el moño. Bajo la media luz del pasillo su pelo es brillante y sin canas. Se la ve baja, tetuda, gruesa y, vista de frente, ancha de cintura. Pero, de lado, su cintura es sorprendentemente delgada debido a lo esforzado de su erguido porte; se diría que está siempre a punto de inspirar. Lleva en la blusa un broche de oro en forma de flecha.
Después de estudiar por enésima vez en su vida la cara del hombre que la mira desde lo alto de su estatura en la penumbra del pasillo, una extraña cara abollada que, en relación con ella, conserva siempre un permanente misterio, dice:
– No era el de siempre.
– Seguro que pillará un resfriado si sigo tratándolo así -dice Caldwell-. Lo sé, pero no puedo hacer nada por evitarlo. El pobre chico se va a poner enfermo y no soy capaz de impedirlo.
– No es un chico delicado, George. -Hester hace una pausa-. En cierto sentido es más fuerte que su padre.
Caldwell apenas se entera de esto, pero sí lo bastante como para hacerle cambiar un poquito lo que iba a decir.
– Cuando yo era un chico, en Passaic -dice-, no pillé un solo resfriado. Me limpiaba las narices con la manga, y si me escocía la garganta, tosía. La primera vez en mi vida que tuve que guardar cama fue cuando la epidemia de gripe de 1918. ¡ Aquello sí fue un desastre! ¡ Brrrr !
Hester siente el dolor de aquel hombre y aprieta los dedos contra la flecha de oro para acallar el desconcertante temblor que ha brotado en su pecho. Hace tantos años que tiene el aula contigua a la de ese hombre que, en el fondo de su corazón, es como si se hubiera acostado a menudo con él. Es como si de jóvenes hubieran sido amantes pero, desde hace mucho tiempo y por motivos que jamás llegaron a ser analizados detenidamente, hubieran dejado de serlo.
Caldwell lo nota en la medida en que, en presencia de ella, se siente ligeramente más cómodo que de ordinario. Los dos tienen exactamente cincuenta años, una casualidad curiosamente importante para ambos en su más profundo inconsciente. Caldwell no quiere dejarla y bajar las escaleras; en su cerebro luchan por encontrar una expresión articulada su enfermedad, su hijo, sus deudas, la preocupación por las tierras con que su esposa le ha cargado, y otros problemas. Hester le quiere; quiere que se lo diga todo. Y pugna con su actitud para proporcionarle la satisfacción de este deseo; y, como para vaciarse de sus décadas de cotidiana soledad, exhala, suspira. Y a continuación dice:
Читать дальше