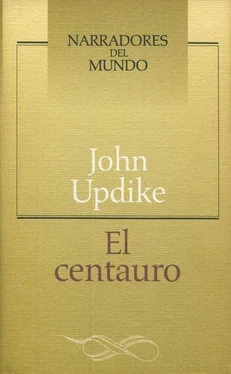Le sobreviven una hermana, Alma Terrio, residente en Troy, Nueva York, y su suegro, esposa e hijo, todos ellos residentes en Firetown.
Mientras estaba tumbado en mi mecedora me visitaron diversas personas. Primero vino el señor Phillips, colega y amigo de mi padre cuyo pelo llevaba una marca en derredor en recuerdo de su gorra de jugador de béisbol. Levantó su mano para que le prestara atención y me hizo jugar a ese juego que en su opinión agilizaba la mente.
– Toma dos -dijo rápidamente-, añádele cuatro, multiplícalo por tres, réstale seis, divide por dos, añade cuatro: ¿Cuánto tienes?
– ¿Cinco? -dije, porque me había quedado fascinado por la agilidad de sus labios y había perdido la cuenta.
– Diez -dijo él con una pequeña sacudida de su inflexiblemente peinada cabeza, que pretendía ser una regañina.
Era un hombre pulcro en todas sus cosas y le molestaba toda señal de falta de coordinación.
– Toma seis -dijo-, divide por tres, añade diez, multiplica por tres, añade cuatro, y divide por cuatro. ¿Cuánto queda?
– No lo sé -dije lastimeramente. La camisa me abrasaba la piel.
– Diez -dijo él arrugando con tristeza sus labios de goma-. Vamos al grano -añadió. Era profesor de ciencias sociales-. Dime cuáles son los miembros del gobierno de Truman. Acuérdate de la mágica regla mnemotécnica: ST. WAPNICAL.
– Departamento de Estado [7], Dean Acheson -dije, pero ya no pude recordar ningún nombre más-. Pero, de verdad -grité-, dígame, señor Phillips, usted ha sido amigo suyo, ¿es posible? ¿Adónde pueden ir a parar los espíritus?
– T -dijo él-. Thanatos. Es Thanatos, el señor de la muerte, quien se lleva los muertos. Nos están ganando, chico; tranquilo, tranquilo.
Y dio un ágil paso hacia un lado, se agachó y recogió la pelota cuando caía después del corto bote. Se afirmó sobre sus pies, giró a cámara lenta, y la lanzó de volea. Era un lanzamiento magnífico y detrás de mí las cumbres de las montañas empezaron a gritar. Me esforcé por batear la pelota y devolverla, pero mis muñecas estaban encadenadas con hielo y latón. A la pelota le crecieron ojos y una melena de sedosas fibras de maíz como la que asoma por las orejas. La cara de Deifendorf se acercó tanto que pude oler su aliento seboso. Tenía las manos juntas de forma que se le formaba entre las palmas una pequeña grieta como de rombo.
– Lo que les gusta, entiendes -me dijo-, es tenerte ahí. Todas. Lo que quieren es eso, que te metas ahí y entres y salgas.
– Parece tan animal.
– Es asqueroso -dijo mostrándose de acuerdo conmigo-. Pero es así. Entrar y salir, entrar y salir; y nada más, Peter. Los besos, los abrazos o las palabras bonitas las dejan igual que antes. No tienes más remedio que hacerlo.
Cogió un lápiz, se lo metió en la boca, y me enseñó cómo se hacía, bajando la cara con el lápiz sujeto en la boca hasta hacerlo entrar, con la goma por delante, en el hueco que formaban sus palmas. Durante ese momento de delicada atención todo un mundo silencioso parecía estar conjurado en su aliento. Luego, se incorporó otra vez, separó sus manos, y se dio unos golpecitos en los dos bultos de su palma izquierda.
– Si tienen demasiada grasa aquí -dijo-, en la parte interior de los muslos, te quedas bloqueado, ¿entiendes?
– Me parece que sí -dije yo furioso porque el escozor de los brazos me daba unas ganas terribles de rascarme justo en el sitio donde mi camisa roja empezaba a clarear.
– De modo que no debes despreciar a las flacas -me advirtió Deifendorf, y la densa seriedad de su cara me resultó repulsiva porque sabía que aquellos rasgos habían conquistado a mi padre-. Por ejemplo, una cría flacucha como Gloria Davis, o una de esas grandes y fuertes como la señora Hummel, me entiendes, cuando te agarra una de éstas no te sientes tan perdido. ¡Eh, Peter!
– ¿Qué? ¿Qué?
– ¿Quieres saber cómo se averigua si son apasionadas?
– Sí, dímelo, sí.
Dio un golpecito en la yema de su pulgar y dijo:
– Se sabe por esto, por el monte de Venus. Cuanto más abultado, más lo son.
– ¿Más qué?
– No seas tonto -dijo dándome un golpe en las costillas que me hizo boquear-. Y otra cosa. ¿Por qué no te pones unos pantalones que no tengan una mancha amarilla en la bragueta?
Se rió y a mi espalda las montañas del Cáucaso rieron, golpeándose con sus toallas y sacudiendo sus plateados genitales.
Luego vino a visitarme el pueblo, maquillado con pinturas indias y con un rostro de expresión vaga de tanto frívolo llanto.
– Tú nos recuerdas -dije-, ¿recuerdas que íbamos a buscar el tranvía los dos, él primero, y yo siempre corriendo detrás, tratando de mantenerme a su altura?
– ¿Recordar? -Se tocó confundido la mejilla y se le pegaron a los dedos porciones de yeso húmedo-. Hay tantos…
– Caldwell -dije-, George y Peter. Él era profesor en el instituto, y cuando terminó la guerra hizo de Tío Sam y encabezó el desfile que salió del parque de bomberos y bajó por la carretera, allí donde estaban las vías de los tranvías.
– Recuerdo a alguien -dijo. Le temblaban los párpados al concentrarse, parecía un sonámbulo-, un hombre fornido…
– No, un hombre alto …
– Todos os creéis -dijo repentinamente ofendido- que por haber estado aquí un año o dos, que yo…, que yo…, hay miles. Ha habido miles, habrá miles… Primero, los nativos. Luego, los galeses, los alemanes del valle de Tulpehocken…, y todos piensan que tengo que recordarles. De hecho -dijo-, tengo mala memoria.
Al hacer esta confesión se le iluminó la cara con una rápida sonrisa que, al arrugar su cara en sentido absolutamente contrapuesto a las marcas de pintura de colores térreos que la cubrían, hizo que durante un segundo le amara aun a pesar de su debilidad.
– Y cuanto más viejo me hago -continuó-, más me estiran. Alargan las calles Shale Hill arriba, han hecho una nueva zona urbanizada por el lado de Alton…, no sé, cada vez me importan menos cosas.
– Estaba con los Lions -dije de repente-. Pero no llegaron nunca a nombrarle presidente. Pertenecía al comité que quería que se creara un parque municipal. Siempre hacía buenas obras. Le gustaba caminar por los callejones y pasaba mucho tiempo en el taller de Hummel, allá en la esquina.
Tenía ahora los ojos cerrados y, siguiendo el diseño de sus párpados toda su cara parecía membranosa y distendida, y estaba cruzada por finas venas, y tenía la expresión ensimismada que tienen las mascarillas mortuorias. En los puntos en los que no estaba seca, la pintura brillaba.
– ¿Cuándo arreglaron el callejón de Hummel? -murmuró para sí-. Allí había antes un taller de ebanistería, y el hombre aquel en su pequeña barraca, que se había quedado ciego por el gas cuando estaba en la trinchera, y ahora veo a un hombre que entra en el callejón… Lleva el bolsillo superior de la chaqueta lleno de plumas viejas que no escriben…
– ¡Ése es mi padre! -grité.
Él sacudió la cabeza fastidiado y levantó lentamente los párpados:
– No -me dijo-, no es nadie. Es la sombra de un árbol.
Sonrió y se sacó del bolsillo una semilla de arce que partió diestramente con la uña del pulgar y se la pegó a la nariz, como solíamos hacer cuando éramos niños; parecía un pequeño cuerno verde de rinoceronte. De repente, la combinación del cuerno con la pintura ocre le dio una expresión malévola, y por primera vez me miró directamente, con unos ojos tan negros como el petróleo o la marga.
– Sabes -dijo claramente-, lo malo es que os fuisteis. No hubierais debido hacerlo.
– No fue culpa mía. Mi madre…
Читать дальше