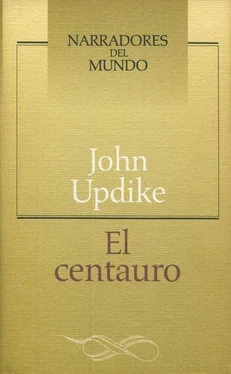Sonó la campanilla. Era hora de comer, pero nadie me trajo comida. Yo estaba sentado frente a Johnny Dedman y nos acompañaban otros dos. Johnny dio las cartas. Como yo no podía coger las mías, me las enseñó levantándolas delante de mi cara de una en una, y vi que no eran cartas corrientes. En lugar de los puntos, tenían en el centro una fotografía borrosa.
A ◊: mujer, blanca, madura, sonriente, sentada en una silla, desnuda, con las piernas abiertas.
J ♡: mujer blanca y hombre negro haciendo ese acto de adoración mutua generalmente conocido con el nombre de 69.
10 ♣: cuatro personas, dispuestas en rectángulo, hombres y mujeres, alternados, una negra, tres blancas, haciendo el cunnilingus y la fellatio alternativamente, y todas ellas bastante borrosas debido a la considerable reducción realizada por un procedimiento de grabado muy barato, de forma que algunos detalles no se veían con la claridad que yo ansiaba. Para encubrir mi turbación pregunté fríamente:
– ¿Dónde las conseguiste?
– En una tienda de cigarrillos de Alton -dijo Johnny-. Pero tienes que conocer al dueño.
– ¿Hay cincuenta y dos diferentes? Es fantástico.
– Todas menos ésta -dijo mostrándome el as de picas. Era simplemente el as de picas.
– Qué decepcionante.
– Pero si la miras del revés, cambia -dijo; volvió la carta y se veía una manzana con un grueso tallo negro. No entendí.
– Déjame ver las otras cartas -le rogué.
Johnny me miró con su cara fanfarrona, sus vellosas mejillas ligeramente encendidas.
– No tan deprisa, mi pequeño profesorcito -dijo-. Tendrás que pagar. Yo he pagado.
– No tengo dinero. Ayer noche tuvimos que dormir en un hotel y mi padre tuvo que pagar con un cheque.
– Tienes un dólar. Se lo escondiste al viejo bastardo. Tienes un dólar en la cartera que llevas en el bolsillo de atrás del pantalón.
– Pero tengo los brazos sujetos, no puedo cogerlo.
– De acuerdo entonces -dijo-. Si quieres, cómprate una baraja, gilipollas.
Y se puso la suya en el bolsillo de la camisa, que era de color verde bosque, de un precioso tejido basto, y que llevaba con el cuello vuelto hacia arriba, de forma que el borde tocaba el extremo de su húmedo y peinado pelo.
Intenté alcanzar mi cartera; noté en los músculos de los hombros el dolor que producía mi intento de mover las heladas articulaciones; era como si tuviera la espalda soldada a las rocas. Penny -era ella quien estaba detrás de mí y soltaba un ligero perfume de aguileña- hociqueó mi cuello mientras me ayudaba a alcanzar la cartera.
– Déjalo, Penny -le dije-. No importa. Necesito el dinero porque esta noche tendremos que cenar en el pueblo. Hay partido de baloncesto.
– ¿Por qué os fuisteis a vivir al campo? -me preguntó Penny-. Fíjate cuántos inconvenientes tiene.
– Es cierto -dije-. Pero también me da la oportunidad de tenerte.
– Pero nunca la aprovechas -dijo.
– Una vez sí -dije, enrojeciendo, en defensa propia.
– Oh, mierda, Peter -gimió Johnny-. No dirás que no te he hecho nunca ningún favor.
Barajó las cartas y volvió a enseñarme la J de corazones. Era preciosa, un círculo completo, una simetría, un sombrío torbellino de carne, con las caras ocultas tras los blancos muslos y el pelo suelto de la mujer. Pero su misma belleza, como cuando se frota un lápiz negro sobre un papel para que salgan a la luz las iniciales enterradas y las inscripciones grabadas con una navaja hace muchos años en la superficie de una mesa de despacho, volvió a despertar mi tristeza y el temor que sentía por mi padre.
– ¿Cuál crees tú que será el resultado de la radiografía? -pregunté, aparentando decirlo casualmente.
Él se encogió ligeramente de hombros, y tras un pequeño murmullo durante el cual parecía estar pensando, me dijo:
– Hay tantas posibilidades de que salga bien como de todo lo contrario. Podría resultar bueno o malo.
– Dios mío -gritó Penny acercando con un movimiento muy rápido las puntas de los dedos a sus labios-. ¡Me olvidé de rezar por él!
– No importa -dije-. No pienses más en eso. Olvida que te lo pedí. Dame un mordisco de tu hamburguesa. Sólo un mordisquito.
El humo de los cigarrillos me molestaba en la cara; cuando abrí la boca me pareció que tragaba azufre.
– Tranquilo -dijo Penny-, es todo lo que tengo para comer.
– Eres muy amable conmigo -dije-. ¿Por qué?
En realidad no era una pregunta, quería simplemente sonsacarla.
– ¿Qué clase tienes luego? -preguntó Kegerise con su voz fea y desafinada. Era la cuarta persona presente.
– Latín. Y no he hecho nada de ese trabajo de mierda. Me ha sido imposible porque me he pasado toda la noche yendo de un lado para otro por Alton con mi padre.
– A la señorita Appleton le encantará enterarse de eso -dijo Kegerise. Yo sabía que Kegerise envidiaba mi cerebro.
– Me parece que a Caldwell se lo perdona todo -dijo Penny. Tenía un aire socarrón que yo detestaba; no era muy lista y no le estaba bien.
– Eso suena raro -le dije-. ¿Qué quiere decir?
– ¿No te has fijado? -Sus ojos verdes describieron un círculo completo-. ¿No te has fijado cuando tu padre y Hester se ponen a charlar por los pasillos? Tu padre le gusta mucho.
– Estás loca -dije-. Eres una maníaca sexual.
Me sorprendió que mi frase, que yo quería que sonase ingeniosa, sólo consiguiera ofenderla.
– Tú no te enteras de nada, ¿verdad, Peter? Vives envuelto en tu propia piel y no te enteras de lo que sienten los demás.
La palabra «piel» fue un golpe, pero yo estaba seguro de que ella no sabía nada de lo de mi piel. No tenía marcas en la cara y tampoco en las manos, y eso era lo único que ella había visto. Esto era para mí un problema y hacía que su amor me asustara, porque si ella me amaba, tarde o temprano haríamos el amor y llegaría el dolorosísimo momento en que tendría que mostrarle mi carne… Perdóname , empezó a murmurar repentinamente mi cerebro, perdóname, perdóname .
Johnny Dedman, que se enfadó al quedar fuera de la conversación -al fin y al cabo él era de los mayores y nosotros íbamos a segundo, por lo cual su compañía era una considerable concesión-, barajó sus sucias cartas y sonrió con ostentación.
– La carta más increíble -dijo-: el chocho de diamantes [8]. Quiero decir, el cuatro de corazones. Es un toro que se tira a una mujer.
Minor se abalanzó sobre nuestra mesa. La ira brillaba en su calva cúpula y humeaba por las narices.
– Qué pasa aquí -dijo con un bufido-. Retira esa baraja. Y que no te vuelva a ver con nada de esto.
Dedman le lanzó una mirada con un benigno parpadeo de sus largas pestañas rizadas, que daban a sus ojos un tono de candorosa interrogación. Luego, sin mover apenas los labios, le dijo:
– Vete a freír espárragos.
La señorita Appleton parecía bastante aturdida y jadeante, debido probablemente a la larga escalada.
– Traduce, Peter -dijo, leyendo a continuación en voz alta y marcando impecablemente los acentos:
Dixit, et avertens rosea cervice refulsit,
ambrosiaeque comae divinum vertice odorem
spiravere, pedes vestís defluxit ad irnos,
et vera incessu patuit dea.
Al hacer sonar estas palabras ponía su cara de latín: los extremos de los labios profundamente inclinados hacia abajo, las cejas rígidamente levantadas y las mejillas grises de gravedad. En la clase de francés ponía una cara completamente diferente: las mejillas como manzanas, las cejas bailonas, la boca fríamente fruncida, las comisuras de los labios traviesamente tensas.
– Ella dijo -dije.
– Ella habló. Entonces habló -dijo la señorita Appleton.
Читать дальше