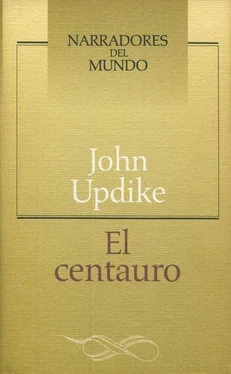Caldwell rompe el silencio. Un descaro de pilluelo, que la olvidada sensación de estar a punto de recibir un golpe en la nariz ha hecho emerger desde lo más profundo de su infancia, hace asomar unos hoyuelos en la cara de Caldwell al decir, nada menos que a la señora Herzog, miembro de la junta del instituto:
– ¡Chico, ha salido de esa puerta como el cuco de un reloj!
Ante este saludo, el aire de dignidad interrumpida de la señora, ridículo en una persona que todavía no ha cumplido los cuarenta y que apoya su peso sobre el tirador de la puerta, se congela y endurece más aún. Con los ojos vidriosos, Caldwell reanuda su camino hacia el fondo del pasillo. Sólo cuando abre la doble puerta de cristal reforzado y empieza a bajar las escaleras junto a la pared amarilla en la que alguien ha borrado la palabra JODER, se hunde el puño en su estómago. Su suerte está echada. ¿Qué diablos podía estar haciendo aquella puta intrigante allá dentro? Caldwell había notado detrás de ella la presencia de Zimmerman en su oficina: un nubarrón; Caldwell era capaz de notar el ambiente que creaba Zimmerman a través de un agujero de cerradura. La señora Herzog había abierto la puerta de golpe, como quien demuestra algo al que se queda dentro, sin siquiera imaginarse que alguien podía verla. En su actual situación Caldwell no puede permitirse ni un solo enemigo más. Ha perdido las entradas que van del 18.001 al 18.145; el informe de Zimmerman, letras negras sobre papel azul, afirma que ha pegado a un chico en clase; y ahora esto: tropezar con Mim Herzog con el carmín corrido. Una burbuja se hincha en su garganta y, al salir al aire libre, toma aire fresco con una boqueada tan intensa como un sollozo. Unas nubes de perfil borroso y rizado han descendido poco a poco hasta cobijarse tangencialmente sobre los techos de pizarra del pueblo. Los techos parecen grasientamente lustrosos de sombría sabiduría interior. La atmósfera está repleta de un destino que se apresura a caer. Al levantar su cabeza y olfatear, Caldwell experimenta una intensa necesidad de caminar más aprisa, de trotar más allá del taller de Hummel, de retozar y relinchar y entrar por la puerta principal de cualquier casa de Olinger que se interponga en su camino para salir por la puerta trasera y galopar cuesta arriba por la ladera cubierta de maleza parda quemada por el invierno de Shale Hill y seguir galopando, galopando por colinas que la distancia hace parecer más redondeadas y azules, y continuar al galope en dirección sudeste, cortando en diagonal carreteras y ríos congelados tan sólidos como carreteras, hasta caer por fin y morir con la cabeza mirando en dirección a Baltimore.
La manada ha abandonado el bar de Minor. Sólo quedan en él tres personas: el propio Minor, Johnny Dedman, y ese increíble egoísta que se llama Peter Caldwell, el hijo del profesor de ciencias. A esta hora, aparte de los inútiles y los que carecen de hogar, todo el mundo está en su casa. Son las seis menos veinte. La oficina de correos que está al lado del bar ha cerrado. La señora Passify, que camina lentamente sobre sus gastadas piernas, baja las rejas de las ventanillas y cierra sin dar golpes los cajones llenos de los colores de los sellos, y coloca el dinero que ya ha contado en la caja de caudales que, más que imitar, se burla del estilo corintio. A su espalda, la habitación trasera parece un hospital de campaña en el que yacen inconscientes las grises sacas de correos empapadas de una anestesia de sombras, postradas y amorfas ahora que les han sacado las entrañas. La señora Passify suspira y se acerca a la ventana. Para alguien que pasara por aquella acera su gran cara redonda hubiera podido parecer la cara de un niño grotescamente hinchado, luchando por asomarse a un diminuto ojo de buey, la O de pan de oro situada en el cenit del arco de letras que dicen CORREOS.
A su lado, Minor retuerce metódicamente su burdo trapo blanco dentro de la vaporosa garganta de cada vaso de Coca-Cola antes de ponerlo sobre la toalla que ha extendido junto al fregadero. Lamidos por el aire frío, los vasos desprenden todavía algunas espirales de vapor. A través de la ventana del bar, que empieza a empañarse, se ve la carretera llena de coches que se apresuran en el viaje de vuelta a casa: una rama cargada de brillantes frutos. Detrás de Minor, el bar está prácticamente vacío, como un escenario. En las tablas ha habido una discusión. Por dentro, Minor es un caldero de furia; las peludas cavidades de su nariz parecen agujeros hirvientes.
– Minor -grita Peter desde su reservado-, estás atrasado. No hay nada malo en el comunismo. Dentro de veinte años este país será comunista y tú vivirás más feliz que una almeja.
Minor se vuelve junto a la ventana: su cabeza lanza destellos, su cerebro irradia ira.
– Ya lo sería si el viejo FDR [11]hubiera vivido más -dice, y a continuación suelta una furiosa carcajada que hace que se le abran los orificios nasales como ensanchados por un estallido-. Pero se mató, o murió de sífilis; castigo de Dios: fíjate en lo que digo.
– Eso no te lo crees ni tú, Minor. Ninguna persona cuerda creería eso.
– Yo lo creo -dice Minor-. De no haber estado chalado cuando fue a Yalta, no estaríamos ahora en este aprieto.
– ¿Qué aprieto? ¿Qué aprieto, Minor? Este país domina el mundo. Tenemos la bomba atómica y los grandes bombarderos.
– Aghh .
Minor le vuelve la espalda.
– ¿Qué aprieto? ¿Qué aprieto, Minor? ¿Qué aprieto?
Minor vuelve a mirarle y dice:
– Antes de que termine este año, los rusos ya estarán en Francia e Italia.
– ¿Y qué? ¿Y qué, Minor? El comunismo tiene que venir, sea como sea; no hay otro modo de combatir la pobreza.
Johnny Dedman fuma en otro reservado su octavo Camel de la última hora y trata de hacer que un anillo de humo pase a través de otro. Ahora, sin previo aviso, grita:
– ¡Guerra! -y con su dedo hace rat-rat-rat contra el gran botón pardo situado al extremo de la cuerda del interruptor de la luz que se encuentra sobre su cabeza.
Minor avanza unos pasos por el estrecho pasillo que hay detrás del mostrador para acercarse a los chicos, que permanecen sentados en la penumbra de sus reservados.
– Hubiéramos debido seguir avanzando cuando llegamos al Elba y tomar Moscú cuando se nos presentó la oportunidad. Ellos estaban abatidos y preparados para la derrota. El soldado ruso es el más cobarde del mundo. Los campesinos hubieran salido a darnos la bienvenida. Eso es lo que quería que hiciésemos el viejo Churchill, y tenía razón. Era un bandido, pero también listo, muy listo. A él no le gustaba el Viejo Joe [12]. El Viejo Joe no gustaba a nadie. Sólo al Rey Franklyn.
– Minor -dice Peter-, estás verdaderamente loco. ¿Y Leningrado? Entonces no fueron cobardes.
– No fueron ellos los que ganaron. No fueron ellos. Quien ganó en Leningrado fue nuestro material de guerra. Nuestros tanques. Nuestros cañones. Todo enviado por correo, con los portes pagados, por tu buen amigo FDR; él robó al pueblo de Estados Unidos para salvar a los rusos, que después han cambiado de parecer y están ahora mismo a punto de marchar sobre toda Europa, cruzar los Alpes y llegar a Italia.
– Pero Roosevelt trataba de derrotar a Hitler, Minor. ¿No te acuerdas de él? Adolf H-I-T-L-E-R.
– Adoro a Hitler -anuncia Johnny Dedman-. Vive en Argentina.
– También Minor le adoraba -dice Peter con un timbre agudo de furia y con todos los miembros acalorados-. ¿Verdad, Minor? ¿Verdad que pensabas que Hitler era un hombre agradable?
– No es cierto -dice Minor-. Pero te diré una cosa, preferiría que Hitler siguiera vivo a que lo esté el viejo Joe Stalin. Es la encarnación del diablo. Fíjate en lo que te digo.
– Minor, ¿qué tienes en contra del comunismo? Ellos no te harían trabajar. Eres demasiado viejo. Estás demasiado enfermo.
Читать дальше