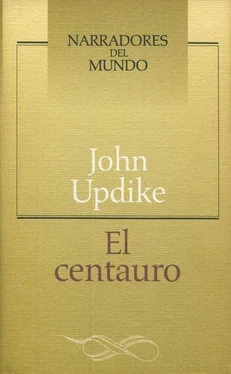Aunque a veces le resulten desagradables los momentos de ansiedad de aquella mujer, su presencia física le relaja completamente, y en este estado de profundo descanso las palabras brotan de sus labios sin necesidad de pensar, del mismo modo que el líquido tiende a bajar naturalmente por las pendientes y el gas a dar vueltas en el vacío.
Ahora, ella adopta una actitud vehemente y angulosa entre sus brazos:
– Ese hombre no me gusta. No me gustan sus sonrisas infantiles.
– Es su aspecto lo que te hace sentir culpable.
Este sorprendente comentario aligera la ansiedad de la mujer.
– ¿Deberíamos sentirnos culpables?
La pregunta ha sido verdaderamente tímida.
– Desde luego. Después.
Esto hace que ella sonría, y al hacerlo sus labios se ablandan, y cuando la besa tiene la sensación de haber conseguido por fin un pequeño sorbo tras un interminable período de sed. El hecho de que los besos no sacien la sed sino que la estimulen, de manera que cada beso exige que le siga otro más intenso arrastrándole de esta forma en una vertiginosa carrera de apetitos cada vez más intensos y amplios, no le parece muestra de la crueldad, sino más bien de la generosa y determinante providencia de la naturaleza.
Un árbol de dolor arraiga en su mandíbula. ¡Espera, espera! Kenny hubiera debido esperar algunos minutos más para que la novocaína hiciera efecto. Pero el día está terminando, y el muchacho está cansado y tiene prisa. Kenny fue uno de los primeros alumnos de Caldwell, allá en los treinta. Ahora, este mismo muchacho que ya se está quedando bastante calvo, apoya una rodilla contra el brazo de la silla para hacer palanca con más fuerza en las tenazas que rechinan contra la muela y la desmenuzan como si fuera tiza, mientras tratan de arrancarla. Caldwell teme que la muela se parta y que quede como un nervio desnudo y arañado. Lo cierto es que nunca ha sentido un dolor igual: un árbol completo lleno de flor en el que cada flor vierte en el lívido aire azul una serie de chispas de brillante verde amarillento. Abre los ojos negándose a creer que aquello pueda continuar indefinidamente, y el oscuro rosa de la resuelta boca del dentista, que huele a clavo de especia y tiene los labios apretados y un poco torcidos -una boca débil- llena su horizonte. El muchacho quiso llegar a ser doctor en medicina, pero como carecía del grado necesario de coeficiente intelectual, se había conformado con ser un carnicero. Caldwell admite que el dolor que extiende sus ramas dentro de su cabeza es consecuencia de algún fallo en sus propias dotes de maestro, cierta incapacidad de inculcar a esta alma consideración y paciencia; y lo acepta como tal. El árbol llega a ser idealmente denso; sus ramas y flores se funden en una única pluma, un cono, una columna plateada de dolor, una columna cuya altura trepa hacia el cielo desde una base en la que está clavado el cráneo de Caldwell. Es de plata pura, sin un ápice, hálito, lunar o pizca de aleación.
– Ya está.
Kenneth Schreuer suspira aliviado. Sus manos tiemblan, su espalda está húmeda. Ahora le muestra entre las tenazas lo que estaban buscando. Como si emergiera de un sueño pesado, Caldwell enfoca su mirada con dificultad. No es más que una corona de marfil con motas pardas y negras montada sobre unas suaves y arqueadas piernas de color rosa. Ahora parece ridículamente trivial que se haya resistido con tanta furia a ser arrancada.
– Escupa -dice el dentista.
Obedientemente, Caldwell inclina su cara hacia la pila amarillenta, y un borbotón de sangre se une a la leve espiral de agua clara que da vueltas en el fondo. La sangre sale anaranjada y mezclada con saliva. Su cabeza ha dejado de ser plata pura y ahora lo que siente es un ligero vértigo. El miedo y la presión se escapan a través del agujero de su encía. De repente se siente absurdamente agradecido por la creación entera, por el limpio, brillante y redondeado labio de la pila circular de loza, el brillante tubito doblado que arroja agua en ella, la pequeña mancha de óxido en forma de cola de cometa que esta Caribdis en miniatura ha producido con el tiempo en el vértice en que su ímpetu expira; se siente agradecido por los delicados olores dentales, por los sonidos que hace Kenny al volver a colocar sus instrumentos en el baño esterilizador, por la radio que desde el estante filtra un estremecimiento de música de órgano por encima de las interferencias. El locutor entona:
– «¡Me gustan los misterios!» -y el órgano vuelve a dar vueltas en el aire, en pleno éxtasis.
– Es una pena -dice Kenny- que la corona de sus dientes no sea tan fuerte como las raíces.
– Así es todo en mi vida -dice Caldwell-. Mucho pie y poca cabeza.
Al hablar, su lengua se encuentra una blanda espumosidad. Vuelve a escupir. Aunque parezca extraño, la visión de su propia sangre le anima.
Con un instrumento de acero, Kenny revisa la muela arrancada que ahora ha quedado separada para siempre de la tierra y parece, sostenida a esa distancia del suelo, una estrella. Kenny extrae un fragmento negro de empaste, se lo acerca a la nariz y huele:
– Mmm -dice-, sí. No tenía salvación. Seguramente debía de causarle bastante dolor.
– Sólo cuando lo notaba.
En la radio, el locutor explica:
– «En el último capítulo dejamos a Doc y Reggie atrapados en la gran metrópoli subterránea de los simios ( ruido de unos monos parloteando, gritando y arrullándose tristemente ) y ahora Doc se vuelve hacia Reggie ( la voz empieza a desvanecerse ) y dice…
» Doc : ¡Tenemos que salir de aquí! ¡La Princesa nos espera!
» Chipi chip. Birrap, birruuu ».
Kenny le da a Caldwell un envoltorio de celofán con dos pastillas de Anacín.
– Es posible que sienta algunas molestias -dice- cuando cese el efecto de la novocaína.
Ni siquiera empezó , piensa Caldwell. Disponiéndose a partir, escupe por última vez en la escudilla. El fluir de la sangre por la herida ha empezado a decrecer. Toca tímidamente con la lengua el sitio en el que ahora hay un resbaladizo cráter. Le aflige un vago y amortiguado sentimiento de pérdida. Otro día, otra muela. (Debería dedicarse a hacer versos.)
¡Ahí viene Heller por el pasillo anexo! ¡¡Chuing, fuit, chuing, pat!! ¡¡¡Cómo le gusta su gran escobón!!!
Pasa frente al lavabo de las chicas esparciendo por el suelo roja cera y frotándolo hasta dejarlo reluciente. Pasa delante del aula 113, en la que la señorita Schrack sostiene en alto el Arte, ese espejo visible de la invisible gloria divina; de la 111, en la que están los bulbos de las máquinas de escribir bajo sus negras fundas agrietadas de las que, aquí y allá, emerge la misteriosa mano plateada de un espaciador; de la 109, con su gran y delicado mapa en el que están marcadas las antiguas rutas comerciales por las que atravesaban la Europa carolingia las especias, el ámbar, las pieles y los esclavos; de la 107, que huele a dióxido de azufre y ácido sulfúrico; de la 105 y la 103, que tienen las puertas de cristal esmerilado cerradas frente a los armarios verdes cuyos tamaños van reduciéndose hasta una enloquecedora y total anulación. Heller prosigue su camino recogiendo bajo el metódico avance de su escobón, botones, pelusa, céntimos, hilas, papel de estaño, pinzas para el pelo, celofán, pelos, pepitas de mandarina, dientes de peine, costras de la psoriasis de Peter Caldwell, y todos los indignos fragmentos, motas, escamas, partículas y cosas indefinidas que forman el polvo y, en conjunto, todo un universo: ésta es su cosecha. Mientras trabaja tararea una vieja melodía que sólo él puede oír. Está contento. El instituto es suyo. Al unísono, los relojes repartidos a lo largo y ancho de todos aquellos metros cuadrados de piso de madera hacen tictac y marcan las seis y diez. En su mansión subterránea, una de las grandes calderas toma una decisión irrevocable y se traga de un bocado un cuarto de tonelada de duro carbón: antracita de Pennsylvania, viejos lepidodendros, puro tiempo comprimido. El corazón del horno arde con un calor blanco que sólo se puede mirar a través de un ojo de buey con cristal de mica.
Читать дальше