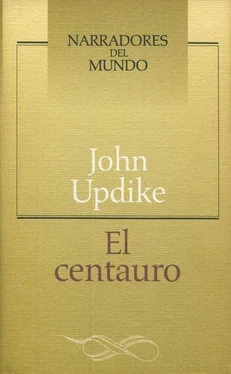Heller abraza contra su oxidado corazón los sótanos de este instituto. Cuando fue ascendido de cargo, y dejó de ser miembro del personal encargado del cuidado del edificio de enseñanza primaria en el que los pequeños, con sus barrigas cosquillosas como ovejas, dejaban diariamente uno o dos charcos de rancios vómitos que luego había que limpiar y perfumar con sales amoniacales, para convertirse en bedel del instituto, Heller dio el mayor paso adelante de su vida. Aquí no tenía que hacer tareas tan indignas, aparte de borrar las palabras que aparecían en las paredes y, de vez en cuando, limpiar alguna maligna suciedad excrementicia de los lavabos de los chicos.
El recuerdo de la gente y de la ropa de la gente da a los pasillos un suave perfume. Las fuentes esperan que llegue el momento de soltar su chorro. Los radiadores ronronean. Se cierra de golpe la puerta lateral; un miembro del equipo juvenil de baloncesto ha entrado con su bolsa deportiva y ha bajado a los vestuarios. En la entrada principal, el señor Caldwell y el señor Phillips se encuentran en las escaleras y, alto el primero y bajo el segundo, hacen la vieja pantomima del «usted primero». Heller se agacha y mete en su ancho recogedor la montaña gris de polvo y pelusa animada por los toques de color de los trozos de papel. Traslada esta basura a la gran caja de cartón que aguarda en esta esquina y luego, colocándose detrás del escobón, vuelve a empujarla y desaparece, chuing, pat, a la vuelta de la esquina.
¡¡¡Allá va!!!
– George, he oído decir que no te encuentras muy bien -dice Phillips al otro profesor.
A la luz del pasillo, frente a la vitrina de los trofeos, se muestra sobresaltado al notar que un hilillo de sangre se escurre por una comisura de la boca de Caldwell. Casi siempre encuentra en este hombre alguna imperfección u olvido en el cuidado personal que le trastorna secretamente.
– Unos días mejor, otros peor -dice Caldwell-. Phil, estoy preocupado por un taco de entradas de baloncesto que no encuentro por ningún lado. Van del número 18.001 al 18.145.
Phillips piensa y mientras -siguiendo su costumbre- da un salto de lado, como el jugador de béisbol que alisa la superficie de su base.
– Bah, no es más que papel -dice.
– Igual que el dinero -dice Caldwell.
Cuando lo dice tiene un aspecto tan enfermizo que Phillips le pregunta:
– ¿Estás tomando algo?
Caldwell aprieta los labios adoptando su expresión de hombre estoico:
– Todo se arreglará, Phil. Ayer fui al médico y me hizo una radiografía.
Phillips da un salto hacia el otro lado.
– ¿Te ha encontrado algo? -pregunta mirándose los zapatos, como para comprobar si los lleva bien anudados.
Como si tratara de ahogar las implicaciones del extraordinariamente suave tono de voz con que ha hablado Phillips, Caldwell, prácticamente bramando, dice:
– Todavía no lo sé. No he tenido tiempo de llamarle.
– George, ¿puedo decirte algo como amigo?
– Por supuesto, siempre me has hablado así.
– Hay una cosa que nunca has llegado a aprender: nunca has sabido cuidar de ti mismo. Sabes que ya no somos tan jóvenes como antes de la guerra. Ya no podemos actuar como si fuéramos jovencillos.
– Phil, yo sólo sé comportarme como lo hago. Tendré que seguir actuando como un joven hasta que me cierren los ojos.
La risa de Phillips es ligeramente nerviosa. Llevaba ya un año en el claustro cuando ingresó Caldwell, y aunque han vivido juntos muchas cosas, Phillips nunca ha llegado a quitarse de encima la idea de que es más veterano que su colega y, por tanto, su guía. Al mismo tiempo es incapaz de librarse de la oscura impresión de que Caldwell, pese a sus recursos tan caóticos y maliciosos, acabará por hacer algo que maravillará a todo el mundo, o dirá esa extraña frase que alguien tenía que decir.
– ¿Has oído hablar de lo de Ache? -(pronunciado Ockey).
Era un brillante, respetable, atlético y guapo estudiante de finales de los años treinta, de los que hacen sentirse feliz a un maestro, un chico de un estilo que antes abundaba muchísimo en Olinger pero que, ahora, con la decadencia universal de la virtud, era infrecuente.
– Sé que ha muerto -dice Caldwell-. Pero no acabo de entender cómo ha sido.
– Estaba en Nevada -le dice Phillips cambiando su carga de papeles y libros al otro brazo-. Era instructor de vuelo. Su alumno cometió una equivocación. Murieron los dos.
– ¿No es gracioso? Hacer toda la guerra sin un rasguño y morir en tiempo de paz.
Los ojos de Phillips -ya se sabe que los hombres bajitos son más susceptibles a las emociones- tenían la malsana capacidad de enrojecer a mitad de la conversación si el tema era, aunque sólo fuera remotamente, melancólico.
– Detesto que mueran jóvenes -dice Phillips.
Es un hombre que ama profundamente a sus mejores alumnos, como si fueran hijos suyos, quizá porque su verdadero hijo es torpe y tozudo.
Caldwell se interesa. Repentinamente piensa que la cima de cabello pulcramente peinado hacia los lados parece la tapadera de un estuche que quizá contiene el grano de información que tanto necesita.
– ¿Crees que la edad importa? -pregunta ansiosamente-. ¿Piensas que los jóvenes no están bien preparados para morir? ¿Lo estás tú?
Phillips trata de centrar sus pensamientos en la pregunta, pero le resulta tan difícil como mantener unidos los polos positivos de dos imanes: se rechazan.
– No lo sé -admite-. Dicen que hay un momento para cada cosa -añade.
– Para mí no -dice Caldwell-. Yo no me siento dispuesto y morir me aterra. ¿Cuál es la solución?
Mientras Heller pasa a su lado con el escobón, los dos hombres permanecen en silencio. El bedel saluda con la cabeza, sonríe y prosigue.
Una vez más Phillips se siente incapaz de hacer frente a la pregunta, yéndose por las ramas. Mira fijamente en el centro del pecho de Caldwell como si se estuviera produciendo una curiosa transmutación.
– ¿Has hablado con Zimmerman? -pregunta-. Quizá la solución sería pedir un año sabático.
– No me lo puedo permitir. ¿Qué haría el chico? Ni siquiera podría terminar el bachillerato superior. Tendría que ir a una escuela rural con una sarta de patanes en el autobús.
– Sobreviviría, George.
– Lo dudo muchísimo. Para poder continuar adelante me necesita a su lado. El pobre chico aún no tiene idea de lo que es la vida. No puedo desaparecer antes de que sepa qué es la vida. Tú tienes suerte, el tuyo ya sabe de qué va.
Phillips sacude la cabeza ante este triste halago. El borde de sus ojos adquiere un tono más oscuro. Ronnie Phillips, que acaba de ingresar en la universidad del estado de Pennsylvania, es un brillante alumno de electrónica. Pero, desde que cursaba el bachillerato superior, siempre ha ridiculizado abiertamente la pasión de su padre por el béisbol. Le fastidiaba pensar en las excesivas horas que había desperdiciado durante su infancia jugando a correr y preparar jugadas de ese deporte a instancias de su padre.
– Ronnie parece saber qué es lo que quiere -dice Phillips.
– Mejor para él -exclama Caldwell-. En cambio, mi chico, lo único que quiere es el mundo entero metido en una caja de bombones.
– Tenía entendido que quería pintar.
– Oooh -gruñe Caldwell; el veneno ha penetrado otro centímetro en sus intestinos. Para estos dos hombres el tema de los hijos es indigesto.
Caldwell cambia de tema:
– Cuando hoy salía de mi aula he tenido una revelación o algo parecido. He tenido que enseñar quince años seguidos para verlo.
– ¿Ver qué? -pregunta rápidamente Phillips, ansioso por enterarse. Le han tomado el pelo muchísimas veces.
– La ignorancia es la felicidad -declara Caldwell.
Читать дальше