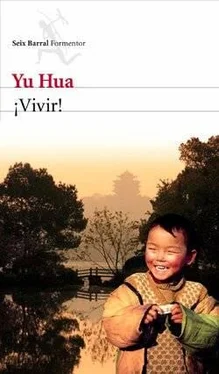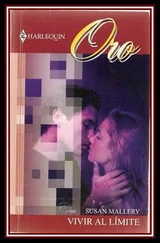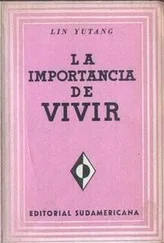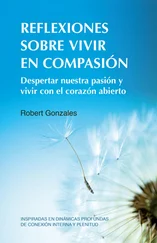Cuando llegué al Changjiang, la orilla sur aún no había sido liberada, y el Ejército de Liberación se disponía a cruzar el río. No pude pasar, y me demoré allí varios meses. En vista de eso, me puse a buscar por todas partes algún trabajo que hacer, para no morir de hambre. Yo sabía que en el Ejército de Liberación necesitaban remeros. Como, cuando era rico, remar me parecía divertido, había aprendido. Más de una vez pensé en enrolarme en el Ejército de Liberación como remero, para ayudarles a cruzar el Changjiang. Ellos se habían portado bien conmigo, y tenía ganas de agradecérselo. Pero me daba terror ir a la guerra y no volver a ver a los míos. Por Jiazhen y los demás, me dije a mí mismo: «Pues no lo agradeceré. Me limitaré a recordar lo que hicieron por mí.»
Volví a mi casa pegado al culo del Ejército de Liberación en su avance hacia el sur. Así, echando cuentas, llevaba fuera casi dos años. Me había ido a finales de otoño, y volvía a principios de primavera. Llegué al camino que llevaba a mi casa completamente cubierto de barro. Entonces vi mi pueblo. No había cambiado nada, lo reconocí enseguida, y fui para allá a toda prisa. Vi la casa de ladrillo que había sido de mi familia, y luego nuestro chamizo, y entonces no aguanté más y eché a correr hacia allí.
Cerca de la entrada del pueblo vi a una niña de siete u ocho años segando hierba con un niño de tres. Nada más verla, toda vestida de harapos, la reconocí: era mi Fengxia. Llevaba de la mano a Youqing, que andaba todavía dando tumbos.
– ¡Fengxia! ¡Youqing! -les grité.
Fengxia no pareció oírme, fue Youqing el que se dio la vuelta y me vio. Siguió andando, de la mano de Fengxia, volviendo la cabeza hacia mí.
– ¡Fengxia! ¡Youqing! -volví a gritar.
Entonces, Youqing paró a su hermana. Fengxia se volvió hacia mí. Yo corrí hacia ellos y me puse en cuclillas.
– Fengxia, ¿me reconoces? -pregunté a mi hija.
Ella me miró con los ojos como platos. Se le movieron los labios, pero no dijo nada.
– Soy vuestro padre -le dije.
Fengxia sonrió de oreja a oreja, pero sin decir ni mu. Ya en ese momento me pareció que pasaba algo raro, pero tampoco me paré a pensar. Sabía que Fengxia me había reconocido, me sonreía abiertamente. Se le habían caído los dientes de delante. Le acaricié la cara. Le brillaron los ojos y pegó su cara a mi mano. Luego miré a Youqing. Como es normal, no me reconoció. Se acurrucó asustado contra su hermana. Cuando intenté acercarlo a mí, él se apartó.
– Hijo, que soy tu padre -le dije.
Youqing se escondió detrás de su hermana.
– Corre, vámonos -le dijo, empujándola.
En ese momento, vino corriendo una mujer, gritando mi nombre entre sollozos. Reconocí a Jiazhen, corriendo a trompicones.
– ¡Fugui! -exclamó al llegar ante mí.
Se sentó en el suelo hecha un mar de lágrimas.
– No llores, no llores -le dije, y diciéndolo también me eché a llorar.
Por fin había vuelto a casa. Al ver a Jiazhen y mis dos hijos sanos y salvos, me quedé más tranquilo. Abrazándome, me llevaron hacia casa.
– ¡Madre! ¡Madre! -llamé al acercarnos.
Mientras la llamaba, eché a correr hacia el chamizo. Pero al entrar no la vi. Al pronto, se me nubló la vista.
– ¿Y mi madre? -pregunté volviéndome a Jiazhen.
Jiazhen no dijo nada, sólo me miró con los ojos llenos de lágrimas. Supe entonces adonde había ido mi madre. Me quedé en la entrada, abatido, llorando a lágrima viva.
Mi madre había muerto cuando yo llevaba algo más de dos meses fuera de casa. Jiazhen me contó que, antes de morir, mi madre no paraba de decir:
– Fugui no se ha ido a jugar, eso seguro.
Jiazhen había ido no sé cuántas veces a la ciudad a preguntar por mí, pero nadie le dijo que me habían enrolado a la fuerza. Y, por mucho que dijera mi madre, la pobre, al morir no sabía adonde había ido yo a parar.
Fengxia también lo pasó mal, la pobrecita: un año antes de mi vuelta, tuvo una fiebre altísima que la dejó muda. Cuando Jiazhen me contaba todo esto llorando, la niña estaba sentada delante de nosotros. Sabía que hablábamos de ella y me sonreía. Al verla, sentí el corazón como si me clavaran agujas.
Youqing acabó admitiéndome como padre, a pesar de todo, aunque seguía teniéndome un poco de miedo. En cuanto lo abrazaba, él se revolvía y miraba a Jiazhen y a Fengxia.
En fin, el caso es que había vuelto a casa. La primera noche no conseguí dormir. Jiazhen, yo y los niños, apretujados, oíamos el viento soplar en la paja del techo y mirábamos cómo entraba por el resquicio de la puerta la luz de la luna que relucía fuera. Me sentía seguro y arropado. Al poco me puse a acariciar a Jiazhen, a acariciar a los niños, repitiéndome: «Ya estás en casa.»
Cuando volví, en el pueblo se empezó con la reforma agraria. Me tocaron cinco mu de tierra, los mismos que tiempo atrás había arrendado a Long Er. Él tuvo muy mala suerte. Había logrado convertirse en terrateniente, pero no le duró el postín ni cuatro años, y con la Liberación se le fue todo al carajo. El Partido Comunista confiscó sus tierras y las distribuyó entre los antiguos aparceros. Él, que no quería resignarse ni muerto, fue a amenazar a los aparceros. No todos se dejaron intimidar, y él se lió a puñetazos con ellos. La verdad es que Long Er se lo buscó. El Gobierno Popular lo mandó arrestar y lo acusó de «terrateniente tiránico». Ni siquiera cuando lo mandaron a la prisión de la ciudad quiso ver qué tiempos corrían ni lo que estaba pasando. Tenía el pico más duro que las piedras. Al final se lo cargaron.
Yo asistí a la ejecución de Long Er. Sólo se le bajaron los humos en el momento de morir. Al parecer, cuando ya se lo llevaban de la ciudad, llorando a moco tendido y cayéndosele la saliva, dijo a un conocido suyo:
– ¡Ni en sueños pensé que me fueran a ejecutar!
Hay que decir que Long Er fue tonto. Creyó que lo tendrían encerrado unos días y lo soltarían, ni se le ocurrió que pudieran ajusticiarlo. Fue por la tarde. Lo mataron en un pueblo de por aquí cerca. Alguien había cavado ya el hoyo. Vino mucha gente de los pueblos de alrededor. Trajeron a Long Er completamente atado, casi a rastras, con la boca medio abierta, jadeando. Cuando pasó a mi lado, me echó una mirada. Me dio la impresión de que no me había reconocido, pero cuando se alejó unos pasos, se giró con esfuerzo hacia mí.
– ¡Fugui! ¡Voy a morir en tu lugar! -me gritó lloriqueando.
Al oírlo, me entró pánico. Pensé que era mejor que me fuera, que no mirara cómo lo mataban. Me abrí paso en la muchedumbre y salí solo. Mientras me alejaba, oí «¡pum!», un disparo, y pensé que Long Er ya había palmado. Pero enseguida, «¡pum!», sonó otro disparo, y luego otros tres, cinco en total. Pensé que igual habían ejecutado a más gente.
– ¿A cuántos han matado? -pregunté a un paisano mío.
– Sólo a Long Er -contestó.
Desde luego, Long Er diñó a base de bien. Recibió cinco balazos; aunque hubiera tenido cinco vidas, las habría pagado todas.
Después de la ejecución de Long Er, durante el camino a casa, me iban dando escalofríos en la nuca. Cuanto más lo pensaba, más peligro veía que había pasado: de no ser por mi padre y por mí, los dos hijos pródigos, podría haber sido yo el ajusticiado. Me toqué la cara, me toqué los brazos, todo estaba en su sitio. Pensé que tenía que haber muerto y, sin embargo, seguía vivo; que ya había salido con vida por los pelos del campo de batalla; que luego, al volver a casa, Long Er se había convertido en mi chivo expiatorio y que las tumbas de mis antepasados debían de estar bien situadas. «Esta vez, tengo que vivir como es debido», me dije a mí mismo.
Читать дальше