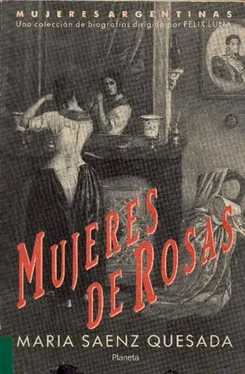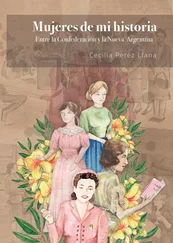Este oficial, que había sido testigo de los últimos sucesos, se sorprendió gratamente cuando un grupo de amigos de la hija de Rosas, sabiendo que conocía a los marinos del Centaur -la fragata de guerra adonde se habían trasladado los proscriptos- le pidió que fuera a bordo a saludarla. Al sueco, que desde su llegada a Buenos Aires oía hablar mal de Rosas todo el tiempo pero bien de su hija, porque ella nunca denigraba a nadie, le pareció que estaba ante una oportunidad espléndida de conocer a tan destacado personaje. Antes de partir le fue presentado Máximo Terrero a quien Urquiza había liberado de inmediato. Puede imaginarse la alegría con que Manuelita recibió de labios del oficial sueco esta noticia:
“Al oír el nombre de Máximo Terrero, Manuelita hizo un pequeño movimiento con la cabeza y sus grandes ojos llenos de alma lagrimearon, y con bastante fervor dijo: ‘Máximo Terrero está libre. ¿Usted mismo lo ha visto?’ Le dije que sí y que había hablado con él hoy en su propia casa. Me tendió la mano diciéndome: ‘No le puedo decir cuan bienvenido es usted’. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y con evidente estupor exclamó: ‘¿Realmente Máximo Terrero está libre?’. Tuvo entonces una suerte de catarsis y empezó a hablar de la inquietud y tristeza en que se había encontrado en esos últimos días:
”Puedo darle un consuelo -le aseguró el marino- con seguridad, todos los extranjeros de Buenos Aires y puedo decir también que todos sus compatriotas -por lo menos aquellos con quienes he hablado- tienen una sola opinión de usted, Manuelita: que es usted una mujer noble, buena y amable y todos la quieren, la aprecian, a todos les hace falta usted y todos la compadecen. Cuando le dije esto último me tomó la mano, se llenaron sus ojos de lágrimas y me miró con una expresión indescriptible de agradecimiento y buena voluntad. No pude decir más porque empecé a sentir big lump en la garganta, que sofocaba las palabras. Al fin se puso el pañuelito con las dos manos sobre los hombros, se sentó más derecha y me dijo: ‘Le voy a confesar que me siento muy infeliz’, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. ‘Yo quiero a esta tierra, yo quiero a Buenos Aires más de lo que puedo expresar. No he podido hacer todo lo que he querido hacer, pero siempre he hecho lo que ha estado en mi poder hacer. Y mi voluntad ha sido vivir y morir en este país querido que ahora tengo que dejar para siempre’. Parecía -escribe conmovido el testigo sueco- que no disimulaba su dolor. Y después de un rato siguió: ‘Pero ahora debo resignarme. Es mi deber seguir a mi viejo padre. Por él voy a sacrificar todos los demás sentimientos. Estoy resignada. No sé cómo llegué a ponerme tan agitada. Discúlpeme amigo mío’. Y mientras así hablaba las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no hubo sollozos ni ningún movimiento de manos, brazos o nuca tan comunes cuando alguien llora -observa el visitante, que agrega-: Era indescriptiblemente interesante y hermosa.”
En el saloncito del Centaur, mientras Manuela contesta las cartas recibidas, Lagerjelke tiene oportunidad de observarla más detenidamente: está envejecida y pálida, dice, se ve que nunca fue bonita, pero su cabellera negra y sobre todo los ojos de los que irradia una profunda claridad casi mística, casi de inspirada, lo impresionan. Vestida con sus colores predilectos, traje blanco y chal de crêpe finito rojo, sin adornos ni alhajas, y con una cinta enroscada en sus trenzas, es una figura llena de gracia española. Rosas, en cambio, le parece una persona desagradable cuando lo ve pasando por la cubierta: “Nunca he visto más diferencia entre padre e hija”, afirma. Por la conversación de los oficiales de a bordo se entera del alboroto que provocó el arribo de los ilustres huéspedes que rompía la monotonía de la vida marinera:
“Cuando doña Manuelita al alba se hizo presente sobre el puente del barco, su cabello estaba tan descuidado como también su vestido. Estaba cansada por haber pasado la noche en vela y por las penas; no podía casi caminar sino que vacilaba y con un saludo, mezcla de humillación y agradecimiento, pasaba entre los oficiales reunidos. Creían que no habían visto algo más agradable y seductor”.
La hija de Rosas, aun en la derrota, mantenía el embrujo que había ejercido largos años cuando su padre era el gobernador de la provincia, y Lagerjelke, al volver a tierra, estrechaba en su mano un ramito de jazmines que doña Manuelita le había regalado. El río está agitado y el joven sueco se pregunta enternecido si la señorita se habrá mareado… [232]
Efectivamente, ella estaba mareada cuando el 10 de febrero de 1852, poco antes de que la nave levara anclas rumbo a las Islas Británicas, escribió a Josefa Gómez una carta de despedida: “Hasta ahora no contamos con ningún recurso -decía- pero la providencia divina velará sobre nosotros. Estoy enteramente resignada a mi destino y para probar mi gratitud al Todopoderoso por el bien inmenso que me ha hecho concediéndome la vida de tatita, yo cuidaré de él para que con mis asiduos cuidados hacerle llevadero su destino. Él está con toda su grandeza de alma, no se ve en él un contraste sino la satisfacción de su conciencia”. Manuela se despedía de Josefa, de Pepita, hija de ésta, y de amigos comunes entrañables, como el deán Felipe de Elortondo y el doctor Vélez. Concluía declarando su inocencia: “yo no tengo otra falta ante los hombres que ser buena hija. Ante Dios ninguna, y es por esto creo seré escuchada”. [233]
Esta era la primera de una serie de cartas intercambiadas entre la hija de Rosas y doña Josefa Gómez, enviadas puntualmente en cada paquete que hacía el servicio entre Londres y el Río de la Plata hasta 1875, año en que falleció Josefa. Paralelamente Manuela mantenía relación con otras muchas amigas y parientes y el conjunto de esta correspondencia resulta un tesoro histórico invalorable: el relato por mano propia de la intimidad de la señora de Terrero, que fuera de su país y al margen de los halagos del poder que la habían rodeado desde la infancia, organizó con inteligencia y sentido común una nueva vida.
Trasladada por la fuerza de los hechos a un escenario muy diferente y llevada por las circunstancias a desempeñar un papel del todo opuesto al que había tenido hasta entonces, Manuela dio pruebas de su capacidad de adaptación y de un espíritu abnegado, pero con límites. La primera prueba que debió sortear fue la definición de su destino como mujer: ¿seguiría cuidando a su padre, el tan querido pero despótico tatita que ahora fuera del poder se volvería cada vez más caprichoso? ¿Tendría acaso ahora oportunidad de completar esa existencia incompleta que tanto vituperaban sus admiradores del Río de la Plata, al estilo de Mármol y Cané, en escritos que sin duda habían llegado a sus manos? Estos interrogantes que seguramente se planteó la hija de Rosas durante la travesía y cuando desembarcó en el puerto de Plymouth en el mes de abril, tuvieron pronta respuesta. El 6 de mayo Máximo Terrero, su consecuente enamorado, llegaba a su vez a Inglaterra. Venía dispuesto a casarse de inmediato y a soportar el destierro junto a su amada.
Manuela tuvo entonces que decidirse. Rosas, vencido y deprimido, se oponía a la boda como siempre lo había hecho, encontrando natural que su hija se sacrificara en aras del amor filial. Pero su hora había pasado, incluso en el plano de los afectos familiares sobre los cuales durante demasiado tiempo había ejercido también la dictadura. Y Manuelita eligió a Máximo, demostrando así que su temperamento, equilibrado y práctico, había aceptado estar alejada del matrimonio mientras vivía en Palermo, colmada de otros intereses y atenciones, y con la compañía permanente de su novio, pero que en el exilio la situación era muy distinta y nada justificaba continuar con ese statu quo. Hubo entonces una ruptura entre padre e hija, menos melodramática y más tardía que la del propio Rosas con su madre, pero ruptura al fin. Ella necesitaba a Máximo y él estaba dispuesto a apoyarla. Por otra parte se hallaba pronta a seguir acompañando a su padre. Todos podrían vivir bajo el mismo techo como en Palermo. Pero Rosas no opinó igual, sintióse herido y postergado, pues aún no admitía ser el segundo para nadie. Puso así condiciones a la nueva pareja. ¿Cuáles eran éstas? Un testigo chileno, don Salustio Cobo, de visita en Southampton (1860), tuvo oportunidad de conocerlas:
Читать дальше