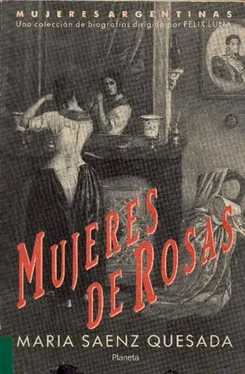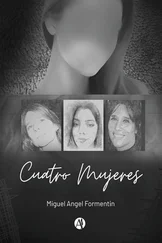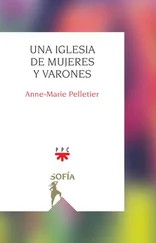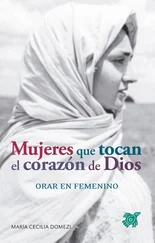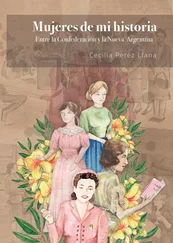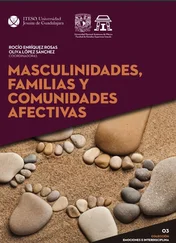En nota fechada el 20 de setiembre de 1834 en la estancia San Martín, Manuelita, que tiene ya 17 años, lamenta la ausencia de “Mi Dolores”: “¡¡¡Qué inhumanos son mis tíos, que me han arrancado una amiga que es como si fuera mi esposa!!!”. [157]
Sánchez Zinny y Arturo Capdevila se han complacido enumerando los errores de ortografía y de sintaxis de que hacen gala estas misivas que acusarían la incultura de la hija de Rosas. Pero lamentablemente el caso de Manuelita no era una excepción entre sus contemporáneas cuya educación se limitaba a los rudimentos de leer, escribir y contar; estudiaban en escuelas privadas atendidas por señoras o en la incipiente escuela pública para niñas a cargo de la Sociedad de Beneficencia. En cuanto a las expresiones en que la adolescente manifiesta libremente su carácter afectuoso y a sus exageraciones, dice al respecto un publicista inglés que vivió en la década de 1820 en Buenos Aires:
“Las cartas entre mujeres son muy efusivas, tuve oportunidad de leer una que decía así: ‘Adiós mi idolatrada y adorada amiga mía. ¿Recibe el corazón de tu devota, constante, fiel, etc., etc.?’ Pese a este fervor nunca me he enterado de que tuviera lugar una de esas vinculaciones amorosas que tan trágicamente terminan entre nosotros”, observa Mr. Love, quien agrega en otro párrafo que si bien las criollas no son muy cultas, “poseen una indescriptible suavidad de modales libre de afectación, que da confianza a los extranjeros tímidos y causa placer a todos los que tienen la felicidad de tratarlas pues rara vez se dirigen a una persona sin la sonrisa en los labios”. [158] Estas palabras, aunque no hayan sido dirigidas a la hija de Rosas, se aplican a la perfección al particular encanto de Manuelita que era de rigor entre las mujeres de la sociedad criolla y que sería proyectado, por razones de su extraordinaria historia, a las altas esferas de la política y de la diplomacia. En cuanto a la cultura de la Niña de Palermo, como se la apodó en sus épocas de mayor esplendor, mejoró con el tiempo: su estilo y su caligrafía llegaron a ser impecables.
La vida de Manuelita se diferenciaba de la de otras adolescentes de su clase por su condición de hija del gobernador, y como éste estaba empeñado en ganarse la simpatía de los pobres, la Niña, acompañada por amigas también pertenecientes a familias federales, por sus tíos y en muchas oportunidades por sus padres, asistía a los candombes, fiestas populares de las colectividades negras de Buenos Aires, nucleadas de acuerdo con sus lugares de origen: congos, angolas, mozambiques, banguelas, cubolos, etc. Hacia 1830 las sociedades vivían un momento de relativo esplendor; a ellas acudían tanto los esclavos que aún quedaban en la ciudad como los libertos, entre los que, según se vio en el capítulo anterior, Juan Manuel y Encarnación reclutaban numerosos adeptos. De ahí el cuidado que ponía la pareja en no defraudar las invitaciones de los reyes y reinas de color.
Un cuadro del pintor Boneo, que está en el Museo Histórico Nacional, muestra al matrimonio Rosas, acompañado por su hija, presenciando la fiesta de la nación Congo Auganga, en su local social de la calle Santiago del Estero, casi esquina Independencia. El rey negro está ubicado junto a la pareja Rosas; el Restaurador y su esposa sentados y Manuelita, muy niña, ubicada delante de sus padres; Encarnación luce uno de esos curiosos sombreros de copa que se usaban en los años treinta. Los morenos tocan en grandes candombes llamados “masacayas” mientras una pareja baila la “semba”, danza característica de esta nación, explica A. Taullard en Nuestro antiguo Buenos Aires. [159]
“Cuando era muchacha me gustaba mucho ver a las negras vestidas de colorado bailar el candombe, y con Martina Lezica, hermana mayor de Enriqueta Lezica de Dorrego, pedíamos licencia para que nos llevara una negra de aquellas que ya no hay, que decían a sus señoras: ‘su merced’.” Una matrona esclava era vicepresidenta de esta sociedad que tenía casa propia en la quinta de las Albahacas, propiedad de los Pereyra Lucena. El salón, con alfombra de bayeta colorada, tenía tres sillones punzó: uno para el rey, otro para la reina y el tercero permanecía vacío hasta la llegada de Manuelita. Ella venía acompañada por dos de sus íntimas (de un período algo posterior al del cuadro de Boneo) Juanita Sosa y Dolores Marcet. Su llegada se anunciaba con el toque de tamboril y todos entonaban la canción oficial, Loor eterno al magnánimo Rosas, infaltable en las funciones públicas durante los últimos años de la dictadura a los que seguramente se refiere este testimonio. A las seis de la tarde, todo había terminado. [160]
Muchos de los ritos que cumplió Manuela mientras vivió en el país ya estaban establecidos desde su infancia, como este de presenciar las funciones de los negros; otros se fueron incorporando a medida que lo requería el sistema político de la Federación. Pronto se iría habituando también a ser testigo silencioso de episodios de violencia, como los que su madre promovió en 1833/34. Mármol supone que esta situación, que la diferenciaba de las jóvenes de su época, le hizo daño y evoca los años 1835 y 1837 cuando llegaban a la casona de Rosas decenas de buenos federales, gente grosera y feroz, mientras la muchacha se veía privada de la sociedad refinada de las familias unitarias. Pero el autor de Amalia no advierte que el trato con esa gente no impedía a Manuela rodearse de la juventud de su edad, hijos de las más ricas familias de la sociedad porteña que eran casi todos federales rosistas. Los unitarios que formaban asimismo parte del patriciado local, se hallaban, salvo excepciones, un escalón más abajo en materia de fortuna.
Así, rodeada por amigas y parientes, las Fuentes Arguibel, los Costa Arguibel, los Rozas y los Ezcurra, las hijas de Felipe Arana; Ramoncito, el hijo de Manuel V. Maza; Máximo, el hijo de Juan Nepomuceno Terrero, y por Antonino Reyes, que tal vez fuera su novio de la primera juventud, [161]transcurrieron para Manuela tiempos felices y despreocupados. Fue a partir de 1835 cuando la Niña empezó a convivir de manera permanente con su padre que hasta entonces había residido con frecuencia fuera del hogar por necesidades políticas o por su trabajo de hacendado y administrador de campos. Es probable que dicha convivencia modificara favorablemente la relación entre ambos: Manuela sedujo a su autoritario padre con las demostraciones de afecto y la preocupación constante por su estado de ánimo y de salud visibles en sus cartas y en las crónicas de la época. Todavía doña Encarnación llevaba las riendas del hogar, pero el nombre de Manuela – la Niña, como la llamaba su padre- aparece en las notas mundanas: asiste, por ejemplo, al festejo del día de Santa Clara, en lo de doña Clara Taylor, la ex convicta del Lady Shore, convertida ahora en respetable matrona. Están presentes en la fiesta en la que se baila el minuet, además de la hija del gobernador, su tía, doña María Josefa Ezcurra, el reverendo José A. Piczazarri, músico al igual que su sobrino, Juan P. Esnaola, que es otro de los invitados, el comandante Maza y muchas más personas de calidad. [162]La Niña ya es instrumento de intriga política, pues cuando en 1836 muere misteriosamente el encargado de Negocios de Francia, marqués Vins de Peysac, y se rumorea que lo han envenenado, el cónsul Roger se decide a ordenar una autopsia porque lo han informado que la hija del general Rosas ha preguntado ante un auditorio numeroso: “¿Pero es bien cierto que no se lo ha envenenado?”. [163]
La muerte de Encarnación, en octubre de 1838, cuando Manuela había cumplido veinte años, cambiaría el papel que la joven desempeñaba en la familia y en el gobierno de su padre. En efecto, mientras su hermano Juan quedaba en la sombra, pues casi ni se lo menciona en las cartas de pésame que se envían al gobernador, la Niña reviste de inmediato una suma de responsabilidades insólitas si se tiene en cuenta su ninguna preparación para cumplir un rol público. Tal vez debido a su docilidad y a sus silencios ella superará muy pronto, en lo que se refiere a figuración, el papel que tenía su madre en los últimos años. Esa muchacha, que ni siquiera había sido mencionada por su nombre en las cartas que intercambiaban sus padres cinco años atrás, empieza a figurar de manera constante en la correspondencia de los diplomáticos, en las crónicas periodísticas del país y del exterior, en los documentos oficiales y en los relatos de viajeros. Este proceso verdaderamente singular en la historia argentina se verificó desde 1838 hasta 1852. Cesó abruptamente con la batalla de Caseros cuando la legendaria Manuelita estaba en su máximo esplendor.
Читать дальше