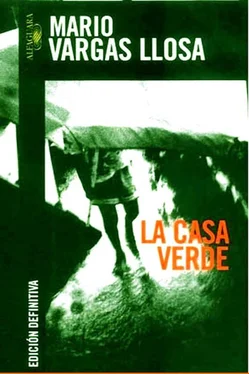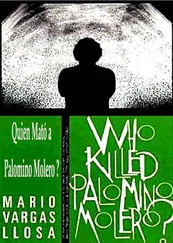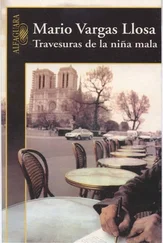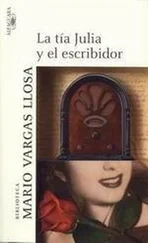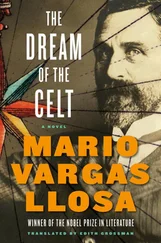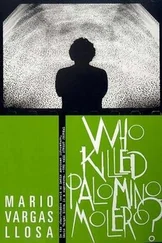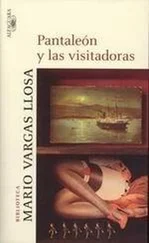– Por qué no le hablaron -balbuceó la Selvática-. Si le dicen las cosas de buenas maneras, él entiende. Por qué no trataron al menos.
La Chunga trató, que guardara esa pistola, a quién quería meterle miedo.
– Tú has oído cómo me mentó la madre enantes, Chunguita -dijo Lituma-, y también al teniente Cipriano que ni siquiera conoce. Vamos a ver si los mentadores de madre tienen sangre fría y buen pulso.
– Qué te pasa, cachaco -aulló Seminario-, por qué tanto teatro.
Y Josefino lo interrumpió: era inútil que disimulara, señor Seminario, ¿para qué hacerse el borracho?, que confesara que tenía miedo, y se lo decía con todo el respeto.
– Y también el amigo trató de atajarlos -dijo el Bolas-. Vámonos de aquí, hermano, no te metas en líos. Pero Seminario ya se había envalentonado y le dio un manotón.
– Y a mí otro -protestó la Chunga-. Suelte, qué lisura, concha de su madre, ¡suelte!
– Marimacho de mierda -dijo Seminario-. Zafa o te agujereo.
Lituma tenía cogido el revólver con la punta de los dedos, el panzudo tambor de cinco orificios ante sus ojos, su voz era parsimoniosa, didáctica: primero se miraba si estaba vacío, es decir si no se quedó una bala adentro.
– No nos hablaba a nosotros sino al cachorrito -dijo el Joven-. Daba esa impresión, Selvática.
Y entonces la Chunga se levantó, cruzó la pista de baile corriendo y salió dando un terrible portazo.
– Cuando se los necesita nunca aparecen -dijo-; tuve que ir hasta el monumento Grau para encontrar un par de cachacos.
El sargento tomó una bala, la alzó con delicadeza, la expuso a la luz de la bombilla azul. Había que coger el proyectil e introducirlo en el arma y el Mono perdió los controles, primo, que ya bastaba, que se fueran de una vez a la Mangachería, primo, y lo mismo José, casi llorando, que no jugara con esa pistola, que hicieran lo que dijo el Mono, primo, que se fueran.
– No les perdono que no me contaran lo que estaba sucediendo -dijo el arpista-. Los gritos de los León y de las muchachas me tenían en pindingas, pero no me imaginé nunca, yo creía que se estarían trompeando.
– Quién atinaba a nada, maestro -dijo el Bolas-. Seminario también había sacado su cachorrito, se lo paseaba a Lituma por la cara y estábamos esperando que en cualquier momento se escapara un tiro.
Lituma tan tranquilo, siempre, y el Mono no los dejen, párenlos, iba a haber desgracia, usted don Anselmo, a él le harían caso. Como la Selvática, Rita y Maribel estaban llorando, la Sandra que pensara en su mujer, y José en el hijo que estaba esperando, primo, no seas porfiado, vámonos a la Mangachería. De un golpe seco, el sargento juntó la cacha y el caño: se cerraba el arma, calmosa, confiadamente, y todo está listo, señor Seminario, qué esperaba para prepararse.
– Como esos enamorados que uno les habla y les habla y es de balde porque andan en la luna -suspiró el Joven-. A Lituma lo tenía embrujado el cachorrito.
– Y él nos tenía embrujados a nosotros -dijo el Bolas-, y Seminario le obedecía como su cholito. Apenas Lituma le ordenó eso, abrió su revólver y le sacó todas las balas menos una. Le temblaban los dedos al pobre.
– El corazón le diría que iba a morir -dijo el Joven.
– Ya está, ahora apoye la mano en el tambor sin mirar, y déle vueltas para que no sepa dónde está la bala, vueltas a toda vela, como una ruleta -dijo el sargento-. Por eso se llama así, arpista, ¿se da cuenta?
– Basta de palabrería -dijo Seminario-. Empecemos, cholo de mierda.
– Cuatro veces que me insulta, señor Seminario -dijo Lituma.
– Daba escalofríos la manera como hacían girar el tambor -dijo el Bolas-. Parecían dos churres enrollando un trompo.
– Ya ves cómo son los piuranos, muchacha -dijo el arpista-.Jugarse la vida por puro orgullo.
– Qué orgullo -dijo la Chunga-. Por borrachos y para fregarme la vida.
Lituma soltó el tambor, había que sortear para ver quién comenzaba, pero qué importa, él lo convidó así que alzó la pistola, le tocaba, puso la boca del caño en su sien, se cierra los ojos y cerró los ojos, y se dispara y apretó el gatillo: tac y un castañeteo de dientes. Se puso pálido, todos se pusieron pálidos y abrió la boca y todos abrieron la boca.
– Cállate, Bolas -dijo el joven-. ¿No ves que está llorando?
Don Anselmo acarició los cabellos de la Selvática, le alcanzó su pañuelo de colores, muchacha, que no llorara, eran cosas pasadas, ya qué importaban, y el Joven encendió un cigarrillo y se lo ofreció. El sargento había colocado el revólver en la mesa y estaba bebiendo, despacio, de un vaso vacío, sin que nadie se riera. Su cara parecía salida del agua.
– Nada, no se agite -suplicaba el joven-. Le va a hacer daño, maestro, le juro que no pasó nada.
– Me has hecho sentir lo que nunca he sentido -tartamudeó el Mono-. Ahora te lo ruego, primo, vámonos.
Y José, como despertando, esto quedaría, primo, qué grande se había hecho, desde la escalera se elevó el zumbido de las habitantas, ululó la Sandra, el joven y Bolas cálmese, maestro, quédese tranquilo, y Seminario sacudió la mesa, silencio, iracundo, carajo, es mi turno, cállense.
Levantó el revólver, lo pegó a la sien, no cerró los ojos, su pecho se infló.
– Oímos el tiro cuando estábamos entrando a la barriada con los cachacos -dijo la Chunga-. Y el griterío. Pateábamos la puerta, los guardias la echaban abajo con sus fusiles y ustedes no nos abrían.
– Acababa de morir un tipo, Chunga -dijo el joven-. Quién iba a estar pensando en abrir la puerta.
– Se fue de bruces sobre Lituma -dijo el Bolas-, y con el choque se vinieron los dos al suelo. El amigo se puso a gritar llamen al doctor Zevallos, pero nadie podía moverse del susto. Y, además, ya todo era inútil.
– ¿Y él?-dijo la Selvática, muy bajito.
Él se miraba la sangre que le había salpicado, y se tocaba por todas partes creyendo seguramente que era sangre, y no se le ocurría levantarse, y aún estaba sentado, manoteándose, cuando entraron los cachacos, los fusiles a la mano, quietos, apuntando a todo el mundo, nadie se mueva, si le pasó algo al sargento verán. Pero nadie les hacía caso y los -inconquistables y las habitantas corrían atropellándose entre las sillas, el arpista daba tumbos, atrapaba a uno, quién fue, ante la escalera y obligó a retroceder a los que querían escapar. La Chunga, el Joven y Bolas se inclinaron sobre Seminario: boca abajo, todavía conservaba el revólver en la mano y una viscosa mancha crecía entre sus pelos. El amigo, de rodillas, se tapaba la cara, Lituma seguía palpándose.
– Los guardias qué pasó, sargento, ¿se le insolentó y tuvo que cargárselo? -dijo el Bolas-. Y él como mareado, diciendo que sí a todo.
– El señor se suicidó -dijo el Mono-, no tenemos nada que ver, déjennos salir, nos esperan nuestras familias.
Pero los guardias habían trancado la puerta y la custodiaban, el dedo en el gatillo del fusil, y echaban sapos y culebras por sus bocas y sus ojos.
– Sean humanos, sean cristianos, déjennos salir -repetía José-. Estábamos divirtiéndonos, no nos metimos en nada. ¿Por quién quieren que se lo juremos?
– Trae una frazada de arriba, Maribel -dijo la Chunga-. Para taparlo.
– Tú no perdiste la cabeza, Chunga -dijo el Joven.
– Después tuve que botarla, las manchas no salían con nada -dijo la Chunga.
– Les pasan las cosas más raras -dijo el arpista-. Viven distinto, mueren distinto.
– ¿De quién habla, maestro? -dijo el joven.
– De los Seminario -dijo el arpista. Tenía la boca abierta, como si fuera a añadir algo, pero no dijo nada más.
– Creo que Josefino ya no vendrá a buscarme -dijo la Selvática-. Es tardísimo.
Читать дальше