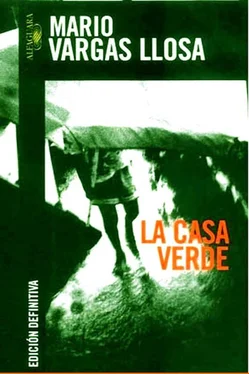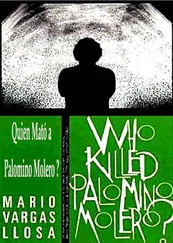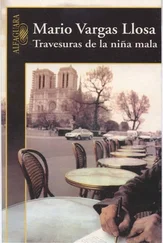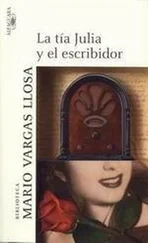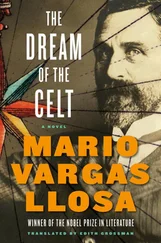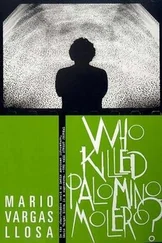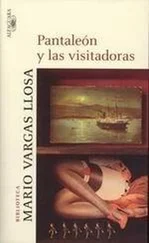– ¿No es mejor eso que un balazo? -dijo el teniente-. ¿No es mejor que te mande al Sepa que les diga a los aguarunas les regalo a Pantachita, vénguense en él de todos los ladrones? Ya has visto qué ganas te tienen. Así que hoy no te hagas la loca.
Pantacha, la mirada evasiva y ardiente, temblaba muy fuerte, sus dientes chocaban con furia y se había encogido y sumía y sacaba el estómago. El sargento Delgado le sonrió, Pantachita, no sería tan tonto para cargar solo con tanto robo y tanta muerte de chunchos ¿no? Y el teniente también sonrió: lo mejor era que acabaran rápido, Pantachita. Después le darían las yerbas que le gustaban y él mismo se haría su cocimiento ¿qué tal? Hinojosa entró a la cabaña, dejó sobre el talón un termo de café y una botella, salió a la carrera. El teniente descorchó la botella y la alargó hacia el prisionero, que acercó su rostro a ella, murmurando. El sargento dio un fuerte tirón a la soga, pendejo, y Pantacha cayó entre las piernas del teniente: todavía no, primero hablar, después chupar. El oficial cogió la soga, hizo girar la cabeza del prisionero hacia él. La maraña de pelos se agitó, los carbones seguían fijos en la botella. Apestaba como el teniente nunca había visto, Pantachita, lo tenía mareado su olor, y ahora abría la boca, ¿un traguito?, y jadeaba roncamente, señor, para el frío, se estaba helando por dentro, ¿señor?, nomás unito quería y el teniente de acuerdo, sólo que fueran por partes, ¿dónde se había escondido ese Tushía?, todo a su debido tiempo, ¿o Fushía?, ¿dónde estaba? Pero él ya le había contado, señor, temblando de pies a cabeza, se escapó a la oscurecida y no lo vieron, y parecía que sus dientes se iban a quebrar, señor: que le preguntara a los huambisas, la yacumama vendría de noche decían, y entraría y se lo llevaría al fondo de la cocha. Por sus maldades sería, señor.
El teniente miraba al prisionero, la frente arrugada, los ojos deprimidos. De pronto se ladeó, su bota golpeó en la nalga descubierta y Pantacha se dejó caer con un gruñido. Pero, desde el suelo, siguió mirando oblicuamente la botella. El teniente jaló la soga, la greñuda cabeza chocó contra el suelo dos veces, Pantachita, ya estaba bien de cojudeces ¿no? ¿Dónde se había metido? Y por propia iniciativa Pantacha a la oscurecida, señor, rugió, y estrelló su cabeza en el suelo otra vez: despacito vendría, y se treparía por el barranco, y se metería en su cabaña, con su cola le taparía la boca, señor, y así se lo llevaría, pobrecito, y que le diera siquiera un traguito, señor. Así era la yacumama, calladita, y la cocha se abriría seguro, y los huambisas decían volverá y nos tragará, y por eso se habían ido ellos también, señor, y el teniente lo pateó. Pantacha calló, se puso de rodillas: se había quedado solito, señor. El oficial bebió un trago del termo y se pasó la lengua por los labios. El sargento Roberto Delgado jugaba con la botella y el Pantachita quería que lo mandaran al Ucayali, señor, rugía de nuevo y los pucheros hundían sus mejillas, donde se había muerto su amigo el Andrés. Ahí quería morirse él también.
– Así que a tu patrón se lo llevó la yacumama -dijo el teniente, con voz calmada. Así que el teniente es un pelotudo y el Pantachita puede meterle el dedo a su gusto. Ah, Pantachita.
Incansables, fervientes, los ojos de Pantacha contemplaban la botella y, afuera, el aguacero se había embravecido, a lo lejos retumbaban los truenos y los relámpagos encendían de cuando en cuando los techos flagelados por el agua, los árboles, el barro del poblado.
– Me dejó solo, señor -gritó Pantacha, y su voz se enfureció, pero su mirada era siempre quieta y arrobada-, le di de comer y él no salía de su hamaca, pobrecito, y me dejó y los otros también se fueron. ¿Por qué no crees, señor?
– A lo mejor es mentira lo del nombre -dijo el sargento Delgado-. No conozco a nadie en la montaña que se llame Fushía. ¿No lo pone nervioso éste, con sus delirios? Yo le pegaría un balazo de una vez, mi teniente.
– ¿Y el aguaruna? -dijo el teniente-. ¿También a Jum se lo llevó la yacumama?
– Se fue, señor -roncó Pantacha-, ¿ya no te he dicho? O se lo llevaría también, señor, quién sabe.
– Lo tuve en mi delante toda una tarde a ese Jum de Urakusa -dijo el teniente-, y hacía de intérprete el otro zamarro, y yo los oía y me tragaba sus cuentos. Ah, si hubiera sido adivino. Ése fue el primer chuncho que conocí, sargento.
– La culpa es del que era gobernador de Nieva, mi teniente, el Reátegui ese -dijo el sargento Delgado-. Nosotros no queríamos soltarlo al aguaruna. Pero él ordenó, y ya ve usted.
– Se fue el patrón, se fue Jum, se fueron los huambisas -sollozó Pantacha-. Solo con mi tristeza, señor, y un frío terrible estoy que siento.
– Pero a Adrián Nieves juro que lo agarro -dijo el teniente-. Se ha estado riendo en nuestras barbas, ha estado viviendo de lo que le pagábamos nosotros.
Y todos tenían sus mujeres allá. Las lágrimas corrían entre sus pelos y suspiraba hondo, señor, con mucho sentimiento, y sólo había querido una cristiana, aunque fuera para hablarle, unita, y hasta la shapra se la habían llevado también, señor, y la bota subió, golpeó y Pantacha quedó encogido, rugiendo. Cerró los ojos unos segundos, los abrió y, mansamente ahora, miró la botella: nomás unito, señor, para el frío, se estaba helando por dentro.
– Tú conoces bien esta región, Pantachita -dijo el teniente-. ¿Cuánto más va a durar esta maldita lluvia, cuándo podremos partir?
– Mañana despeja, señor -balbuceó Pantacha-. Pídele a Dios y verás. Pero compadécete, dame unito. Para el frío, señor.
No había quien aguantara, maldita sea, no había quien aguantara y el teniente levantó la bota pero esta vez no golpeó, la apoyó en la cara del prisionero hasta que la mejilla de Pantacha tocó al suelo. El sargento Delgado bebió un traguito de la botella, luego un traguito del termo. Pantacha había separado los labios y su lengua, afilada y rojiza, lamía, señor, delicadamente, uno solito, la suela de la bota, para el frío, la puntera, señor, y algo vivaz y pícaro y servil bullía en los carbones desorbitados, ¿unito?, mientras su lengua mojaba el cuero sucio, ¿señor?, para el frío y besó la bota.
– Te las sabes todas -dijo el sargento Delgado-. Cuando no nos trabajas la moral, te haces la loca, Pantachita.
– Dime dónde está Fushía y te regalo la botella -dijo el teniente-. Y además te dejo libre. Y encima te doy unos soles. Contesta pronto o me desanimo.
Pero Pantacha se había puesto a lloriquear de nuevo y todo su cuerpo se adhería al suelo de tierra buscando calor y era recorrido por breves espasmos.
– Llévatelo -dijo el teniente-. Me está contagiando sus locuras, ya me están dando ganas de vomitar, ya estoy viendo a la yacumama, y la lluvia sigue de lo lindo, la puta de su madre.
El sargento Roberto Delgado cogió la soga y corrió, Pantacha iba tras él, a cuatro patas, como un perro saltarín. En la escalerilla, el sargento dio un grito y apareció Hinojosa. Se llevó a Pantacha, brincando, entre chorros de agua.
– ¿Y si nos lanzamos a pesar de la lluvia? -dijo el teniente-. Después de todo la guarnición no está tan lejos.
– Nos volcamos a los dos minutos, mi teniente -dijo el sargento Delgado-. ¿No ha visto cómo está el río?
– Quiero decir a patita, por el monte -dijo el teniente-. Llegaremos en tres o cuatro días.
– No se desespere, mi teniente -dijo el sargento Delgado-. Ya parará de llover. Es por gusto, convénzase, no podemos movernos con este tiempo. Así es la selva, hay que tener paciencia.
– ¡Ya van dos semanas, carajo! -dijo el teniente-. Estoy perdiendo un traslado, un ascenso, ¿no te das cuenta?
Читать дальше