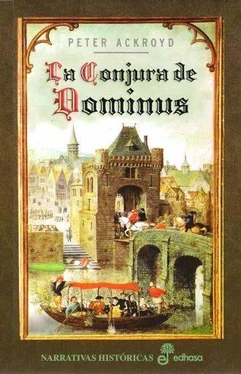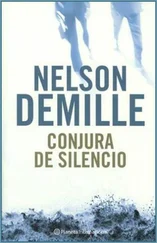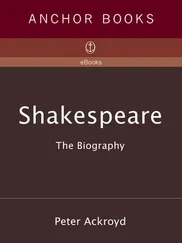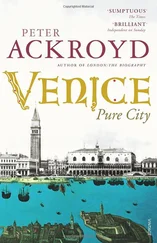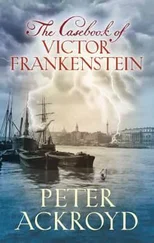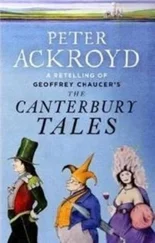– Viejo juerguista, holgazán, ¿qué pretende esta noche? ¿Qué damisela esquiva le proporcionará deleite?
La señora Alice era famosa por el desprecio que manifestaba hacia sus clientes, que lo aceptaban como un elemento más de su humillación. Tenía muchas palabras para referirse a los hombres que, como Miles Vavasour, iban en pos de jovencitas (bazofia, fierabrás, vicioso, insignificante, inútil, saltasetos, lelo, mañoso, medroso, putañero), cada una de las cuales incluía su propia gama de alusiones y asociaciones.
– Miles Alborotador, veo que está en pleno celo. Levanta la pata como un perro de estercolero. Bien, tengo una niña pura para usted. -La señora Alice conocía al dedillo los gustos del magistrado-. Tiene once veranos y se llama Rose. Yo le digo Rosa Rubí porque huele a camomila. -Alice estaba en una vieja escalera de madera, muy fregada y descolorida por el roce de mil zapatos, y le hizo señas de que subiese-. Aún es doncella.
– Señora mía, me alegra oír esas palabras.
La procuratrix rió y, de pronto, bajo su barbilla apareció un collar.
– Sir Rabo de Vela, veo que su varita de carne se agita dentro de las calzas.
– Alice, es la estación del amor.
– Más vale decir que el amor es ardiente en verano. En otoño hay que trabajarlo con la voluntad.
– Si me indica el camino…
Como ella misma decía, la señora Alice jamás bromeaba con el amor. Su humor era de cariz más pragmático. En cierta ocasión, le había dicho a uno de los sacerdotes que frecuentaban su posada: «Quizá no pueda detener el mal que campa en el mundo, pero puedo ayudar a los hombres a olvidarlo».
«Todos somos frágiles y procedemos de una estirpe pecaminosa», había respondido el cura.
«Por la cruz de Jesucristo que lo que dice es verdad.»
La señora Alice sabía de qué hablaba. Su madre había ejercido el mismo oficio en una cripta de un callejón cercano a Turnmill Street. Desde muy pequeña había visto todas las facetas de la lujuria. Con tan sólo doce años, había concebido un crío con Coke Bateman, el hijo del viejo molinero, cuya vivienda se encontraba a pocos cientos de yardas al norte. Su madre la había convencido de que ahogase al recién nacido en el Fleet. Muchos infantes flotaban por ese río hacia el Támesis, donde los barqueros «los pescaban» porque representaban un peligro para las redes. A la semana siguiente, se había visto con Coke Bateman en una tienda de dulces, pero él no había mencionado al niño; se habían sentado uno junto al otro y no habían cruzado una sola palabra. Entonces supo qué significaba la ficción del amor. No era más que pura mímica de la boca.
Tras la muerte de su madre, Alice había abierto un balneolum o pequeña casa de baños en Saint John's Street; fue así como se hizo un nombre. Al comprar el arrendamiento de una casa de vecindad en Turnmill Street, se sorprendió al saber que el arrendador era el convento de Santa María. A continuación, comenzó a beneficiarse de su fama. «La comadre de Bath» se convirtió en sinónimo de impudicia. El cura de Saint Mary Abchurch predicó contra ella en un sermón y declaró que «una mujer pura que es sucia con su cuerpo se parece a una sortija de oro en el morro de una cerda». Alice se enteró pocos días después, y desde entonces lo llamó «el cura de la iglesia de los monos» [18]. Lo comparó con el sapo despreciable que no soporta el dulce aroma de las vides. Una tarde, el cura le devolvió el insulto desde el pulpito cuando volvió a criticar a ciertas alcahuetas que son como el escarabajo pintado que, al volar bajo el sol caliente de mayo, no escoge las bellas flores, sino que adora posarse en la inmundicia de cualquier bestia, y sólo entonces disfruta de la soledad de su placer. El comentario acabó por conocerse como «el sermón de la comadre de Bath», y quedó garantizada la fama de Alice en Londres.
La señora Alice condujo a Miles Vavasour hasta un cuarto pequeño caldeado por un brasero.
– Señor Orinal, esta noche no hay lleno.
Desde el sermón no había contratado músicos porque, según decía, la impudicia no necesita canciones. A decir verdad, la última noche musical había acabado como el rosario de la aurora, porque uno de los músicos insultó a un cortesano entrado en años. El vejete se llevó la mano a las calzas para rascarse y el músico reparó en sus movimientos. Para jolgorio general dijo: «En Westminster tendrían que haberle enseñado que la carne jamás se toca con la diestra». El cortesano desenfundó la daga corta y se desató una refriega que, como siempre sucedía en Londres, acabó tan brusca y repentinamente como se había iniciado. La señora Alice ordenó a los músicos que abandonasen su posada (concretamente exclamó: ¡Moved vuestros culos cagados!) y juró que no volvería a contratarlos. Por eso no había música la noche de la visita de Miles Vavasour.
– Es doncella -repitió la señora Alice -, pero le juro que montará y cabalgará. Esta noche usted sudará la gota gorda.
– ¿Le gusta retozar?
– Es un mecanismo en movimiento. Atrapa como un arpón.
– En ese caso la tomaré.
– Pues debe pagar. Las manos no deben estar vacías.
Miles Vavasour tenía fama de tacaño. Era muy agarrado o, como solía decir la señora Alice, «se trata de un sujeto tan ruin que ni siquiera desaprovecha lo que le cuelga de la nariz».
– De acuerdo, señora, ¿cuál es el precio?
– Dos chelines.
– ¿Qué ha dicho?
– Se lo ve más agrio que el ajenjo. He dicho dos chelines.
– ¡El jubón me ha costado lo mismo!
– Señor Pustulento, seguro que no lo calienta tanto.
– Señora, por ocho peniques puedo comprar un cerdo asado.
– Y en cualquier hostal le cobrarán un penique la noche en una cama con sábanas y mantas. ¿Es por eso que ha venido a mi casa?
– ¡Pero son dos chelines!
– Si la cría no le gusta, tengo un remedio para la lujuria. La puede anular oliendo el perfume de sus zapatos cuando se los quita. ¿Es lo que desea?
Cerraron el trato y acompañaron a la niña a la cámara donde esperaba Miles; llevaba un vestido azul ribeteado en piel y nada más.
– Bueno, chica -dijo el abogado-, no corresponde a tu condición llevar pieles tan finas.
– Señor, la señora Alice ha sido buena conmigo.
La comadre de Bath había estado escuchando desde la puerta y, en ese momento, vela en mano, bajó silenciosamente la escalera. Vio a Thomas Gunter apoyado en un pequeño reclinatorio situado junto a la entrada; el doctor en medicina estudiaba los grutescos tallados en la madera. Alice lo conocía muy bien.
– ¿Es usted, galeno? Cadáver de pájaro, esta noche no lo necesitamos.
– Señora, al menos no soy una lechuza.
Se divertían con el combate de insultos, en el que ninguno se alzaba con la victoria.
– Nulidad, ¿cómo está?
La procuratrix poseía un gran acopio de palabras para referirse al tamaño más que discreto del médico (protuberancia, pulga, ínfimo, escueto) y jamás se privaba de emplearlas.
– Bien, a Dios gracias. -Thomas Gunter dirigió la mirada a lo alto de la escalera-. ¿Cómo está Miles?
– Muérdase la lengua y diga lo más hermoso. -Se trataba de un antiguo proverbio-. Y deje que su vecino permanezca en reposo.
– Alice, no soy un correveidile. No mencionaré un solo nombre. Sir Miles está bajo mis cuidados y le tengo un gran aprecio…
– ¿Habla en serio? Está bien, no se preocupe por nada. Ese herrero es de lo mejor que puede encontrarse. ¿Oye cómo golpea con el martillo? -La señora Alice rió-. Tiene una cachorra, un coño joven.
– ¿Está con una doncella?
– Con Rose le Pilcherer. Es de esta parroquia.
– Doy fe de que es demasiado joven para figurar en el libro de los enfermos con pústulas.
Читать дальше