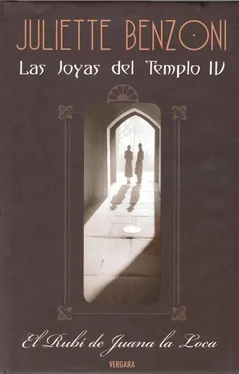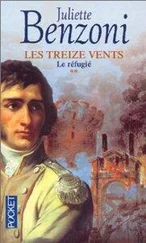—Por favor, quítame esto de encima y siéntate. Y dime cómo estás tú.
Adalbert retiró la bandeja, la dejó sobre una mesita, acercó uno de los sillones azules y se sentó.
—Gracias a Dios, tengo la cabeza dura, pero ese bruto al que no oí acercarse golpeó con ganas y tardé bastante en recobrar el conocimiento. En realidad, fue ese extraordinario rabino el que me reanimó. Al principio, cuando lo vi creía que estaba soñando: parece salido directamente de la Edad Media.
—No me extrañaría. Nada de lo que sucede aquí podría sorprenderme. Pero háblame de Aloysius. Liwa me ha dicho que está muerto, que uno de sus sirvientes se había encargado de él.
—Sí, y no es el único misterio. Yo no vi nada porque estaban atendiéndome en esta casa, pero sé que disparó contra el rabino y lo alcanzó en un brazo. En cuanto a él, la gente del barrio lo encontró a la mañana siguiente, tendido delante de la entrada del cementerio; no presentaba ninguna herida aparente, pero se hubiera dicho que le había pasado por encima una apisonadora.
—Supongo que avisaron al cónsul norteamericano y que éste ha organizado una buena.
Adalbert se pasó la mano por los rubios cabellos con el gesto que le era habitual, aunque con más comedimiento que de costumbre: debía de tener aún el cráneo bastante sensible.
—Pues la verdad es que no —repuso, suspirando—. Para empezar, descubrieron que Butterfield, que no se llamaba Butterfield sino Sam Strong, era en realidad un gánster buscado en varios estados de Estados Unidos. Y además, cuando el cónsul llegó al barrio, creyó que estaba en un manicomio. No te imaginas el terror que reina aquí desde el descubrimiento de ese cadáver insólito. La gente dice que el Golem ha hecho justicia porque ese impío osó disparar contra el gran rabino… ¿Por qué pones esa cara? No me dirás que tú también crees eso…
—No…, claro que no. Es sólo una leyenda.
—Pero aquí las leyendas perduran, sobre todo ésta. La gente cree que los restos de la criatura de Rabbi Loew descansan en el desván de la vieja sinagoga y que se han reconstruido varias veces a lo largo de los siglos para hacer justicia o sembrar el temor al Todopoderoso.
—Lo sé. También se dice que nuestro rabino es descendiente del gran Loew, quizás incluso su reencarnación, que posee sus poderes, que ha penetrado en los secretos de la Cábala…
Mientras hablaba, Aldo recordó la extraña impresión de que un lienzo de la pared se había puesto en movimiento en el momento en que él perdía el conocimiento. Butterfield había cometido la mayor ofensa, no sólo por disparar contra el hombre de Dios, sino por insultarlo, y en el propio recinto de su templo. ¿Y no había dicho antes Liwa que su sirviente se había encargado de él? Pero el único sirviente que Aldo conocía era el que el otro día lo había conducido ante Liwa: un hombrecillo mucho más bajo que el americano y absolutamente incapaz de aplastarlo bajo su peso.
La entrada de un hombre con bata blanca y un estetoscopio alrededor del cuello interrumpió la conversación. Adalbert se levantó y retrocedió para permitirle acercarse a la cama.
—Éste es el doctor Meisel —dijo.
El herido sonrió y tendió una mano que el cirujano tomó entre las suyas, fuertes y calientes. Se parecía a Sigmund Freud, pero su sonrisa rebosaba bondad.
—¿Cómo puedo darle las gracias, doctor? —murmuró Morosini—. Por lo que me han dicho, ha obrado usted un milagro.
—Sí, manteniéndolo tranquilo. Mientras ha estado dominado por la fiebre, nos ha dado mucha lata. Dicho esto, no ha habido ningún milagro. Usted posee una constitución fuerte y puede dar gracias a Dios por ello. Veamos cómo va la cosa.
En un profundo silencio, examinó a su paciente a conciencia y cambió el apósito colocado sobre el pecho, todo con una extraordinaria delicadeza.
—Todo está perfectamente —dijo por fin—. Ahora, lo que necesita sobre todo es reposo para garantizar la cicatrización y recuperar fuerzas alimentándose bien. Dentro de tres semanas lo dejaré libre.
—¿Tres semanas? ¡Pero no puedo seguir molestando tanto tiempo!
—¿De dónde se saca que molesta?
—Pues… simplemente por ocupar esta habitación. Es evidente que es de una muchacha.
—En efecto. Era de mi hija, Sarah, pero murió.
La voz cálida, por un instante quebrada, recobró inmediatamente la serenidad.
—No tenga escrúpulos. Sarah era una excelente enfermera y a veces ofrezco su habitación a personas que prefieren no estar en el hospital. Bien, le dejo. Hasta mañana. Y usted —añadió dirigiéndose a Adalbert— no lo canse demasiado.
—Me quedo unos minutos más y me voy.
Cuando el médico hubo salido de la habitación, Vidal-Pellicorne se sentó de nuevo. Morosini parecía perplejo.
—¿Qué te preocupa? —preguntó Adalbert—. ¿Esas tres semanas?
—Sí, claro. Aunque debo de necesitarlas, porque nunca me había sentido tan débil…
—Te recuperarás. ¿Quieres que llame a tu casa?
—¡Ni se te ocurra! Pero quisiera que hicieses algo por mí.
—Todo lo que quieras menos volver a París. No te dejaré hasta que no estés en plena forma. Dispongo de todo mi tiempo.
—No es una razón para perderlo. Deberías coger el coche, ir a buscar a Wong y llevarlo a Zúrich. Parecía tener mucho interés en ir, y además, quién sabe, a lo mejor allí recibe alguna noticia. Al menos de Simón, porque lo que es del rubí…
—No tenemos muchas posibilidades de encontrarlo, ¿verdad? Desde que estás aquí, me dedico a recorrer Praga en busca del hombrecillo de las gafas negras, pero debió de irse inmediatamente. No hay ni rastro de él. La policía también lo busca, porque evidentemente he dado su descripción. La agresión contra el gran rabino ha causado un gran revuelo en la ciudad.
—Aunque consigamos echarle el guante, no recuperaremos el rubí: debe de estar ya en manos de Solmanski. Ese hombre sin duda forma parte de la banda que Sigismond se ha traído de Estados Unidos. De todas formas, yo no pierdo la esperanza de atrapar a éste. No olvides que es mi cuñado, y además, quizás el rubí siga haciendo de las suyas.
Adalbert se levantó y posó prudentemente una mano sobre el hombro de su amigo.
—Lo he pasado muy mal —dijo en un tono súbitamente grave—. Si tú ya no estuvieras aquí, faltaría algo en mi vida. ¡Así que lleva cuidado con la tuya!
Acto seguido, se volvió, pero Aldo habría jurado que había una lágrima en la comisura de sus ojos. Además, era muy raro que Adalbert se pusiera a sorber por la nariz con tanta energía.
El banquero de Zúrich
Recostado en el respaldo del gran sillón antiguo colocado ante su escritorio, Morosini contemplaba con una mezcla de placer y de amargura el estuche abierto sobre el cartapacio de piel verde y oro. Contenía dos maravillas, dos pendientes de diamantes apenas teñidos de rosa, compuestos cada uno de ellos por una larga lágrima, un botón en forma de estrella tallada en una sola piedra y un delicado entrelazo de diamantes más pequeños, pero todos de esa misma tonalidad poco común. Bajo la intensa luz de la potente lámpara de joyero, los diamantes despedían suaves destellos que debían de constituir, para quien los lucía, el más seductor de los adornos. Ninguna mujer podía resistirse a su magia, y el rey Luis XV había tenido que soportar un largo enfado de su favorita, la condesa Du Barry, cuando, delante de sus narices, había regalado esas joyas a la delfina María Antonieta con motivo de su primer cumpleaños en Francia.
Esas maravillosas piezas le pertenecían. Se las había comprado unos meses antes de conocer al Cojo a una anciana par de Inglaterra poseída por el demonio del juego y a la que había conocido en el casino de Montecarlo, donde iba dejando poco a poco el contenido de su joyero.
Читать дальше