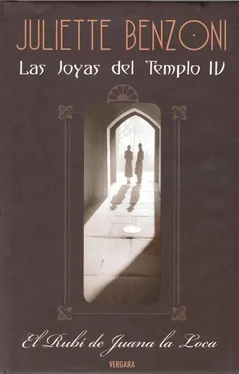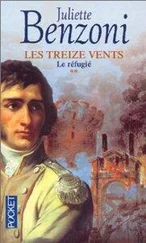—Después de todo, ¿por qué no?
Tras ser llamado con un gesto imperativo, el hostelero se apresuró a poner otro cubierto. Suponiendo que, dadas sus dimensiones, su invitado quizás encontrara un poco escasa la mitad del plato, Morosini pidió otra ración, acompañada de una tortilla y del «mejor vino que tenga».
A medida que él pedía, el comisario iba abriéndose como una rosa al sol, y cuando tomó el primer vaso de vino, desplegó una media sonrisa y a continuación hizo chascar la lengua con una satisfacción que su anfitrión no compartía. El vino en cuestión era bastante áspero y debía de alcanzar la graduación de un buen aguardiente de Borgoña.
—Vuelva a contarme qué ha ido a hacer a casa del marqués.
—Creía haber sido lo bastante claro —dijo Aldo, volviendo a llenar con generosidad el vaso de su acompañante—: he pedido explicaciones, me las han dado y hemos hecho las paces…, a decir verdad con bastante facilidad, pues el marqués empezaba a lamentar sus acusaciones. —En vista de que el comisario lo miraba con recelo, añadió—: ¿Me equivoco, o no le convenció lo que le dijo la duquesa de Medinaceli?
En el modesto comedor del hostal, el ilustre apellido resonó como un gong, incomodando visiblemente al tozudo policía: era, en cierto modo, como si lo desafiaran a tachar a doña Ana de mentirosa. Gutiérrez acusó el golpe y pareció encogerse:
—N… no —murmuró—, pero sé que la nobleza forma un gran club cuyos miembros se defienden unos a otros.
—Debería haberle dicho eso al marqués de Fuente Salada cuando me acusó de ladrón.
—En cualquier caso, ¡alguien tiene que haberse llevado ese maldito retrato! Admito que quizá no saliera usted de la casa con él, pero eso no demuestra que no contara con un cómplice, debidamente retribuido, dentro.
Morosini volvió a llenar el vaso dé su compañero de mesa y se echó a reír.
—¿Tenaz, eh? Y cabezota. No sé qué hacer para convencerlo. ¿Cree que habría venido hasta aquí…?
—¿Para persuadir al marqués de que reconociera su inocencia? ¿Por qué no? Después de todo, nada impide que ustedes dos sean cómplices.
Una pequeña vena comenzó a latir en la sien de Aldo, como le sucedía cuando se ponía nervioso u olfateaba un peligro. Ese cernícalo era más inteligente de lo que parecía, pensó. Si se le metía en la cabeza fisgar en casa de Fuente Salada, la cosa podía acabar en drama. Éste podría creer que Morosini lo había engañado y lo llevaba a la policía después de haberle tirado de la lengua, y Dios sabe cómo reaccionaría y lo que sería capaz de inventarse. No obstante, su rostro era un modelo de impasibilidad cuando sugirió:
—¿Por qué no va a preguntárselo?
—¿Por qué no vamos juntos?
—Si lo prefiere… Me gustaría ver cómo lo recibe —dijo Aldo esbozando una sonrisa—. Pero, si no le importa, acabemos antes de cenar. Me gustaría tomar un postre, acompañado quizá de un vino más dulce. ¿Qué le parece?
—No es mala idea —dijo el comisario, apurando con una pena manifiesta el vino que quedaba.
Era una idea incluso excelente, si Morosini conseguía hacer lo que se le acababa de ocurrir. Tras ser llamado, el hostelero llevó flan, mazapán y una compota indefinida, y asintió encantado cuando su fastuoso cliente le pidió echar un vistazo a la bodega a fin de elegir mejor. El hombre se apresuró a coger una linterna para guiarlo.
—No tengo una bodega muy bien provista, señor —se disculpó.
Pero era más que suficiente para lo que Morosini quería hacer en ella. Nada más entrar, Aldo sacó del bolsillo una pequeña libreta y una pluma, escribió rápidamente, en francés, una nota poniendo al marqués al corriente de la situación, arrancó la página, la dobló cuidadosamente y, dirigiéndose al hostelero, que lo miraba estupefacto, preguntó:
—¿Conoce al marqués de Fuente Salada?
—Muy bien, señor, muy bien.
—Haga que le lleven esto enseguida. De inmediato, ¿me entiende?, sin esperar ni un segundo. Es muy importante. ¡Incluso para Tordesillas!
Al hombre se le iluminaron los ojos al ver el billete que acompañaba al papel.
—Ahora mismo mando a mi hijo. ¿Y… lo del vino?
Encontraron una polvorienta botella de jerez que iba a costarle al príncipe lo mismo que el mejor champán en el Ritz —era la única que quedaba y la guardaban para una gran ocasión—, tras lo cual regresaron al comedor, donde el policía ya había empezado a atacar el mazapán.
Una hora más tarde, Gutiérrez hacía sonar la aldaba de bronce contra la puerta del marqués y obligaba a acudir, al cabo de un rato, a una asustada sirvienta con gorro de dormir y camisón. Casi pisándole los talones, apareció don Manrique envuelto en una bata con estampado de ramas, su semblante pálido más sobrecogedor que nunca a la luz de la vela que llevaba en la mano.
—¿Qué quiere? —preguntó con una rudeza que, unida a su aspecto casi fantasmal, hizo perder al policía parte de su aplomo.
No obstante, la obstinación fue más fuerte y, tras una cascada de disculpas y zalemas, el comisario expuso lo que quería: había seguido al príncipe Morosini desde Sevilla y, muy sorprendido al ver que venía a Tordesillas, quería visitar la casa… porque… hummm…, bueno, se preguntaba si no le habían representado una comedia y si…
El desprecio con que el marqués obsequió a Gutiérrez habría dejado anonadado a más de uno, pero éste, estimulado quizá por las numerosas libaciones, se mantuvo firme en sus trece. No tenía muchas ideas a la vez, pero cuando tenía una no la abandonaba y la seguía hasta el final. Dejando a Morosini y a Fuente Salada bajo la vigilancia del alguacil local, requerido para la ocasión, siguió con paso decidido a la sirvienta, a la que su señor había dado instrucciones de que iluminara todas las habitaciones y mostrara todo al comisario, incluidos la bodega y el desván.
—¡Busque! ¡Regístrelo todo! —dijo el marqués con una desenvoltura de gran señor seguro de sí mismo—. Nosotros estaremos muy bien aquí esperándolo.
Dicho esto, fue a sentarse en uno de los dos bancos de la sala baja, dejó la vela en el suelo y señaló al fondo de la sala el otro banco a Morosini, que fue a instalarse allí. El guardián tuvo que conformarse con apoyarse en un pilar.
Durante el tiempo que duró la visita, los dos hombres no intercambiaron ni una sola palabra. Oficialmente, Fuente Salada estaba indignado por que el veneciano le hubiera llevado a la policía, pero la breve y silenciosa sonrisa que le ofreció decía elocuentemente que, a su manera, apreciaba la comedia que estaban interpretando. Morosini, por su parte, saboreó ese largo rato de silencio en la penumbra de aquella sala donde el marqués y él parecía que estuvieran velando a un muerto invisible. Era muy relajante, sobre todo para un hombre amenazado por la migraña. Porque a Aldo le sentaban mal los vinos azucarados, y el jerez, incluso tomado en cantidades limitadas, resultaba terrible. Hacía falta tener una constitución como la de Gutiérrez para ingerir tres cuartos de botella sin sufrir las consecuencias.
Empezaba a adormecerse cuando el comisario regresó, sucio a más no poder, cubierto de polvo y con las manos vacías. Parecía de un humor de perros, pero no por ello dejó de disculparse.
—He debido de cometer un error. Señor marqués, le pido que me disculpe. Reconozca, no obstante, que su repentino entendimiento con el hombre al que acusaba podía dar que pensar.
—Yo no reconozco nada, caballero. Le sería de utilidad, para ejercer su… oficio, que aprendiera a conocer a la gente. Señores…, no les retengo…
Salieron en silencio. Sin embargo, Morosini, que estaba intrigadísimo, puso la excusa de que se le había caído un guante para volver sobre sus pasos justo antes de que la puerta se cerrara empujada por la sirvienta, a la que hizo a un lado con cierta brusquedad.
Читать дальше