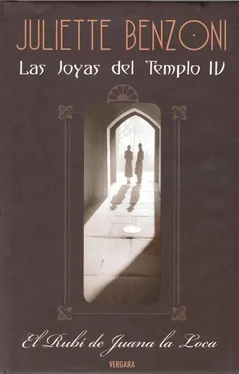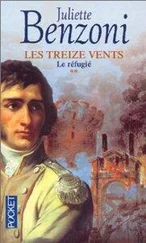—¿Sus antepasados? —exclamó Aldo—. ¡Ese viejo farsante no tiene ni uno allí! Era ruso.
—Si consiguió apropiarse del apellido y del título, tal vez también adquirió el panteón familiar —sugirió Adalbert mientras ofrecía a la señora de Sommières una copa de champán, su bebida favorita y diaria cuando anochecía.
Aldo miró la fecha del periódico.
—Es de anteayer —dijo.
—Pero lo compré ayer —señaló Marie-Angéline—, Las publicaciones inglesas tardan un día en llegar a París.
—Sí, ya lo sé. Pero no es eso lo que me intriga. ¿Cuándo me has dicho que Anielka llegó aquí? —preguntó Aldo, volviéndose hacia su amigo.
—Hace cinco días, creo.
—Cinco días, en efecto —confirmó Plan-Crépin.
Y acto seguido precisó que su atención se había visto atraída, hacia principios de la semana anterior, por cierta animación que se había producido en la casa vecina, deshabitada desde la muerte de sir Eric Ferráis salvo por la presencia de un guardes y su mujer. No una gran agitación, desde luego, sino los ruidos característicos que se hacen al abrir ventanas, levantar persianas y hacer limpieza.
—Pensamos —dijo la señora de Sommières— que estaban preparando la casa con vistas a la visita de un posible comprador, pero Plan-Crépin se enteró de una cosa en su centro de información preferido.
El centro en cuestión no era otro que la misa de las seis de la mañana en la iglesia de Saint-Augustin, donde se encontraban las almas más piadosas de la parroquia, entre las que había numerosas señoritas de compañía, ayas, cocineras y doncellas de un barrio rico y burgués. A fuerza de asiduidad, Marie-Angéline había acabado por hacer amistades de las que obtenía información, la cual había resultado utilísima varias veces en el pasado. En esta ocasión, el chismorreo procedía de una prima de la guardesa de la mansión Ferráis que servía en la avenida Van-Dyck, en casa de una vieja baronesa que la empleaba únicamente para que alimentara a sus numerosos gatos y jugara con ella al tric-trac.
Esta piadosa persona había vertido en el corazón compasivo de Marie-Angéline las quejas de su pariente, quien, con la reapertura de una mansión cerrada desde hacía casi dos años, veía acabarse un agradable período de dolce far niente . Y lo peor era, ni que decir tiene, que no pensaban contratar de nuevo al numeroso servicio de antes. Las órdenes enviadas desde Inglaterra en papel con membrete de Grosvenor Square decían que no se trataba de una estancia larga: lady Ferráis deseaba solamente sumergirse durante unos días en sus recuerdos del pasado. Como llevaría a su doncella, bastaría una señora de la limpieza, pues el resto del servicio quedaba cubierto por la propia guardesa y su esposo, que podía hacer de chófer.
—Esto es demencial —dijo Morosini, suspirando—. ¿Qué viene a hacer aquí con su antigua identidad esta mujer que ahora lleva mi apellido? Me he enterado de que se marchó de Venecia al recibir una carta procedente de Londres.
—Sin duda le anunciaron que iba a empezar el juicio y quiso estar más cerca de su padre —dijo Adalbert tratando de encontrar una explicación—. Es un poco delicado para ella volver allí.
—¿Porque el superintendente Warren y, naturalmente, John Sutton están convencidos de que mató a Ferráis, y por las amenazas que presuntamente ha sufrido por parte de los círculos polacos? En mi opinión, eso no se sostiene: uno puede esconderse en Londres si dispone de medios para hacerlo, y su hermano, que al parecer ha venido de América, es perfectamente capaz de recibirla discretamente. Además, tiene un pasaporte italiano y no sé por qué los polacos o incluso Scotland Yard van a ocuparse de una insignificante princesa Morosini.
—Scotland Yard tal vez no, pero Warren sí. Ese apellido le resulta familiar: aparte de la amistad que te profesa, fue a tu casa a detener a tu suegro después de haber recorrido media Europa. [6] Véase El Ópalo de Sissi.
—Me entran ganas de ir a dar una vuelta por Londres —masculló Aldo—, aunque sólo sea para charlar un rato con el superintendente. ¿Qué te parece?
—No es mala idea. Hace buen tiempo, el mar debe de estar espléndido y como mínimo sería un agradable paseo.
—Si quieren saber mi opinión —intervino la marquesa—, valdría más que uno de los dos averiguara lo que pasa en casa de mis vecinos. Todo esto me parece muy raro.
—De lo primero que habría que enterarse es de cuál ha sido la reacción de «lady Ferráis» ante el suicidio de su padre. Supongo que Sigismond, su hermano, debió de informarla antes de que la prensa se encargara de hacerlo. ¿Su confidente sabe por casualidad algo al respecto? —añadió el príncipe volviéndose hacia la señorita Plan-Crépin.
Ésta puso la misma cara que una gata que acabara de encontrar un plato lleno de leche.
—Por supuesto. Puedo decirle que ayer, como todas las mañanas, esa dama envió a su polaca a buscarle los periódicos ingleses y que los leyó con la mayor tranquilidad del mundo, sin manifestar absolutamente nada. Muy raro, ¿no?
—Rarísimo. Pero dígame, Marie-Angéline, ¿la guardesa se pasa la vida con el ojo pegado a las cerraduras para ver todo eso?
—No cabe duda de que pasa algún tiempo dedicada a esa actividad, pero sobre todo está mucho tiempo fuera de la garita y dentro de la casa con el pretexto de vigilar a la señora de la limpieza para asegurarse de que hace bien su trabajo. Como la escogió ella misma, no pueden reprocharle su presencia.
—¿Y vio a lady Ferráis leer este periódico?
—Leer es mucho decir: le echó un vistazo y después lo dejó despreocupadamente sobre una mesa. Y como la noticia está en la primera página, no podía dejar de verla.
Se produjo un silencio. Los dos hombres reflexionaban, la señora de Sommières bebía plácidamente su segunda copa de champán y Marie-Angéline resoplaba.
—Bueno, ¿qué hacemos? —preguntó con impaciencia.
—Por el momento, vamos a cenar —respondió Adalbert.
Théobald había ido a anunciar, con la gravedad de un arzobispo, que «el señor» estaba servido. Pasaron a la mesa.
Sin embargo, no estaban tan hambrientos como para abandonar un tema tan apasionante en beneficio de la comida. Mientras procedía con diligencia a pelar unos cangrejos de río, la anciana dama sugirió de pronto:
—Si yo estuviera en su lugar, caballeros, me repartiría el trabajo. Sería conveniente que uno fuese a Londres a cambiar impresiones con el superintendente Warren. Mientras tanto, el otro podría, desde mi casa, observar la de al lado y lo que pasa en ella. Si la memoria no me falla, querido Aldo, ya tuviste que llevar a cabo, solo o en compañía de Plan-Crépin, algunas expediciones que fueron un éxito. Confieso que los movimientos de tu presunta esposa me interesan.
—No veo ningún inconveniente, al contrario. Pero, en ese caso, ¿por qué no me ha dejado ir directamente a su casa?
—¿En pleno día y con todas las ventanas abiertas? Eres demasiado modesto, muchacho. Deberías saber que tus idas y venidas difícilmente pasan inadvertidas. Siempre hay en alguna parte una mujer que se fija en ti.
—¡No exageremos!
—Me limito a constatar. Y no me interrumpas a cada momento. Decía que, en cambio, podrías venir a instalarte en casa a escondidas, y preferentemente en plena noche.
—¡Es fantástica esta idea que se nos ha ocurrido! —exclamó Marie-Angéline, que siempre empleaba la primera persona del plural para dirigirse a la marquesa y que veía asomar por el horizonte una aventura excitante con todos los números para romper la monotonía de la existencia.
—Es verdad —aprobó Aldo—, es una buena idea. —Y volviéndose hacia su amigo, que chapoteaba en un lavafrutas, preguntó—: ¿Te apetece hacerle una visita a Warren?
Читать дальше