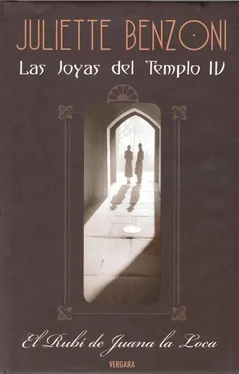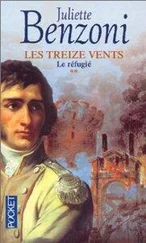Para tener oportunidad de pararse, Marie-Angéline se puso de pronto a revolver frenéticamente el bolso como quien cree haberse dejado algo en casa, lo que le permitió quedarse plantada a dos o tres metros del grupo, que, dicho sea de paso, no le prestó ninguna atención.
—¿Ya hemos llegado? —preguntó la joven con un acento nasal que no podía ser sino de la otra orilla del Atlántico.
—Sí, querida —respondió el joven, con un acento más cercano a la Europa central—. Ten la bondad de llamar. ¡No entiendo cómo es que no han abierto la portalada con antelación! Tío Boleslas podría coger frío…
Hacía un sol radiante y un suave calor primaveral envolvía París, pero al parecer la salud del anciano era frágil.
—El señor debería haberse quedado dentro —dijo el conductor, compadecido ante el aspecto tembloroso del personaje—. Habría podido entrar con el coche en el patio…
—No es necesario, amigo, no es necesario. ¡Ah, ya abren! ¿Quieres pagarle a este hombre, Ethel? Tío Boleslas, cógete de mi brazo. Mira, ahí está Wanda. Ella se ocupará del equipaje.
La doncella polaca salía al encuentro de los viajeros. Considerando que ya había visto bastante, Marie-Angéline se dio una palmada en la frente, cerró el bolso y, dando media vuelta, volvió sobre sus pasos corriendo.
Cruzó los salones a la velocidad del rayo y entró en tromba en el invernadero, donde la señora de Sommières se instalaba al final del día para la ceremonia diaria de la copa de champán. Sentado junto a ella, Aldo se hallaba sumergido en una obra que había encontrado en la biblioteca y que trataba de los tesoros de la casa de Austria, y en particular del emperador Rodolfo II. Obra, por lo demás, incompleta, en palabras del propio autor, dada la cantidad de objetos que poseía este último personaje, gran parte de los cuales había sido vendida o robada después de su muerte. No era la primera vez que el príncipe anticuario se interesaba por ese increíble batiburrillo de objetos heteróclitos en el que, junto a magníficos cuadros y hermosas alhajas, figuraban raíces de mandrágora, fetos peculiares, un basilisco, plumas indias, una figura diabólica dentro de un bloque de cristal, corales, fósiles, piedras marcadas con signos cabalísticos, dientes de ballena, cuernos de rinoceronte, una cabeza de muerto acompañada de una campanilla de bronce para llamar a los espíritus de los difuntos, un león de cristal, clavos de hierro procedentes del arca de Noé, manuscritos raros, un bezoar enorme procedente de las Indias portuguesas, el espejo negro de John Dee, el célebre mago inglés, y montones de cosas más destinadas a alimentar la pasión de un soberano cuya eterna melancolía empujaba a la magia y la nigromancia.
Que todo eso se hubiera dispersado no tenía nada de sorprendente, pero cabía esperar que al menos las piedras de gran valor hubieran dejado un rastro, y el rubí debía de figurar entre las más importantes. Sin embargo, no aparecía mencionado en ninguna parte.
La llegada tumultuosa de una Marie-Angéline hecha un manojo de nervios le hizo olvidar su investigación.
Por la descripción detallada que hizo de ellos, Morosini no tuvo ninguna dificultad para identificar a los dos primeros personajes: a todas luces, Sigismond Solmanski y su esposa norteamericana. En cuanto al «tío Boleslas», era para él a la vez una novedad y un descubrimiento, por la sencilla razón de que nunca, absolutamente nunca, había oído hablar de él.
—Descríbamelo otra vez —le pidió a Marie-Angéline, que lo hizo de nuevo y con más brío aún.
—¿Dice que no parece muy fuerte y que camina encorvado? ¿Tiene una idea de cuál puede ser su estatura real?
—¿Y a ti qué te ronda por la cabeza? —preguntó la señora de Sommières.
—No sé… Me parece tan rara la llegada repentina de ese tipo cuyo nombre nunca ha sido mencionado, ni siquiera con motivo del enlace Ferráis, en el que estuvo medio mundo… Además, cuando se compra un apellido, no se reparte también entre los hermanos, y la verdadera identidad de Solmanski es rusa.
—¡No digas tonterías! Puede ser un hermano por parte materna.
—Hummm… sí, es posible, lo reconozco. Sin embargo, me cuesta creerlo. Me parece recordar que Anielka me dijo un día que no tenía familia por parte de su madre.
—Entonces, ¿qué es lo que supone? —dijo Marie-Angéline, siempre dispuesta a seguir las pistas más fantasiosas—. ¿Que podría ser el suicida de Londres, que no murió o que ha resucitado milagrosamente?
—¡Otra que desvaría! —protestó la marquesa—. Hija mía, entérese de que, cuando alguien muere en la cárcel, sea en el país que sea salvo quizás entre los salvajes, no se libra de la autopsia. Así que ponga los pies en el suelo.
—Tiene razón —dijo Aldo suspirando—. Estamos desvariando los dos, como usted dice. Pero, de todas formas, me gustaría entender lo que está pasando ahí al lado.
—Presiento —dijo Marie-Angéline con satisfacción— que nos espera una noche apasionante.
Sin embargo, para su gran decepción, y también para la de Aldo, fue imposible echar el menor vistazo al interior de la casa. Pese a la suavidad del tiempo, en cuanto empezó a declinar el día cerraron las ventanas y corrieron las cortinas, tal como Morosini pudo comprobar cuando salió al jardín a fumar un cigarrillo al hacerse de noche. Había luz en las habitaciones de la planta baja y también en las del primer piso, pero sólo salía en forma de delgados rayos brillantes. Una expedición al tejado hacia medianoche no aportó nada. Aldo decidió ir a acostarse y dejó a la obstinada Marie-Angéline compartir con los gatos la compañía de las tejas, los balaustres y los canalones. Ésta bajó al clarear el día para asearse rápidamente e ir a misa, con tanta precipitación que llegó antes de que abrieran la iglesia.
Volvió con un cargamento de información. Quizá para hacerse perdonar la noche pasada en blanco, la suerte había querido que la guardesa de la mansión Ferráis fuera también al servicio matinal. Aquella mujer consideraba normal y un signo de respeto ir a rezar por el pobre difunto que esperaba, en la consigna de la estación del Norte, la salida del gran expreso europeo encargado de repatriarlo, salida que tendría lugar esa misma noche. Y más interesante todavía era que lady Ferráis — ¡todo el mundo se había puesto de acuerdo para llamarla así!— no acompañaría el cuerpo de su padre como se habría podido suponer. Se quedaría algún tiempo más en París con el señor mayor, que estaba demasiado cansado para continuar el viaje.
—He preguntado, claro está, si habían llamado a un médico —añadió Marie-Angéline—, pero por lo visto consideran que no merece la pena porque dentro de unos días estará repuesto.
—¿Y qué va a hacer la bella Anielka con su tío cuando se haya recuperado? —preguntó la señora de Sommières—. ¿Llevarlo a Polonia?
—Eso lo sabremos, supongo, los próximos días. ¡Habrá que tener paciencia!
—Yo no tengo mucha —gruñó Morosini—, y tampoco tengo tiempo. Sólo espero que no esté pensando en llevarlo a Venecia. Sabe desde el día de la boda lo que pienso de su familia.
—No se atreverá a hacer una cosa así. Tranquilízate.
—Me resulta bastante difícil. Ese tal tío Boleslas no me dice nada bueno.
La cosa empeoró cuando unos días más tarde Adalbert regresó de Londres.
El egiptólogo, sin llegar a estar preocupado, se mostraba sorprendido.
—Jamás habría pensado que un cruel asesino como Solmanski, prácticamente condenado a la horca, estuviese tan bien relacionado. Y Warren tampoco, claro. Se habría dicho que, tras la muerte de Solmanski, la única preocupación de la justicia británica era aliviar la pena de la familia. Las puertas de la prisión se abrieron ante Sigismond y su mujer, a quienes fue entregado el cuerpo del suicida. Habían suplicado que les evitaran el horror de una autopsia totalmente innecesaria, puesto que se conocía la causa de la muerte: envenenamiento por veronal. Pero Warren, muy apegado a las tradiciones y los usos, está muy molesto. Le horroriza recibir órdenes.
Читать дальше