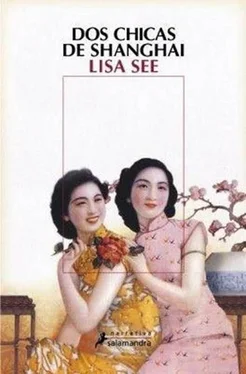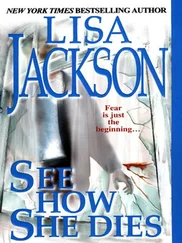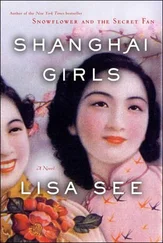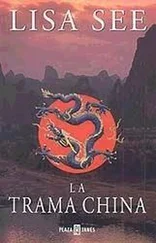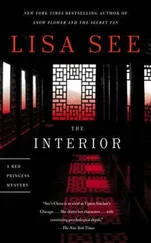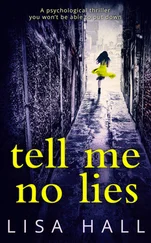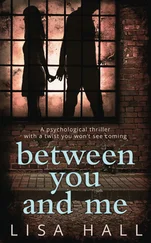Por el hecho de ser hermanas compartimos una intimidad singular. May es la única persona que me apoyará pase lo que pase. Nunca me pregunto si somos buenas amigas o no. Lo somos, y punto. En este momento de adversidad -como suele suceder entre hermanas-, desaparecen los celos y la cuestión de cuál es más querida. Tenemos que confiar la una en la otra.
Le pregunto qué pasó con Vernon, y ella contesta:
– No pude.
Y rompe a llorar. Así pues, no vuelvo a preguntarle nada sobre la noche de bodas, y ella tampoco me pregunta nada. Me digo que no importa, que lo hemos hecho para salvar a nuestra familia. Pero, por mucho que me repita que no tiene importancia, no dejo de pensar que he perdido un momento precioso. En realidad, estoy más dolida por lo ocurrido con Z.G. que porque mi familia haya perdido su estatus o por haber tenido que acostarme con un desconocido. Quiero recuperar mi inocencia, mi ingenuidad, mi felicidad, mi risa.
– ¿Recuerdas cuando vimos Oda a la constancia ? -pregunto, con la esperanza de que May recuerde la época en que éramos lo bastante jóvenes para creernos invencibles.
– Creíamos que nosotras podíamos representar mejor esa ópera -contesta desde su cama.
– Como tú eras más joven y pequeña, tenías que interpretar a la niña hermosa. Siempre interpretabas a la princesa. Yo siempre tenía que ser el estudiante, el príncipe, el emperador y el bandido.
– Sí, pero míralo así: tú interpretabas cuatro papeles. Yo solamente uno.
Sonrío. ¿Cuántas veces hemos mantenido esta misma discusión sobre las obras que montábamos para mama y baba en el salón principal cuando éramos pequeñas? Nuestros padres aplaudían y reían. Comían semillas de melón y bebían té. Nos elogiaban, pero nunca accedieron a enviarnos a la escuela de ópera ni a la academia de acrobacia, porque éramos tremendas, con nuestras voces chillonas, nuestras torpes caídas y nuestros escenarios y trajes improvisados. Para nosotras, lo importante era que habíamos pasado horas preparándonos y ensayando en nuestra habitación; le pedíamos pañuelos a mama para utilizarlos como velos, o suplicábamos al cocinero que nos hiciera una espada de papel y almidón con la que yo combatiría a los demonios fantasmales que nos causaban problemas.
Recuerdo noches de invierno en que hacía tanto frío que May se metía en mi cama y nos abrazábamos para entrar en calor. Recuerdo cómo dormía ella: con el pulgar apoyado en la barbilla, las yemas de los dedos índice y corazón sobre el borde de las cejas, justo por encima de la nariz, el dedo anular suavemente apoyado en un párpado y el meñique delicadamente suspendido en el aire. Recuerdo que por la mañana la encontraba pegada a mi espalda, rodeándome con un brazo para no separarse de mí. Recuerdo exactamente el aspecto de su mano: muy pequeña, blanca, suave, y sus dedos finos como cebollinos.
Recuerdo el primer verano que fui al campamento de Kuling. Mama y baba tuvieron que llevar a May a verme, porque estaba muy triste. Yo tenía diez años, y May sólo siete. Nadie me avisó de su visita; pero cuando May me vio, echó a correr, se detuvo frente a mí y se quedó mirándome de hito en hito. Las otras niñas se burlaron de mí. ¿Por qué le hacía caso a aquella cría? Yo fui lo bastante lista para no decirles la verdad: que también echaba de menos a mi hermana y sentía que me faltaba algo cuando estábamos separadas. Después de aquello, baba siempre nos envió juntas al campamento.
May y yo reímos evocando esos momentos, y eso nos alivia. Nos recuerdan la fuerza que hallamos la una en la otra, cómo nos ayudamos, las veces que nos hemos encontrado solas contra todos los demás, cómo nos divertimos. Si podemos reír, ¿no se arreglará todo?
– ¿Recuerdas cuando, de pequeñas, nos probamos los zapatos de mama ? -pregunta May.
Nunca olvidaré ese día. Aprovechando que mama había ido de visita, nos colamos en su habitación y sacamos del armario varios pares de sus diminutos zapatos. A mí no me cabían, y fui descartándolos mientras trataba de embutir los pies en un par tras otro. May consiguió calzarse unas zapatillas y caminar de puntillas hasta la ventana, imitando la forma de andar de mama. Estábamos riendo y jugando cuando de pronto llegó ella. Se puso furiosa. Nosotras sabíamos que nos habíamos portado mal, pero nos costó muchísimo contener la risa mientras nuestra madre se tambaleaba por la habitación intentando atraparnos para tirarnos de las orejas. Con nuestros pies intactos y nuestra camaradería, logramos escapar; recorrimos el pasillo y salimos al jardín, donde caímos al suelo retorciéndonos de risa. Nuestra travesura se había convertido en un triunfo.
Siempre conseguíamos engañar a mama y salir huyendo, pero el cocinero y los otros sirvientes tenían muy poca paciencia con nuestras travesuras, y no vacilaban a la hora de castigarnos.
– ¿Te acuerdas de cuando el cocinero nos enseñó a preparar chiao-tzu, Pearl? -Está enfrente de mí en su cama, con las piernas cruzadas, la barbilla apoyada en los puños y los codos apuntalados en las rodillas-. Pensó que no estaría mal que aprendiéramos a cocinar. Dijo: «¿Cómo vais a casaros si no sabéis preparar albóndigas para vuestros esposos?» Él no sabía lo inútiles que éramos.
– Nos dio delantales para que nos los pusiéramos, pero no sirvieron de mucho.
– ¡Claro que sirvieron! ¡Cuando comenzaste a lanzarme harina! -recuerda May.
Lo que había empezado como una lección se convirtió en un juego, y éste en una batalla campal de harina. El cocinero, que vive con nosotros desde que llegamos a Shanghai, sabía distinguir entre dos hermanas que trabajan juntas, dos hermanas que juegan y dos hermanas que se pelean, y no le gustó nada lo que vio.
– Estaba tan enfadado que no nos permitió entrar en la cocina hasta varios meses después -ríe May.
– Yo insistía en que sólo quería embadurnarte la cara con harina.
– Y se acabaron las golosinas, los tentempiés y los platos especiales. -May todavía ríe al recordarlo-. A veces el cocinero se ponía muy serio. Decía que las hermanas que se pelean no valen nada.
Mama y baba llaman a nuestra puerta y nos piden que salgamos, pero contestamos que preferimos quedarnos un rato más en la habitación. Quizá sea una actitud grosera e infantil, pero siempre reaccionamos así cuando hay un conflicto familiar: nos refugiamos y levantamos una barricada entre nosotras y lo que nos haya herido o disgustado. Juntas, nos sentimos más fuertes; unidas, creamos una fuerza con la que no se puede discutir ni razonar, hasta que los demás ceden a nuestros deseos. Pero esta calamidad no es comparable a querer visitar a tu hermana en el campamento ni a protegernos mutuamente de un padre, una madre, un sirviente o un maestro enfadados.
May se levanta y va a buscar unas revistas; nos ponemos a mirar los vestidos y leer los cotilleos. Nos cepillamos el cabello la una a la otra. Revisamos el armario y los cajones e intentamos determinar cuántos conjuntos nuevos podemos componer a partir de las prendas que nos quedan. El venerable Louie se ha llevado casi todos nuestros trajes chinos, y ha dejado un surtido de vestidos, blusas, faldas y pantalones de estilo occidental. En Shanghai, donde las apariencias lo son casi todo, es imperativo que parezcamos elegantes y modernas, no sosas y obsoletas. Si nuestra ropa parece vieja, no sólo no nos contratarán los pintores, sino que los tranvías no pararán para que subamos, los porteros de los hoteles y clubs quizá no nos dejen entrar, y los acomodadores de los cines mirarán con lupa nuestra entrada. Eso no sólo les sucede a las mujeres, sino también a los hombres; ellos, aunque pertenezcan a la clase media, son capaces de dormir en alojamientos atestados de chinches con tal de poder comprarse unos pantalones más bonitos, que todas las noches ponen debajo de la almohada para tenerlos bien planchados al día siguiente.
Читать дальше