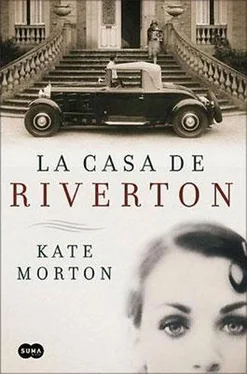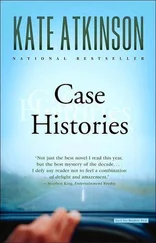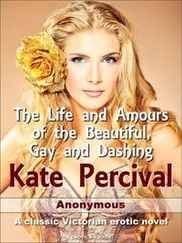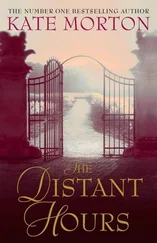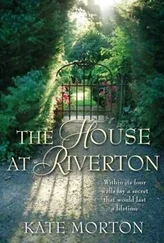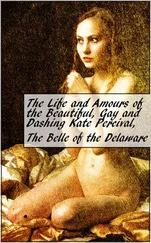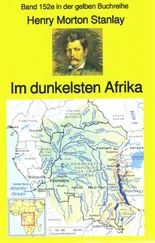– Sí, tienes razón, Grace.
Las dos nos dirigimos hacia la puerta, pero mientras esperaba que atravesara el umbral, ella se giró hacia el dibujante.
– Mañana -afirmó débilmente-. Regresaré mañana.
Mientras volvíamos al coche estuvimos en silencio. Pasé despierta esa noche, ansiosa y asustada, tratando de encontrar el modo de detenerla, con la certeza de que era mi deber. En aquella pintura había algo que me inquietaba, algo que se reflejó en Hannah mientras lo observaba: una chispa volvía a encenderse.
Desde mi cama oía los ruidos de la calle, que esa noche adquirían una maldad desconocida. Voces extrañas, palabras en lenguas extranjeras, la risa de una mujer en un apartamento vecino. Añoraba regresar a Inglaterra, a un lugar donde las reglas eran claras y todos sabían cuál era su lugar. Por supuesto, esa Inglaterra no existía, pero las horas de la noche tienen su modo de alentar cualquier esperanza.
Como suele suceder, por la mañana las cosas se pusieron en orden. Cuando fui a vestir a Hannah, Teddy ya estaba despierto, sentado en el sillón. Dijo que todavía le dolía la cabeza, pero ¿qué clase de marido sería si dejaba sola a su bella esposa el último día de su luna de miel? Sugirió ir de compras.
– Es nuestro último día, me gustaría que compraras algo que te recuerde nuestro paso por París.
Cuando regresaron, advertí que el cuadro no estaba entre los objetos que Hannah me pidió que enviara a Inglaterra. No puedo saber si Teddy se negó a comprarlo y ella se resignó, o si comprendió que lo mejor era no hacer esa petición, pero en todo caso me alegré. En cambio, Teddy le compró una estola de visón, con patas pequeñas y tiesas y opacos ojos negros.
Y así regresamos a Inglaterra.
Tengo sed. Hay alguien sentado a mi lado, pero no es Sylvia. Es una mujer embarazada que tiene a sus pies bolsas con muñecos de punto y dulces caseros. Le brilla la cara, el sudor le ha corrido el maquillaje dibujándole dos medialunas negras en los pómulos. Me mira. Sospecho que ha estado observándome durante algún tiempo.
Saludo con una inclinación de cabeza. Supongo que es lo que corresponde. Ella sigue observándome, como si esperara algo. Tiene la actitud concentrada de alguien que ha estado escuchando. ¿He hablado? ¿He dado un espectáculo? No lo sé. Cada vez puedo confiar menos en mí misma. Y no quiero sobresalir. Estoy acostumbrada a ser invisible.
– Hermoso día -dice por fin-. Bello y templado.
No cree lo que dice. Puedo ver las gotas de sudor en su frente, la mancha más oscura en la tela bajo sus pesados pechos.
– Hermoso -contesto-. Muy templado.
Ella sonríe desganadamente y mira hacia otro lado.
Regresamos a Londres el 2 de julio de 1919, el día del desfile de la Paz. El chófer se abrió paso entre automóviles, ómnibus y carruajes tirados por caballos, a lo largo de calles atestadas donde la muchedumbre agitaba banderas y arrojaba serpentinas. La tinta con que se había firmado el tratado todavía estaba fresca, sanciones que provocarían el resentimiento y las divisiones causantes de la siguiente guerra mundial, pero los que volvían a casa no lo sabían. No en ese momento. Sencillamente, estaban felices de que el viento del sur ya no arrastrara a través del canal el sonido de los disparos, de que no hubiera más jóvenes que murieran a manos de otros jóvenes en el territorio de Francia.
El automóvil me dejó, junto con el equipaje, en la casa del centro de Londres y siguió su camino. Simion y Estella esperaban a los recién casados para tomar el té. Hannah habría preferido ir directamente a su casa pero Teddy insistió, ocultando una sonrisa. Guardaba un as en la manga.
En la puerta principal apareció un lacayo. Tomó una maleta en cada mano y volvió a entrar en la casa. Dejó a mis pies el bolso con los objetos personales de Hannah. Me sorprendió. No esperaba que hubiera otros sirvientes, no todavía, y me pregunté quién lo habría contratado.
Permanecí de pie, respirando el aire de la calle. La gasolina se mezclaba con el olor ácido del estiércol. Alcé la vista para abarcar los seis pisos de la gran casa. Era de ladrillo marrón con columnas blancas a ambos lados de la puerta de entrada y formaba parte de una fila de viviendas idénticas. En una de las columnas blancas se veía el número escrito en negro: 17. Grosvenor Square, número diecisiete. Mi nuevo hogar, donde sería una verdadera doncella.
En la entrada de servicio había un tramo de escalera paralela a la calle, desde el nivel de la acera hacia el sótano, con una baranda de hierro negro. Tomé el bolso con las pertenencias de Hannah y me dirigí hacia allí.
La puerta estaba cerrada pero desde el interior se filtraban voces amortiguadas, aunque indiscutiblemente disgustadas. A través de la ventana del sótano vislumbré la espalda de una joven cuyos modales («insolente», la habría denominado la señora Townsend), junto con el manojo de bucles rubios que escapaban de su cofia, daban impresión de juventud. Discutía con un hombre gordo, de baja estatura, cuyo cuello desaparecía debajo de una mancha roja de indignación.
Coronó su triunfante frase final colgándose un bolso al hombro y se dirigió hacia la puerta. Antes de que pudiera moverme, la había abierto y nos miramos asombradas, como si nos viéramos reflejadas por un espejo deformante, como los que hay en las ferias de atracciones. Ella reaccionó primero. Rió con tanta espontaneidad que me roció el cuello con saliva.
– ¡Y yo pensaba que era difícil conseguir criadas! -exclamó-. Bien, puedes quedarte con el puesto, te lo regalo. No tengo intención de vivir limpiando la mugre de casas ajenas por un mísero salario.
Luego atravesó la puerta y puso su maleta en la escalera. Desde el escalón superior se dio la vuelta y gritó:
– ¡Despídame de Izzy Batterfield, y salude de mi parte a mademoiselle Isabella! -Y con una última cascada de risas, y un histriónico ondular de su falda, se fue. Antes de que pudiera responderle, explicarle que era una doncella, no una criada.
Golpeé la puerta, todavía entreabierta. No hubo respuesta, por lo que decidí entrar. El lugar tenía el inconfundible olor del líquido de pulir la plata (aunque no era Giffen), mezclado con olor a patatas, pero había algo más, algo subyacente que, aunque no era desagradable, hacía que nada me resultara familiar.
El hombre estaba sentado frente a la mesa. Detrás de él, una mujer enjuta apoyaba sobre sus hombros unas manos nudosas, con la piel enrojecida y agrietada alrededor de las uñas. Los dos se volvieron a mirarme al mismo tiempo. La mujer tenía un gran lunar negro debajo del ojo izquierdo.
– Buenas tardes -saludé-, soy…
– ¿Buenas? He perdido tres criadas en apenas unas semanas. Hay una fiesta programada que comenzará dentro de dos horas, la señora Tibbit está más que retrasada ¿y usted quiere hacerme creer que es una buena tarde?
– Tranquilo -dijo la mujer, frunciendo los labios-. Esa Izzy era una loca. Quiere hacer carrera como adivina. Si tiene ese don, yo soy la Reina de Saba. Algún cliente descontento le dará su merecido. Ya verá como no me equivoco.
Había algo en su manera de hablar, una sonrisa cruel, que me hizo temblar. Me invadió el deseo de girar sobre mis talones y volver al lugar de donde había venido. Pero recordé el consejo del señor Hamilton sobre la importancia de la primera impresión. Me aclaré la voz y dije, con todo el aplomo que pude reunir:
– Mi nombre es Grace Bradley.
Ambos me miraron confundidos.
– Soy la doncella de la señora.
La mujer se irguió, entrecerró los ojos y replicó.
– La señora nunca mencionó a una nueva doncella.
Me desconcertó.
– ¿No lo hizo? -balbuceé involuntariamente-. Estoy segura de que ella envió instrucciones por escrito desde París. Yo misma llevé la carta al correo.
Читать дальше