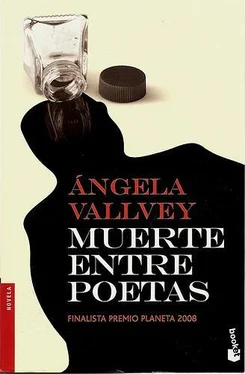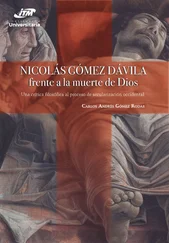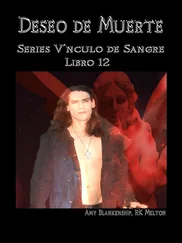– Yo no he dicho en ningún momento que pensara que tú eres, esto…, homosexual -musitó Nacho muy serio, conteniendo el hipo y empezando a sentir el efecto del vino en su estómago y en sus venas, al tiempo que se decía que la mujer llevaba mucha razón, porque exactamente eso era lo que pensaba hasta hacía un instante: que Torres Sagarra era lesbiana. Pardiez.
«Qué tía más rara.»
– Vale, es igual. El caso es que Fabio me robó. Una vez, y luego otra. Por dos veces. Abusiva y despóticamente.
– Caray.
– Sí. Por entonces yo era una doctoranda y él aspiraba a una cátedra. Pero publicaba poco, y aunque contaba con los apoyos necesarios, le faltaban investigaciones de empaque en las que respaldar su ascenso. El viejo Arnés, que lo atrancó como a una puerta durante sus muchos años de ayudante en la universidad, todavía seguía dando guerra, y Fabio necesitaba presentar investigaciones que lo avalaran, y de las que escaseaba, para impedir que Arnés, que continuaba teniendo mucha influencia, volviera a bloquearlo.
– Ya te veo -dijo Jacinta, y sorbió el vino mientras miraba en derredor con cara aprensiva, desconcertada por la luz de los rayos que estallaban a su alrededor con un fulgor irritado y que tan decorativos le habían parecido hacía un rato.
– Yo había escrito un estudio deslumbrante, porque así lo calificó mi director de tesis, sobre El filósofo autodidacto , de Abentofail. No quiero aburriros con los detalles académicos de por qué mi estudio era tan bueno, pero lo era, creedme. Y sigue siéndolo, lo podéis leer cuando queráis, está publicado. Conseguí que se publicara hace pocos años una versión de la tesis. Bueno, a lo que iba… Fabio se enteró de que la tesis existía antes de que yo la leyera, incluso de que la acabara, porque le llevé un capítulo para someterlo a su consideración con vistas a publicarlo como artículo en una revista que él controlaba, dado que era director del consejo de redacción. Yo necesitaba publicarlo; pensaba sacar al menos cinco buenos artículos de aquella tesis que aún no había terminado de escribir.
– Y a Fabio, el artículo le encantó.
– Por supuesto. Y se le ocurrió que merecía ser publicado por todo lo alto. No en su revista, sino en una americana de hispanismo, de esas que te dan un montón de puntos para añadir al currículum y te convierten de la noche a la mañana en una investigadora de primera.
– Ah, pues…
– Todavía no he acabado. -Torres Sagarra levantó la mano y su voz enronqueció con un deje autoritario-. Me dijo que lo mejor -sonrió con tristeza y una extraña palidez le enjalbegó el rostro-, que lo mejor sería que firmásemos el artículo los dos, él y yo. Al fin y al cabo, yo era una perfecta desconocida; por muy brillante que fuese el artículo, nunca conseguiría que lo aceptaran en una revista de primera categoría. Pero él era conocido en el mundo del hispanismo, y tenía sus contactos, y… Al principio no dije nada, me sentía tan ofendida que no conseguí articular palabra. Pero él… Bien, el caso es que me lo pintó de tal manera que le dije que lo pensaría.
– ¿Y lo consultaste con alguien, con tu director de tesis?
– No, Fabio me pidió que tomara una decisión por mí misma, pensando en mi futuro. Aquello podía ser un gran paso para mí en la universidad, y si lo andaba contando… Bueno, las personas con las que lo hablara quizás no se mostraran demasiado objetivas, y no pensaran tanto en mí como en perjudicarlo a él. «Ya sabes que no carezco de enemigos», me dijo Fabio.
– Y decidiste que aceptarías su propuesta.
– Sí, lo hice. Le dije que adelante. Me sentía esperanzada, creía que de verdad sería un buen salto hacia arriba en mi carrera. Era joven, tenía fe, y creía que mi trabajo merecía esa oportunidad.
– El artículo se publicó, entonces.
– Sí. Pero mi nombre figuraba en segundo lugar, como si yo hubiese sido la simple ayudante de Fabio, dadas nuestras posiciones académicas, y él el investigador responsable que me había concedido la gracia de dejar que mi nombre apareciese en un trabajo suyo porque quizás, estas cosas hay quien las cree, yo le había llevado los cafés mientras lo materializaba, o le había echado una mano con las fotocopias.
– ¡No! Claro, además tú eras la mujer. Las mujeres siempre pasamos por las secretarias de los tíos -se quejó Jacinta.
– ¿Y no protestaste, no fuiste a verlo para decirle lo que pensabas?
– Claro que lo hice. Nada más recibir la revista por correo me fui a la universidad y lo busqué hasta detrás de los rodapiés. Cuando conseguí dar con él y le dije lo que pensaba, se ofendió mucho.
– Encima.
– Incluso me gritó, llamándome ingrata, soberbia e histérica. Le encantaba la idea de la histeria femenina. Decía que por algo la palabra proviene del griego «útero». -Suspiró con resignación-. Levantó la voz y se estiró igual que uno de esos payasos que vienen dentro de una caja, impulsados por un muelle que hace que salte violentamente su cabeza cuando abres la tapa. Me asustó. Empecé a pensar que igual llevaba razón. Que tal vez me estaba pasando, que en realidad quizás debía agradecerle humildemente el favor y largarme de su presencia arrastrando el trasero por el suelo que él acababa de pisar.
– No me digas que eso fue exactamente lo que hiciste… -Jacinta la señaló maliciosamente con la mano-. Las mujeres no tenemos remedio.
– Más o menos. Le pedí disculpas y traté de calmarlo. Tenía un carácter bastante colérico, y yo no me encontraba en posición de desafiarlo. Me tragué mi resentimiento, y le pedí perdón.
– Eso. Hala…
– No volví a verlo durante meses, y todo quedó así entre nosotros. Continué escribiendo mi tesis, pero en un viaje a Sevilla, para consultar un mapa del Archivo de Indias que me hacía falta para completar un trabajo de rutina que me habían encargado sobre Fernando de Magallanes, fui a visitar varias veces a un anciano sacerdote, tío de una amiga mía, consumado bibliófilo, amante de la poesía árabe, sobre la que yo tanto había trabajado. El hombre era encantador, y nos hicimos incluso amigos. Murió hace diez años, y lo lloré como a un padre. Tenía una biblioteca espectacular que, por supuesto, no era suya, sino de la Iglesia católica, como todas sus posesiones en este mundo. Había sido párroco en un pueblecito cercano a Sevilla, en unos tiempos en los que se demolían viejas iglesias para levantar monstruos de ladrillo visto con cruces abstractas de hierro de aspecto soviético, porque la restauración salía más cara que la demolición. El hombre consiguió rescatar del trapero, o de la lumbre, casi todos los libros que se habían acumulado en la casa del cura, aneja a la iglesia, durante cientos de años, antes de que echaran abajo la parroquia. Aún los conservaba en la casa que entonces compartía con otros religiosos jubilados. Allí, curioseando en la biblioteca del tío de mi amiga, que fue jesuita en su juventud antes de convertirse en sacerdote, fue donde lo encontré. -Margarita Torres Sagarra hizo un esfuerzo para que su voz no sonase turbada, sin conseguirlo.
– ¿Qué, qué encontraste?
– Los textos de Abul-Beka.
– Ah, pues qué bien.
– Eran una delicia. Y no me parecía que fuesen conocidos. A Abul-Beka, un poeta árabe nacido en Ronda en el siglo XIII, se lo conocía por El libro sobre las leyes de la rima , y unos cuantos versos sueltos, pero yo al menos no tenía noticia de que hubiera escrito nada semejante a lo que encontré citado en aquel viejo centón del cura.
La lluvia empezaba a amainar, y el golpeteo sobre el invernadero fue haciéndose suave y calmado, como los andares de una partida de gatos presumidos vagando por el tejado.
Читать дальше