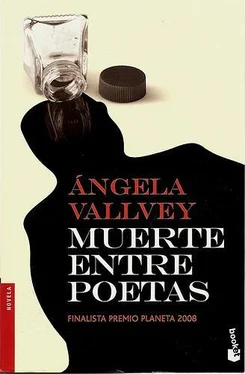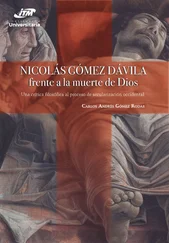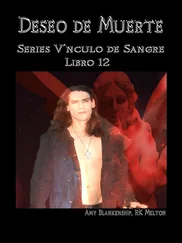– No, no me refiero a eso. Quiero decir que menuda diferencia entre los catedráticos de universidad y los de instituto. Es verdad lo que decía Frank McCourt: los profesores de instituto no tenemos tiempo para escribir melindres ni para el adulterio, al contrario que los de universidad.
Miño hacía al menos diez años que no aparecía por un instituto. De una manera u otra, se había ido librando, acogiéndose a excedencias y salvedades literarias y sindicales, que lo habían liberado de la enseñanza. Pero todavía se acordaba de lo que era entrar en un aula llena de cafres adolescentes a las nueve de la mañana, y continuar así el resto del día, toda la semana, y ese recuerdo le dolía profundamente.
– Pero ¿tú todavía das clase? -quiso saber Fernando-. Yo tenía entendido…
– Bueno, no todo el tiempo… -Miño cambió de tema-. Ahora, también os digo que no lamento la muerte de ese… Se lo dije incluso a la policía. No seré yo quien le llore.
– ¡Ja! Pues ya somos dos -se pronunció Fernando.
– ¿Y por qué? -quiso saber Nacho.
– ¿Por qué? Querrás decir «por qué no». Era un mal bicho.
– Casi todas las personas con las que hablo insisten en ello, sí.
– Acostumbraba a hacer camarilla, y si no eras de los suyos, no comías del grano que él repartía. Un tipo de lo más injusto, que además repartía mucho grano.
– Cuando dices grano… -Nacho levantó la vista hacia el cielo. No hay un pigmento para el color del cielo. Su color depende del resultado de la difracción, refracción o dispersión de la luz en manos de la atmósfera. Se dijo que, para muchos de los presentes en el cigarral, en etapas cruciales de sus vidas, su atmósfera había sido Fabio Arjona. Y que había manipulado a su antojo la luz de cada uno de ellos. Preguntó, como si no lo imaginara-: Cuando hablas de grano, ¿a qué te refieres?
– ¿A qué va a ser?
– ¿Al dinero, verdad, Miño? ¡A los cuartos! -Fernando le dio un amistoso achuchón en el costado y el otro lo miró un poco mosqueado, como si no hubiese previsto tanta confianza física y le estuviera fastidiando. Fernando notó enseguida su mudo noli me tangere , y agilizó el paso hasta llegar a la vera de Nacho.
– A mí me la jugó una vez, bien jugada -comentó Miño con desabrida resignación.
– A muchos se la jugó. No fuiste tú solo.
– Sí, pero lo mío…
– ¿Qué te hizo?
– Yo estaba pasando una mala época. Con mi sueldo, y tres chicos que sacar adelante… Mi mujer enfermó de cáncer.
– Vaya, joder, lo siento. -Fernando se sacudió una brizna de hierba de la pechera. Le había aterrizado volando en la chaqueta, como una condecoración que cayera de las nubes. El hombre la rechazó con displicencia de un capirotazo.
– Ya no importa. Lo superó, ¿sabes?, de modo que ya no importa. Pero entonces sí importaba, y mucho. Adela, mi mujer, quería ir a Houston, a un hospital adonde van muchos famosos, para que la tratasen. No se fiaba de los médicos de aquí. Yo le decía que aquí tenemos médicos mucho mejores que los hospitales yanquis, pero Adela siente una profunda aversión por todo lo público.
«A pesar de que tanto ella como tú vivís de lo público», pensó Fernando, pero no dijo nada.
– A mí me daba cien patadas tener que ir a los States a buscar medicamentos y cura, porque no me gusta nada el imperialismo, y mucho menos contribuir a él con mis dineros. -Nacho meditó, mientras lo oía hablar, en lo extendido que estaba, en Europa, ese prejuicio contra Estados Unidos; él creía que sin fundamento-. Pero Adela… Yo creía que iba a morirse. Ella también lo pensaba, y de alguna forma llegué a asumir que ese viaje a un hospital extranjero era su última posibilidad de ser feliz, como quien pide un viaje al Caribe antes de despedirse del mundo. Bueno, ella no deseaba ir a la isla Margarita, su objetivo era el Anderson Cancer Center, en Houston, Texas. Hay que joderse. Seguramente sacaría la idea de una revista del corazón. Lee ese tipo de cosas, aunque luego siempre está presumiendo de que tiene los versos de Antonio Colinas en la mesita de noche.
– Yo conozco a un eximio crítico literario al que le ocurre lo mismo que a tu mujer -sonrió Fernando.
– El caso es que yo necesitaba dinero. Quería darle el capricho a mi compañera. La quiero, ¿sabéis? Todavía.
– Qué suerte tienes, muchacho.
– Pedí una beca de creación de dos años. Era un dinerito. Poco, si tenemos en cuenta que debía servir para cubrir los gastos del poeta durante dos años, en los cuales no podía hacer nada más que dedicarse a escribir un libro, pero lo suficiente porque, sumado a mi sueldo de un año, nos daba para ir a Houston a intentarlo, a procurar destruir la mierdosa enfermedad que amenazaba con comérsela por dentro, a mi mujer.
– No me digas más. Ya lo veo venir.
– Sí, le pedí la beca a la junta. Hice todo el papeleo en tiempo y forma. Y hablé con algunos responsables del asunto; gente que estaba en el comité que decidía quién se llevaba la pasta y quién no, y que me conocían de sobra. No es que fuesen amigos míos, pero sí nos habíamos tratado en alguna ocasión, y nos respetábamos lo suficiente. Pensé que, con hablar con un par de personas, el tema se solucionaría sin más. Confiaba en que ellos comentaran mi situación con el resto de los miembros de la comisión, y me dije que cualquier ser humano normal se compadecería de mi situación y estaría de mi parte.
– Pero te equivocaste…
– Sí, de cabo a rabo. Llegan momentos en que uno se da cuenta de que su vida pende de un hilo, y de que ese hilo lo puede cortar cualquier gilipollas.
– ¿Era mucho dinero?
– En realidad, una miseria. Pero para mí suponía una fortuna cobrada por adelantado. Me bastaba para un viaje. Un solo viaje, para contentar a Adela. Para que Adela pudiese visitar el parque de atracciones del cáncer americano, y luego morir tranquila.
– ¿Quién se llevó la beca, finalmente?
– Te diré. Dame otro cigarro, anda. -Miño se paró a la sombra de un grupo de álamos negros, alrededor de los cuales revoloteaban los vencejos-. Le dieron el peculio oficial a una joven promesa de las letras.
– ¿Él o ella?
– Ella. No diré su nombre porque, desde entonces, que yo sepa, no se ha vuelto a hablar de la chica. Debo reconocer que era mona, y que quizás lo sigue siendo. Tenía una mata de pelo increíble. Quiero decir que yo no me la creía, su mata de pelo. Y llevaba lentillas de colores, lo que le daba un aspecto inquietante de aprendiz de Mata Hari de vacaciones en Matrix. Y, sí, tenía también algo de espía y de bailarina exótica, algo en torno a ella que le afilaba los dientes cuando abría la boca. La vi un par de veces en la tele. En esos programas de cultura que ponen de madrugada, cuando se han asegurado de que no queda nadie despierto a quien puedan ilustrar y culturizar.
– Hay que ver.
– La tía estaba buena, para qué negarlo.
– Sí, pero si le faltaba el talento, que, por otra parte, a ti parece sobrarte…
Miño levantó los hombros con indiferencia.
– ¿Y qué? Mira, la Victoria alada de Samotracia es una de las esculturas más bellas de la Antigüedad, y no tiene cabeza. Muchas mujeres son así, y eso no les resta mérito.
Nacho arrugó el ceño. No hubiera imaginado que Miño era de los que hacían comentarios misóginos en público. Lo suponía más cuidadoso en ese sentido.
– Me parece adivinar quién te impidió conseguir la ayuda, Miño.
– Efectivamente. Él . No podía ser otro. Fabio Arjona, que estaba en todas las salsas, y siguió estándolo hasta que, hace unas horas, lo mandaron para ese sitio donde la gente come poco, y por tanto no necesita aliños.
Читать дальше