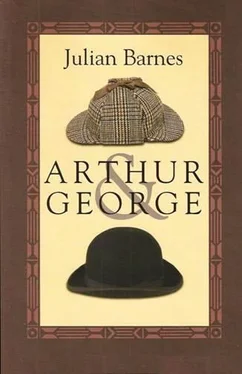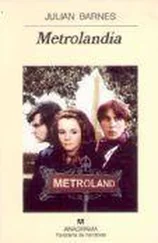La criada acompañó a los dos policías a la cocina, donde la mujer y la hija del vicario estaban terminando el desayuno. Parsons juzgó que la mujer parecía asustada y su hija mestiza enfermiza.
– Me gustaría hablar con su hijo George.
La mujer del vicario era delgada y de complexión menuda; tenía casi todo el pelo blanco. Habló en voz baja, con un acusado acento escocés.
– Ya se ha marchado para su oficina. Toma el tren de las siete y treinta y nueve. Es abogado en Birmingham.
– Sé todo eso, señora. Tengo que pedirle que me enseñe la ropa de su hijo. Toda la ropa, sin excepción.
– Maud, ve a buscar a tu padre.
Parsons preguntó con un mero giro de la cabeza si debía seguir a la chica, pero Campbell le indicó que no. Alrededor de un minuto después apareció el vicario: un hombre bajo, fornido, de piel clara, sin ninguna de las rarezas de su hijo. Tenía el pelo blanco, pero Campbell pensó que era apuesto, dentro de su estilo hindú.
El inspector repitió su petición.
– Debo preguntarle cuál es el motivo de su investigación y si trae una orden de registro.
– Han encontrado a un pony de la mina… -Campbell titubeó un instante, a causa de la presencia de mujeres- en un campo cercano… Alguien lo ha herido.
– Y usted sospecha que ha sido mi hijo George.
La madre rodeó con un brazo a su hija.
– Digamos que sería muy útil para excluirle de la investigación, si es posible.
«La vieja mentira», pensó Campbell, casi avergonzado de volver a utilizarla.
– Pero ¿tiene usted una orden de registro?
– No la llevo conmigo en este momento, señor.
– Muy bien. Charlotte, enséñale la ropa de George.
– Gracias. Y supongo que no pondrá reparos a que mis agentes registren la casa y las inmediaciones.
– No, si eso ayuda a excluir a mi hijo de su investigación.
«Hasta ahora todo bien», pensó Campbell. En las barriadas de Birmingham, el padre le habría atacado con un atizador, la madre habría vociferado y la hija habría intentado arrancarle los ojos. No obstante, en algunos sentidos era más fácil, pues equivalía casi a una confesión de culpa.
Dijo a sus hombres que buscaran todo tipo de cuchillos o cuchillas, utensilios agrícolas u hortícolas que habrían podido utilizarse en la agresión, y fue con Parsons al piso de arriba. La ropa del abogado estaba extendida en la cama, incluidas camisas y ropa interior, como había pedido. Parecía limpia y seca al tacto.
– ¿Esto es toda su ropa?
La madre hizo una pausa antes de contestar.
– Sí -dijo. Y, al cabo de unos segundos-: Aparte de la que lleva puesta.
«Por supuesto -pensó Parsons-, ya imagino que no se habrá ido al trabajo desnudo. Qué declaración más rara.»
– Necesito ver su cuchillo -dijo, como de pasada.
– ¿Su cuchillo? -Ella le miró, interrogante-. ¿Se refiere al que usa para comer?
– No, al suyo. Todos los jóvenes tienen uno.
– Mi hijo es abogado -dijo el vicario, con cierta brusquedad-. Trabaja en una oficina. No se pasa el día afilando palos.
– No sé cuántas veces me han dicho que su hijo es abogado. Lo sé muy bien. Y sé también que todos los jóvenes tienen un cuchillo.
Tras unos susurros, la hija salió y volvió con un objeto corto y grueso que entregó con un ademán desafiante.
– Es su navaja botánica -dijo.
Campbell vio enseguida que aquel objeto no habría podido infligir el daño del que había sido testigo un rato antes. Fingió, sin embargo, un notable interés, llevando la navaja a la ventana y girándola a la luz.
– Hemos encontrado esto, señor.
Un policía sostenía un estuche que contenía cuatro navajas. Una de ellas parecía mojada. Otra tenía manchas rojas en el reverso.
– Son mis navajas de afeitar -dijo enseguida el vicario.
– Una está mojada.
– Sin duda porque me he afeitado con ella hace apenas una hora.
– Y su hijo… ¿con qué se afeita? Hubo una pausa.
– Con una de ellas.
– Ah. Así que no son, estrictamente hablando, sus navajas, señor, ¿no?
– Al contrario. Siempre han sido mías. Las tengo desde hace veinte años o más, y cuando llegó el momento de que mi hijo se afeitase le permití utilizar una.
– ¿Y lo sigue haciendo?
– Sí.
– ¿No se fía de él si utiliza navajas propias?
– No las necesita.
– Pero ¿por qué no puede tener navajas suyas?
Campbell lo pronunció como si fuera una pregunta a medias, a la espera de que alguien optara por responderla. No, pensó que no. Había algo ligeramente extraño en la familia, aunque no supiera concretar qué era. No se estaban negando a cooperar, pero al mismo tiempo no los sentía nada francos.
– Su hijo salió anoche.
– Sí.
– ¿Cuánto tiempo estuvo fuera?
– No lo sé exactamente. Una hora, quizá más. ¿Charlotte?
De nuevo, la mujer pareció emplear un tiempo desmesurado en ponderar una pregunta sencilla.
– Una hora y media, hora y tres cuartos -susurró al final. Tiempo de sobra para ir al campo y volver, como Campbell acababa de demostrar.
– ¿Y cuándo fue eso?
– Entre las ocho y las nueve y media -respondió el vicario, aunque Parsons había dirigido la pregunta a la mujer- Fue al botero.
– No, me refiero a después de eso.
– Después de eso no salió.
– Pero le he preguntado si salió por la noche y me ha dicho que sí.
– No, inspector, usted me ha preguntado si salió anoche, no por la noche.
Campbell asintió. No era lerdo, aquel clérigo.
– Bueno, me gustaría ver sus botas.
– ¿Sus botas?
– Sí, las botas con que salió. Y enséñeme el pantalón que llevaba.
Estaba seco, pero cuando Campbell volvió a examinarlo vio barro negro alrededor de los dobladillos. Cuando le mostraron las botas vio que también tenían costras de barro y que estaban aún húmedas.
– También he encontrado esto, señor -dijo el sargento que había llevado las botas-. A mí me parece húmedo.
Entregó un abrigo de sarga azul.
– ¿Dónde estaba esto? -El inspector pasó la mano por el abrigo-. Sí, está húmedo.
– Colgado al lado de la puerta de atrás, justo encima de las botas.
– Déjeme palparlo -dijo el vicario. Pasó una mano por la manga y dijo-: Está seca.
– Está húmedo -repitió Campbell, y pensó: «Y lo que es más, yo soy policía»-. ¿A quién pertenece?
– A George.
– ¿A George? Les he dicho que me enseñaran toda su ropa. Sin excepción.
– Se la hemos enseñado. -Esta vez era la madre-. Lo que yo considero su ropa es todo esto. Eso no es más que un abrigo viejo que nunca se pone.
– ¿Nunca?
– Nunca.
– ¿Se lo pone otra persona?
– No.
– Es de lo más misterioso. Un abrigo que nadie se pone pero que está colgado oportunamente junto a la puerta de atrás. Empecemos otra vez. Este abrigo es de su hijo. ¿Cuándo se lo puso por última vez?
Los padres se miraron. Al final, la madre dijo:
– No lo sé. Está demasiado astroso para que salga a la calle con él, y no hay motivo para que lo use en casa. Quizá se lo pone para la jardinería.
– Déjeme ver -dijo Campbell, levantando la prenda hacia la luz de la ventana-. Sí, aquí hay un pelo. Y… otro. Y… sí, otro más. ¿Parsons?
El sargento echó un vistazo y asintió.
– Déjeme ver, inspector. -El vicario fue autorizado a examinar el abrigo-. Esto no es un pelo. No veo ningún pelo.
La madre y la hija se sumaron al examen, tirando de la sarga azul, como en un bazar. El inspector las alejó con un gesto y depositó el abrigo en la mesa.
– Aquí -dijo, señalando el pelo más obvio.
– Es una liña -dijo la hija-. No es un pelo, es una liña.
Читать дальше