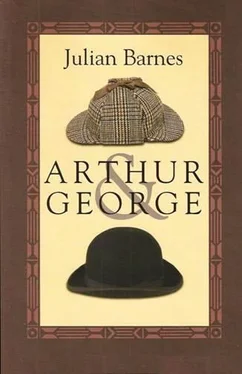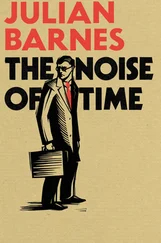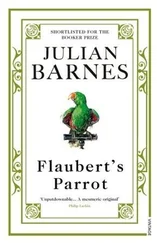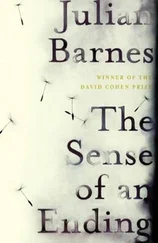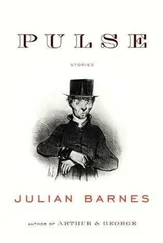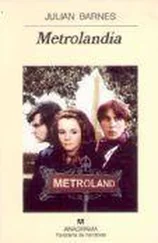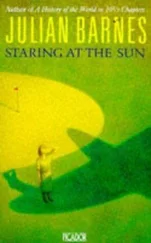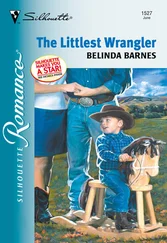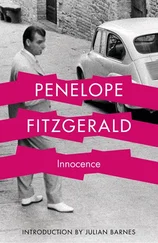Durante el curso en el Mason College, prestó poca atención a la gran ciudad donde se encontraba. La sentía sólo como una barricada de ruido y bullicio que se interponía entre la estación de tren y sus libros; en verdad, le asustaba. Pero ya empieza a sentirse más a gusto allí, Birmingham le inspira más curiosidad. Si su vigor y energía no le aplastan, quizá algún día llegue a formar parte de la ciudad.
Comienza a leer cosas sobre ella. Al principio le parecen bastante pesados los textos sobre cuchilleros, herreros y manufactura del metal; acto seguido vienen la guerra civil y la peste, la máquina de vapor y la sociedad lunar, los disturbios de la Iglesia y el rey, los levantamientos de los partidarios de la Carta. Pero más adelante, hará poco más de un decenio, Birmingham empieza a cobrar una moderna vida municipal y de repente George piensa que está leyendo sobre cosas reales e importantes. Le atormenta percatarse de que podría haber presenciado uno de los momentos magnos de la ciudad: el día de 1887 en que Su Majestad puso la piedra fundacional de los tribunales de justicia Victoria. Y después consolidó la urbe una gran oleada de edificios e instituciones nuevos: el hospital general, la Cámara de Arbitraje, el mercado de la carne. En la actualidad están recaudando dinero para crear una universidad; existe el proyecto de construir un nuevo salón comunal de debate y se habla en serio de que Birmingham podría ser la sede de un obispado independiente del de Worcester.
El día de la visita de la reina Victoria, medio millón de personas acudió a recibirla, y a pesar de esta vasta muchedumbre no hubo disturbios ni heridos. George está impresionado, pero a la vez no se sorprende. La opinión general es que las ciudades son violentas, lugares multitudinarios, y el campo, en cambio, tranquilo y apacible. Su propia experiencia le dice lo contrario: el campo es turbulento y primitivo y la ciudad es donde la vida se torna ordenada y moderna. Por descontado, en Birmingham hay delitos, vicios y discordias -si no, los abogados se ganarían peor el sustento-, pero George considera que la conducta humana es allí más racional y más obediente de la ley: más civilizada.
A George le parece que hay algo serio y consolador en su traslado diario a la ciudad. Hay un trayecto, hay un destino: es como le han enseñado a entender la vida. En casa, el destino es el reino de los cielos; en el bufete, el destino es la justicia, es decir, un desenlace favorable para tu cliente, pero en ambos viajes abundan las bifurcaciones y las celadas tendidas por los adversarios. El ferrocarril sugiere cómo tiene que ser, cómo podría ser: un recorrido sin percances hasta una terminal sobre raíles espaciados a distancias regulares y con arreglo a un horario convenido, y pasajeros divididos entre vagones de primera, segunda y tercera clase.
Por eso quizá George se enfurece en silencio cuando alguien pretende perjudicar al ferrocarril. Hay jóvenes -hombres, tal vez- que cortan con cuchillos y navajas las correas de cuero de las ventanillas, que insensatamente destrozan los cuadros encima de los asientos, que zascandilean en puentes peatonales y tratan de lanzar ladrillos dentro de la chimenea de la locomotora. A George le resulta incomprensible todo esto. Puede parecer un juego inofensivo colocar un penique encima del raíl para que las ruedas de un expreso lo aplasten y le dupliquen el diámetro, pero para él es una pendiente resbaladiza que conduce a un descarrilamiento.
El código penal contempla naturalmente estas acciones. George está cada vez más preocupado por la relación civil entre los pasajeros y la compañía ferroviaria. Un viajero compra un billete y a partir de ese momento existe un contrato. Pero pregúntale a ese pasajero qué tipo de contrato ha suscrito, qué obligaciones tienen ambas partes, qué derecho a reclamaciones podría alegar contra la compañía ferroviaria en caso de retraso, avería o accidente, y no recibirás respuesta. Puede que no sea culpa del pasajero: el billete hace referencia a un contrato, pero sus cláusulas detalladas sólo están expuestas en determinadas estaciones de líneas principales y en las oficinas de la compañía ferroviaria, ¿y qué viajero atareado tiene tiempo de desviarse para examinarlas? Aun así, a George le maravilla que los británicos, que dieron los ferrocarriles al mundo, los traten más como meros medios de cómodo transporte eficaz que como una intrincada red de múltiples derechos y responsabilidades.
Decide nombrar a Horace y a Maud los típicos viajeros del ómnibus Clapham; o, más bien, en el caso presente, los típicos pasajeros del tren de Walsall, Cannock y Rugeley. Le dejan utilizar la escuela como sala de juicio. Sienta a su hermano y a su hermana ante unos pupitres y les expone un caso que se ha producido hace poco en las actas de procesos extranjeros.
– Érase una vez -empieza, deambulando de un lado para otro, como si fuera necesario para el cuento-, un francés muy gordo que se llamaba Payelle y que pesaba ciento cincuenta y ocho kilos.
Horace se echa a reír. George frunce el ceño y se agarra las solapas como un abogado.
– Nada de risas en un juicio -insiste y continúa-. Monsieur Payelle compró un billete de tercera clase en un tren francés.
– ¿Adonde iba? -pregunta Maud.
– Eso no importa.
– ¿Por qué era tan gordo? -pregunta Horace.
Este jurado ad hoc parece creer que puede hacer preguntas cuando le apetece.
– No lo sé. Debía de ser incluso más glotón que tú. De hecho era tan glotón que cuando llegó el tren descubrió que no pasaba por la puerta de un vagón de tercera. -A Horace esta idea le produce una risita subrepticia-. Entonces intentó pasar por la puerta de uno de segunda, pero también estaba demasiado gordo. A continuación probó con un vagón de primera…
– ¡Y también estaba demasiado gordo! -grita Horace, como si fuese la conclusión de un chiste.
– No, miembros del jurado, descubrió que aquella puerta era lo bastante ancha. Así que se sentó y el tren arrancó… hacia donde fuera. Un rato después llegó el revisor, examinó el billete y reclamó la diferencia entre el precio de un vagón de tercera y el de uno de primera. Monsieur Payelle se negó a pagar. La compañía ferroviaria le demandó. ¿Veis el problema?
– El problema es que estaba gordísimo -dice Horace, y suelta otra risita.
– Al pobre no le llegaba el dinero para pagar -dice Maud.
– No, ése no era el problema. Tenía dinero para pagar, pero se negaba. Os explico. El abogado de Payelle arguyó que había cumplido los requisitos jurídicos comprando un billete, y que era culpa de la compañía si las puertas del tren, excepto las de los vagones de primera, eran demasiado estrechas para que él pasara. La compañía ferroviaria alegó que si estaba tan gordo que no entraba en una clase de compartimento, tenía que comprar un billete para la clase en la que sí entraba. ¿Qué os parece?
Horace es muy firme.
– Si entra en un vagón de primera tiene que pagar lo que cuesta. Es razonable. No debería haber comido tantos pasteles. No es culpa de la compañía que esté demasiado gordo.
Maud tiende a tomar partido por el desamparado y decide que un francés obeso pertenece a esta categoría.
– No es culpa suya estar gordo -comienza-. Puede que sea una enfermedad. O que haya perdido a su madre y esté tan triste que coma demasiado. O… cualquier cosa. No es lo mismo que si hiciera levantarse a otro pasajero y le obligara a marcharse a un vagón de tercera.
– Al tribunal no le dijeron los motivos de su gordura.
– Entonces la ley es un asno -dice Horace, que ha aprendido la expresión hace poco.
– ¿Lo ha hecho alguna otra vez? -pregunta Maud.
– Una excelente pregunta -dice George, asintiendo como un juez-. Alude a la intención. O bien sabía por experiencia previa que era demasiado gordo para entrar en un vagón de tercera y compró un billete a pesar de saberlo, o lo compró creyendo sinceramente que podría pasar por la puerta.
Читать дальше