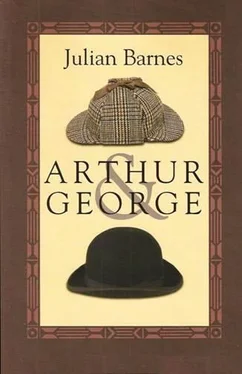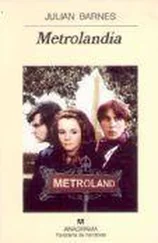– Igual que el de George.
– No sabes nada de él, Greenway.
– Sé que fue a tu misma escuela. ¿Estaba en el cuadro de alumnos distinguidos? ¿De los que sacaban mejores notas?
George finge que se tapa los oídos con los pulgares.
– En realidad, Stentson, lo curioso del envenenador es que era inteligentísimo. La acusación fue totalmente incapaz de establecer qué clase de veneno había utilizado.
– Inteligentísimo. ¿Crees que el tal Palmer era un caballero oriental?
– Podría haber sido de Bechuanaland. Sólo por el apellido no siempre se sabe, ¿verdad, George?
– ¿Y oíste decir que Rugeley envió después a una delegación a lord Palmerston, en Downing Street? Querían cambiar el nombre de la ciudad por la deshonra que les había reportado el asesino. El primer ministro reflexionó un momento sobre la petición y respondió: «¿Y qué nombre proponen: Palmerstown?».
Hay un silencio.
– No te sigo.
– No, no Palmerston. Pal-mers-town [5].
– ¡Ah! Muy divertido, Greenway.
– Hasta nuestro amigo Manchú se está riendo. Por debajo del bigote.
Por una vez, George se ha hartado.
– Arremángate la camisa, Greenway.
Este esboza una sonrisita.
– ¿Para qué? ¿Me vas a hacer una quemadura?
– Arremángate la camisa.
A continuación George también se remanga y pone el antebrazo junto al de Greenway, que acaba de volver de quince días tomando el sol en Aberystwyth. La piel de los dos es del mismo color. Greenway no se inmuta y aguarda a que George haga un comentario, pero éste piensa que ya ha dicho bastante y empieza a abrocharse de nuevo el gemelo.
– ¿A qué venía esto? -pregunta Stentson.
– Creo que George intenta demostrar que yo también soy un envenenador.
Habían llevado a Connie de viaje por Europa. Era una chica fornida, la única mujer en la travesía de Noruega que resistió al mareo. Tal inmunidad irritó a otras viajeras mareadas. Quizá también les crispase su belleza maciza: Jerome dijo que Connie podría haber posado para Brunilda. Durante aquella gira Arthur descubrió que su hermana, con su ligero paso de baile y su pelo castaño, que le caía por la espalda como la soga de un buque de guerra, atraía a los hombres más inconvenientes: calaveras, tahúres, divorciados untuosos. Arthur se había visto obligado a dar un serio aviso a algunos de ellos.
Al volver a casa pareció que por fin Connie miraba con buenos ojos a un hombre presentable: Ernest William Hornung, de veintiséis años, alto, atildado, asmático, un defensa de criquet decente y lanzador ocasional de bolas con efecto; tenía buenos modales, aunque era propenso a hablar por los codos si le animaban una pizca. Arthur reconoció que le costaría aprobar a alguien que se encariñase de Lottie o Connie, pero en todo caso era su deber como cabeza de familia interrogar a fondo a su hermana.
– Hornung. ¿Qué es, el tal Hornung? Suena mitad mongol, mitad eslavo. ¿No podrías encontrar a alguien cien por cien inglés?
– Nació en Middlesbrough, Arthur. Su padre es abogado. Estudió en Uppingham.
– Tiene algo raro. Lo olfateo.
– Vivió en Australia tres años. Debido a su asma. Quizá lo que hueles sean los gomeros.
Arthur reprimió la risa. Connie era la hermana que más se le enfrentaba; quería más a Lottie, pero a Connie le gustaba desafiarle y sorprenderle. Gracias a Dios que ella no se había casado con Waller. Y lo mismo cabía decir, con mayor motivo, de Lottie.
– ¿Y qué hace en la vida, ese oriundo de Middlesbrough?
– Es escritor. Como tú, Arthur.
– No he oído hablar de él.
– Ha escrito una docena de novelas.
– ¡Una docena! Pero si es sólo un crío.
Un crío diligente, con todo.
– Puedo prestarte una, si quieres juzgarle por eso. Tengo Bajo dos cielos y El jefe de Taroomba. Muchas transcurren en Australia, y me parecen muy logradas.
– ¿De veras, Connie?
– Pero como comprende que es difícil ganarse la vida escribiendo novelas, trabaja también de periodista.
– Bueno, tiene un nombre pegadizo -gruñó Arthur.
Dio permiso a Connie para llevar a su amigo a la casa. De momento, Arthur le concedería el beneficio de la duda no leyendo ninguno de sus libros.
La primavera llegó temprano aquel año y la pista de tenis estuvo señalizada para finales de abril. Desde su estudio Arthur oía el golpe de la raqueta contra la pelota, y el conocido e irritante grito femenino al fallar un golpe fácil. Después salía al exterior y veía a Connie luciendo una falda con vuelo y a Willie Hornung con un sombrero de paja y un pantalón con pinzas de franela blanca. Se fijó en que Hornung no regalaba a Connie ningún punto fácil, pero al mismo tiempo se abstenía de emplear en el juego toda su fuerza. Lo aprobó: así tenía un hombre que jugar al tenis con una chica.
Sentada en un lado, en una tumbona, a Touie la calentaba más el calor de la pareja enamorada que el sol débil de principios de verano. La risueña charla de los jóvenes a ambos lados de la red y su posterior timidez mutua pareció encantarla, y en consecuencia Arthur decidió ceder. En verdad, no le disgustaba el papel de pater familias cascarrabias. Y Hornung se mostraba ocurrente a veces. Quizá demasiado, aunque era un exceso imputable a la juventud. ¿Cuál fue su primera agudeza? Sí, Arthur estaba leyendo las páginas de deportes y comentó una crónica sobre un atleta de quien aseguraban que había corrido cien metros en sólo diez segundos.
– ¿Qué te parece, Hornung?
Y Hornung había respondido, rápido como un rayo:
– Debe de ser una errata de imsprinta.
Aquel agosto invitaron a Arthur a dar una conferencia en Suiza; Touie estaba todavía un poco débil tras el parto de Kingsley, pero le acompañó, por supuesto. Visitaron las cataratas de Reichenbach, espléndidas pero aterradoras, y una tumba digna de Holmes. El personaje se estaba convirtiendo a toda velocidad en un fardo colgado del cuello. Ahora, con la ayuda de un maleante tremebundo se lo sacudiría de encima.
A fines de septiembre, Arthur recorrió con Connie el pasillo de la iglesia, y ella le tiraba del brazo para que él frenase un paso demasiado militar. Al entregarla simbólicamente en el altar, supo que debía estar orgulloso y feliz por su hermana. Pero en medio de las flores de azahar, las palmadas en la espalda y los chistes sobre cosas que impresionan a doncellas, sintió que se venía abajo el sueño de una familia cada vez más numerosa a su alrededor.
Diez días después supo que su padre había muerto en el manicomio de Dumfries. Dijeron que la epilepsia fue la causa de la muerte. Arthur no le había visitado en años y no asistió al funeral; nadie de la familia lo hizo. Charles Doyle había dejado en la estacada a su mujer y condenado a sus hijos a una digna pobreza. Había sido débil y poco viril, incapaz de vencer en su lucha contra el alcohol. ¿Lucha? Apenas había levantado los guantes contra el demonio. En ocasiones se le buscaban excusas, pero Arthur no juzgaba convincente la del temperamento artístico. No era más que autoindulgencia y exculpación. La condición de artista era perfectamente compatible con ser fuerte y responsable.
Touie contrajo una tos otoñal persistente y se quejaba de dolores en el costado. Arthur juzgó intrascendentes los síntomas, pero al final llamó a Dalton, el médico local. Le extrañó pasar de médico a sólo el marido de la paciente; y que le hicieran aguardar en el piso de abajo mientras arriba se decidía su destino. La puerta del dormitorio estuvo cerrada durante un largo rato, y Dalton salió con una cara tan consternada como conocida: Arthur la había puesto demasiadas veces.
Читать дальше