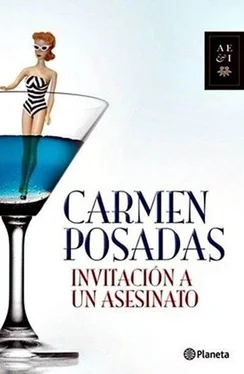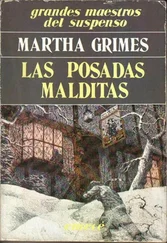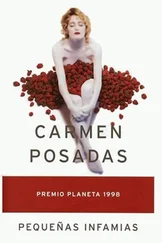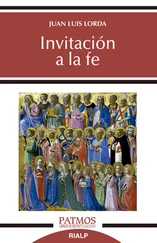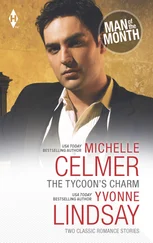«Uno de estos días voy a tener que dejar de hacer experimentos con las dietas-milagro -se dijo (por supuesto sin la menor intención de cumplir su propósito)-. Mañana, juro que mañana seré buena -añadió antes de concluir-: Y ahora, ¡a desayunar!, estoy muerta de hambre. Me pregunto qué pasará con los invitados a la hora de sentarse a la mesa después de todas las bromitas de Olivia.»
En este punto, Ágata detiene sus recuerdos. ¿Iba a contarle todo lo anterior al cabo Padilla y a su jefe, el teniente Gálvez, cuando la interrogaran? Sí, por qué no, de este modo podrían conocer la personalidad de Olivia. En las películas, al menos, la policía siempre intenta averiguar este tipo de detalles. «Lo que no pienso mencionar de ninguna manera -se dijo Ágata a continuación- son mis problemas con los adelgazantes. A nadie le importan. Pero bueno, ¿por dónde iba? Ah sí, me dirigía a cubierta a desayunar.»
– Esperen y van a ver -recuerda Ágata que estaba diciendo doña Cristina Sosa cuando emergió del interior del barco-. Yo no estoy educada en el Sacrè Cur (así lo pronunció ella) ni en ningún colegio platudo como ustedes, de modo que no tengo naditita así de pelos en la lengua. Tampoco tengo edad de aguantar cojudeces de niñas ricas y aburridas. De modo que, o esa mujer nos pide a todos disculpas por el susto que nos ha dado esta mañana así como por sus palabras de anoche, o a mí que me llevan a puerto ahoritita nomás.
– Vamos, mami, no eran más que bromas sin importancia -eso le dijo Sonia San Cristóbal, quien con unos shorts blancos y una camisa celeste descuidadamente abierta resplandecía como un sol.
Pero a juzgar por la cara de al menos tres de los presentes (Miranda de Winter, Kardam Kovatchev y hasta el doctor Fuguet), Ágata no tuvo más remedio que deducir que el resto estaba más de acuerdo con madame Serpent que con su adorable hija.
Cary Faithful, por su parte, continuaba con su habitual política de hacer como si nada de lo que ocurriera a bordo le afectase en lo más mínimo. A ello contribuía el hecho de que, una vez más, sus ojos se encontraban ocultos tras sus Ray-Ban, que hoy parecían, si cabe, aún más inescrutables. Y, para completar la impresión de «esto no va conmigo», su atención estaba acaparada por una BlackBerry (¿querría eso decir que por fin había cobertura?) en la que se entretenía en escribir larguísimos textos a los que acompañaba con pequeñas exclamaciones, a veces de fastidio (oh shit) y otras de infantil impaciencia (oh, come on, for Christ, sake, fucking, shit).
– Por fin aparece su señoría -empezó diciendo doña Cristina en cuanto vio a Olivia hacer su entrada en cubierta pocos minutos más tarde-. Venga para acá que le voy a decir un par de cositas. Olivia respondió distraídamente «Sí, claro, ahora voy», pero lo cierto es que continuó su camino deteniéndose tan sólo ante el doctor Fuguet, al que dedicó una de esas maravillosas sonrisas que su hermana tan bien conocía de antaño. «Qué guapa está -recuerda Ágata haber pensado en ese momento sin prestar ya más atención a las protestas de madame Serpent, que se fueron diluyendo poco a poco-. Es curioso, pero Oli tiene ahora un aspecto completamente distinto del ajado y tenso que presentaba anoche o incluso hace un rato en su camarote. Casi parece una niña -pensó, aunque inmediatamente tuvo que rectificar esta impresión porque, una vez que la sonrisa dedicada al doctor se apagó, la cara de su hermana volvió a tener su aspecto desmejorado de antes. Ágata miró entonces a Fuguet. ¿Habría él visto lo mismo que ella? Por la expresión desconcertada de su rostro estaba segura de que sí-. El pobre está loco por Oli» -se dijo antes de preguntarse a qué podía deberse la sonrisa de su hermana. Tal vez tan sólo a la cortesía, no había que buscar más explicaciones.
Ágata detiene aquí sus recuerdos por segunda vez: «¿Le interesarán estas lucubraciones mías al cabo Padilla? -se preguntaba-. Por Dios, qué difícil es decidir qué debe uno contar a la policía y qué no.»
Sea como fuere, lo que sí tiene claro Ágata en ese momento es que los dos recuerdos que vienen a continuación no piensa contárselos a la policía ni a nadie. Y no lo hará «porque lo que más podría interesar a alguien que investiga un accidente -se dice- son, supongo yo, las conversaciones que hubo entre los invitados pero éstas yo no las recuerdo en absoluto.» («Cómo es posible, señora, tiene usted aspecto de ser una persona muy observadora», tal vez le diga Padilla que, a su vez, parece perspicaz), «pero es la pura verdad, no recuerdo ni una palabra -enfatiza Ágata antes de repetirse que lo que «recuerda en cambio no piensa contárselo a nadie, así la aspen-. Porque vamos a ver -se dice-. ¿Cómo cuenta uno las dos situaciones que vienen a continuación y que son una buena y otra muy mala sin provocar más de una carcajada?»
De las dos, la primera tiene por protagonista a Vlad Romescu y unos deliciosos huevos rancheros con chile poblano, la segunda… La segunda es mejor ir por partes, porque Ágata, a pesar de los, sin duda, mucho más trágicos acontecimientos del día, aún tiembla al recordarla.
Todo comenzó con ella tomando asiento en la única silla que quedaba libre en ese momento en la mesa, una que estaba entre Cary Faithful (que por fin había dejado su BlackBerry y se dedicaba a mirar con más intensidad de lo que la buena educación aconseja los bíceps de Kardam Kovatchev) y el siempre silencioso doctor Fuguet. Se trataba de un desayuno-buffet, por lo que era necesario que cada uno de los presentes se acercara a una segunda mesa que había instalada al fondo, junto a la barandilla de popa. Y allí, en posición de revista podía verse todo un repertorio de delicias: frutas tropicales, huevos preparados de tres formas y cocciones distintas, también beicon, salmón, caviar, fiambres de diversas clases, y hasta unos arenques a la crema que hicieron relamerse a Ágata. Todo estaba al alcance de los comensales salvo las bebidas e infusiones que, según pudo ver ella, eran servidas por marineros que iban y venían entre los invitados ofreciendo dos termos, uno con agua para el té, el otro con humeante café. «Yo acababa de regresar con un plato que daba gusto verlo -recuerda ahora Ágata, y al hacerlo casi puede revivir el delicioso entrevero de aromas de todas aquellas exquisiteces-. Tres miniblinis con caviar compartían espacio escénico con una gran cucharada de arenques a la crema y luego, dorados, crujientes y rodeados de frijoles negros por todos lados como una isla, reinaban en mi plato dos soberbios huevos rancheros con mucho chile.
Mientras daba cuenta de los arenques a la crema y a la espera de que llegara el café, hice dos cosas: primero, tomarme la mágica píldora homeopática que me había recomendado mi vecina, y después me entretuve en observar la llegada de Vlad Romescu, que acababa de hacer su entrada en cubierta. «Mirar es gratis, me dije, al tiempo que recordaba que, de ser verdad lo que Olivia había apuntado la noche anterior (y por qué no iba serlo), este guapísimo Vlad del que yo no lograba apartar la vista ni un segundo y que tenía un aire tan masculino, habría sido un buen hoplita en los ejércitos de Esparta, digamos. Tonta, más que tonta, me dije, ya verás lo que ocurre cuando pase por delante de Cary, que también es de la misma cofradía y sus cuerpos se rocen. Qué mundo éste en el que es más difícil encontrar un tío heterosexual que un rinoceronte albino, añadí con un suspiro y, a la espera de tener la confirmación de mi teoría, recuerdo que enterré un gran trozo de pan en la anaranjada yema de uno de mis huevos rancheros como quien intenta cegar un ojo demasiado iluso. Llegó entonces el momento en que Vlad se disponía a acercarse a Cary, y yo venga mirar. Pero por más atención que puse, lo cierto es que no logré detectar nada, ninguna reacción delatora en él. Qué raro, continué cavilando muy asombrada mientras aquella perfección de hombre se acercaba a mí.»
Читать дальше